12
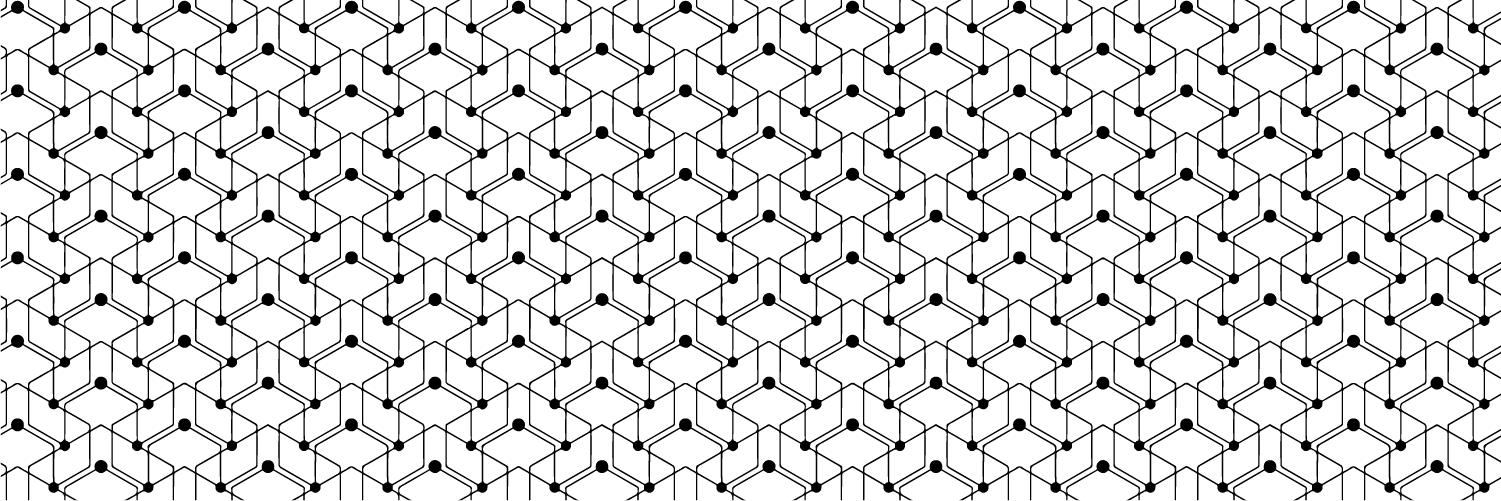
La calma. Durante todo el viaje percibo con asombro, una y otra vez, el marcado contraste entre el latido del campo y la velocidad, muy otra, a la que palpitan los cascos urbanos. Medimos el tiempo en horas, minutos y segundos, y con eso creemos establecer la duración finita de los procesos: el día tarda lo mismo allá que aquí, sí… pero…, ¿cómo explicarlo?, el pulso es distinto. Y no sólo el pulso es distinto sino que, por paradójico que suene, aun cuando en el campo el tiempo pareciera dilatarse, transcurrir más despacio, no por ello ocurren más cosas al final del día sino todo lo contrario; y asimismo, en las ciudades, si bien el tiempo pareciera fluir acelerado, al extremo de hacernos sentir –y decir– que se nos pasó volando, no obstante su aparente brevedad el cúmulo de acontecimientos es mucho mayor en comparación. No es que quepan más eventos sólo por sentir que el tiempo se aletarga, ni es que se reduzca el devenir de los sucesos por parecernos que el tiempo se agota más deprisa. Hay un vals de Joaquín Orellana, titulado Tiempos de aldea, que por asociación se me viene ahora a la mente. Digamos, así sea nomás por el gusto de seguir tirando del hilo, que el tiempo en la aldea chasquea los dedos con “pompa y circunstancia” al compás de un vals, mientras que la ciudad agita el esqueleto al ritmo del punchis-punchis discotequero.
El campo. La ciudad. No recuerdo dónde leí que las autopistas, así como por un lado aproximan nuestro tránsito longitudinal de una ciudad a otra, así también operan como fronteras que nos separan del campo extendido hacia los lados: ese campo que vemos difuminándose en perpetuo barrido, como efecto (otra vez) de la velocidad. No en vano para entrar en el campo hace falta, primero, salir de la autopista.
Uno puede trasladarse por la autopista en tráiler, en camión, en bus, en carro, en moto, en bicicleta y hasta a pata, por los bordillos laterales. Como sea, en cualquiera de los casos la experiencia es radicalmente distinta porque también varía, insisto, la velocidad. En carro vamos, además, blindados del exterior, guarecidos dentro de la cabina que nos priva del contacto kinético con el viento, con los sonidos y los aromas:
Sin quitar la mano del manillar izquierdo de la moto, puedo ver en mi reloj que son las ocho y media de la mañana. El viento, aun yendo a cien kilómetros por hora, es tibio y húmedo.
Si a esta hora es tan cálido y pegajoso, me pregunto cómo será por la tarde. En el viento hay acres olores de las ciénagas junto al camino. […]
Cuando vas […] en moto ves las cosas de forma totalmente diferente. En un coche siempre estás dentro de un habitáculo y, por estar acostumbrado a eso, no te das cuenta de que a través de la ventanilla todo lo que ves es sólo una extensión de la televisión. Eres un observador pasivo y todo se mueve lentamente a tu lado, como en un marco.
En una moto el marco desaparece. Estás en completo contacto con todo. Estás dentro de la escena, no tan sólo contemplándola, y la sensación de presencia es abrumadora. Ese hormigón que pasa zumbando a diez centímetros de tus pies es lo real, el material sobre el que caminas está ahí mismo, tan borroso que no puedes enfocarlo, sin embargo en cualquier momento puedes bajar el pie y tocarlo, y todo el asunto, la experiencia total, permanece siempre en tu conciencia inmediata.[i]
Durante una época, en mi adolescencia, disfruté mucho andando en moto; pero nunca en carretera, sino por veredas y caminos agrestes que requerían algún grado de pericia. Ya no. En cambio, me he vuelto un apasionado de la bicicleta. ¡Qué no hubiera dado yo por disponer no de dos meses, sino de todo un año para hacer este viaje pedaleando! Claro que mis compañeros están mejor así como vamos: el equipo es pesado y voluminoso, el tiempo apremia, y no cualquiera concibe entregarse con tanta fruición al roce orgánico, sin cortapisas –y, en todo caso, individual– con la naturaleza.
Nos dirigimos a Xela, que es como se conoce comúnmente a Quetzaltenango, segunda ciudad en importancia del país. Desde lo alto, pasada la cumbre de Alaska, ubicada a casi tres mil metros de altura, ya en descenso se aprecia el valle abierto, enorme, parchado de siembras. Al fondo, coronado por los volcanes Zunil y Santa María, se encuentra nuestro destino. La imagen bien podría venderse como postal a los turistas.
Pasando por la cumbre de Alaska, a 170 kilómetros de la capital, es imposible no acordarse de la masacre de seis pobladores locales, ocurrida en octubre del 2012 en medio de un escabroso incidente que involucró a miembros de la Asociación de los 48 Cantones de Totonicapán, elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil y un guardia armado a cargo de la seguridad de un camión cargado con cemento.
Escabroso porque el gobierno negó que sus fuerzas especiales iban armadas, pese a que los cascabillos hallados en el lugar correspondían al tipo de munición empleada por la soldadesca del Estado. Y escabroso, además, porque las autoridades mandatarias del país, aun sabiendo desde la tarde del día anterior que las protestas iban a realizarse, optaron no por la vía de la negociación y el diálogo sino por el del enfrentamiento intimidatorio, en consonancia con esa necedad, tan arraigada entre las élites dirigentes, de criminalizar y reprimir a quienes reclaman sus derechos, considerándolos resentidos y ‘bochincheros’. De hecho, mientras las protestas ocurrían, un comité de delegados de los 48 Cantones aguardaba ser atendido en Casa Presidencial, pero los custodios les negaron el ingreso argumentando que su jefe no estaba disponible. En cambio, desde temprano el gobierno envió a decenas de patrullas de la policía, y a media mañana movilizó también dos camiones repletos de soldados, además de un picop y un helicóptero con oficiales que portaban bombas lacrimógenas. Se impuso así, una vez más, la fuerza de choque por encima de las instancias conciliatorias, y se privilegió, como es costumbre en nuestro país, el sacrosanto derecho a la libre locomoción en detrimento de otro fajo de derechos asimismo importantes, aunque negados desde hace siglos.
A favor de la Asociación de los 48 Cantones hay que decir que es uno de los grupos con mayor representatividad de base y mejor organización no sólo en Guatemala, sino en América Central. No son una recua manipulable de bandoleros financiados por izquierdosos terroristas. El motivo de los reclamos eran, entre otros, los cobros abusivos y el mal servicio prestado por la compañía proveedora de energía eléctrica para el alumbrado público, un problema que venía denunciándose desde hacía cinco meses, por lo menos, sin que los funcionarios del Estado (ni los de la empresa) se dignaran a prestarle debida atención.
El saldo, además de los seis cadáveres, reportaba oficialmente a otras 34 personas heridas. A ello súmesele el exacerbamiento de la polarización ideológica en el país, protagonizada por dos bandos decididos a no escucharse, a no ceder ni un milímetro en sus férreas convicciones, a endosarse eternamente la responsabilidad de todos los males que padecemos. Dos bandos, sí: en esta esquina, aquellos que
- (sin tomarse el tiempo de conocer a fondo los detalles, llevados por la corriente) sostienen que en Guatemala no hubo genocidio, y que lo ocurrido en Alaska no califica como masacre;
- piensan que el derecho a la propiedad privada es el criterio rector, el eje principal ante el que deben subordinarse todos los demás derechos, incluyendo (en la práctica, aunque del diente al labio sostengan lo contrario, o simplemente evadan el asunto) el derecho a la vida;
- consideran que las protestas son cosa de acarreados por el dinero y los cantos de sirena de la cooperación extranjera, cuyos miembros, peligrosos militantes de izquierda, son a su vez emisarios del terrorismo internacional o, en el mejor de los casos, una bola de ‘populistas’ vividores del conflicto;
- conciben la libertad y la justicia no como principio universal, aplicables a todos por igual, sin consideraciones de ninguna índole, sino como prerrogativas sujetas a filtros de idoneidad que determinan, a discreción, quién las merece y quién no, quién es el bueno y quién es el malo… lo cual habilita extravagancias tales como, por ejemplo, denunciar el maltrato contra los animales mientras en silencio se desea el aniquilamiento de los indígenas y en voz alta se clama por quemar vivos a todos los mareros;
y, en esta otra, aquellos que
- (del mismo modo, sin tomarse el tiempo de conocer a fondo los detalles, y así también llevados por la corriente, en asombroso paralelismo con el bando contrario, sin imaginar lo mucho que ambos coinciden en su modus operandi) sostienen que en Guatemala sí hubo genocidio, y que lo ocurrido en Alaska califica a todas luces como masacre;
- defienden, de palabra, los derechos humanos en su más ancha e inclusiva gama de variantes, aunque de puertas para adentro incuben gestos de discriminación perturbadores, y en el día a día retengan su posición de privilegio, reproduciendo con ello la cultura de impunidad que alardean objetar;
- beben de la ayuda internacional, estrechan la mano del embajador, aplauden la labor del MP y la CICIG, suscriben la lucha contra la corrupción… hasta que las investigaciones apuntan a su casa u oficina y van notando, incómodos, cómo poco a poco sus intereses personales están al borde del precipicio;
- consideran que la libertad es un derecho universal e inalienable, y que la justicia no es justicia si en ella no cabemos todos, pero a la vez les cuesta encajar tan edificantes valores en la praxis concreta, cotidiana; y sueñan entonces, con todas sus fuerzas, ver a media Guatemala tras las rejas (la justicia es lo de menos, el desquite es lo que mueve), y añoran poder salir de deudas para ser realmente libres, y mientras tanto agachan la cabeza y se rebajan, lambiscones, en su afán de agradar al jefe, todo con tal de conservar el puesto y no descender allá donde malviven los pobres.
En resumen: en esta esquina, los egoístas; y en esta otra, los hipócritas.
¿Hay excepciones? Por supuesto. Y son muchas. En Guatemala, hasta son mayoría… pero no pesan, o pesan muy poco. Su voz no se escucha, o se escucha apenas. Su voto casi no se ejerce, y cuando se ejerce no alcanza, no hace bulto. Son habitantes del país, pero –por lo general– no son ciudadanos activos sea por ignorancia, sea por desidia, sea por una lamentable combinación de ambas.
Volvamos a la masacre. Los medios masivos, siempre tendenciosos a la hora de convenir lo que dicen y lo que callan, tardaron lo suyo en evidenciar la gravedad de la tragedia. La mayoría de ellos, sobre todo los radiales, en aras de captar y retener oyentes, al principio se enfocaron en reportar las molestias de los automovilistas por el congestionamiento que causaban los bloqueos.
Ni a los dos bandos en pugna ni a los noticieros se les ocurrió fijarse en otras siete víctimas, chivos expiatorios de los que nadie se acordó entonces y cuyos casos permanecen ignorados todavía, entre el encubrimiento de unos, el repudio de otros y la negligencia del sistema de justicia: hablo del coronel Juan Chiroy, comandante del escuadrón militar remitido a la zona del conflicto, y los seis oficiales a su cargo.
Hacia ellos apuntaron los dedos acusadores, sobre ellos recayó el peso de la moral popular; la ira, la antipatía, el descrédito inmediato. La gente sensible, la progresía chapina necesitaba a quiénes culpar, contra quiénes cebarse. A Chiroy y su tropa se les atribuye el haber disparado las balas que causaron las muertes. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por órdenes de quién? ¿Cómo se desató el ataque? ¿Quién agredió primero, y por qué?
Eso no importa. Ellos habían sido los autores materiales. El resto era estorbo: las mentes binarias no atienden minucias, no hacen averiguaciones, no se interesan en armar el rompecabezas.
A Chiroy se le imputaron dos delitos: el de desobedecer al subcomisario de las fuerzas especiales de la policía que le había hecho señales para que se detuviera, y el de abandonar a su tropa cuando hizo mover el picop en el que se transportaban. Los siete fueron conducidos a la prisión de la brigada militar Mariscal Zavala. Ahí los conocí, en el sótano del complejo habilitado improvisadamente como cárcel. Me impresionó el aspecto abatido, asustadizo, aniñado de los soldados; algunos parecían incluso menores de edad. Todos, sin excepción, mostraban rasgos marcadamente indígenas.
Constaté entonces cómo opera la macabra lógica del poder en Guatemala, ejercido desde arriba hasta recaer, en el último de los escalones, sobre el recluta explotado, prescindible carne de cañón cuya tarea será librar batallas ajenas, en defensa de intereses que no son los suyos y en nombre de entelequias (“soberanía”, “democracia”, “justicia”, “el orden”, ¡“la paz”!) que no alcanza a comprender del todo; con órdenes de combatir el fuego con el fuego y de matar a sus propios hermanos de ser necesario, para luego acabar pudriéndose tras las rejas sin siquiera acceder a un proceso legal, justo y a tiempo.
Han pasado cinco años y en todo este lapso, mientras siguen en prisión, aún no se les abre juicio. ¿Qué delito están purgando? Téngase en cuenta que no todos ellos dispararon. Si tan sólo la justicia funcionara, muy probablemente algunos de ellos estarían ahora mismo en familia, disfrutando su libertad; pero no es así. En 2014 la madre de Chiroy, indígena kaqchikel oriunda de Chimaltenango, fue asesinada a golpes. ¿Venganza acaso? No se sabe, nadie investigó. En Guatemala hay muertes que importan y hay otras, muchas otras, de las que nadie se acuerda y que sólo pasan a engrosar las estadísticas que hacen que nuestro país, y su barbarie, sean famosos en todo el mundo.
Uno de los superiores de Chiroy, su jefe máximo, presidente de la República y comandante del Ejército, fue puesto tras las rejas más adelante, pero no por su responsabilidad en la masacre de Alaska, sino señalado de actos de corrupción. Otros miembros del gabinete (incluido el ministro de Gobernación, jefe del jefe de la policía asignada el día de la masacre), cayeron también, por estafa al erario y vínculos con el narcotráfico. Los casos judiciales contra ellos están en la boca de todos, son noticia internacional. Avanzan. Lentamente, pero avanzan. No como los de Chiroy y su tropa de adolescentes, indios anónimos, discriminados por un sistema cuya matriz, hecha de exclusión y de racismo, vemos reproducirse en infinitas demostraciones.
Camino a Xela nos detenemos en Salcajá, municipio célebre por el comercio de telas regionales y su venta clandestina de rompopo y caldo de frutas. Vamos en busca de éste último elixir, cuya elaboración consiste en fermentar, bajo tierra y durante meses, frutos de la región macerados en aguardiente y azúcar. La industria licorera nacional, controlada por dos o tres familias y agremiada en un oligopolio, retiene con celo su derecho exclusivo a producir alcohol y cabildea exitosamente para impedir el ingreso en el mercado de más competidores, quienes, primero, deberán acometer una densa maraña de requisitos legales, comerciales, sanitarios. Por eso a estas bebidas espirituosas, como las elaboradas en Salcajá, más que sólo ‘alternativas’ se les llama ‘clandestinas’: su venta comercial está oficialmente prohibida.
Claro que la prohibición oficial no es óbice para que cualquiera en el pueblo sepa –y diga– quiénes las hacen y en dónde las despachan. “A la par de la estación de la Policía venden”, nos dice con toda naturalidad un agente municipal uniformado, a cargo de ordenar el tráfico en las calles.
Llegamos a la cabecera de Quetzaltenango aún de día, cargados de botellas de caldo de frutas. Tenemos tiempo para una breve escapadita y entregarnos al solaz antes que se nos haga tarde. Mañana tocará seguir avanzando. En los próximos días habremos de entrevistar, aquí mismo, en esta ciudad, a otros cuatro personajes.























