14
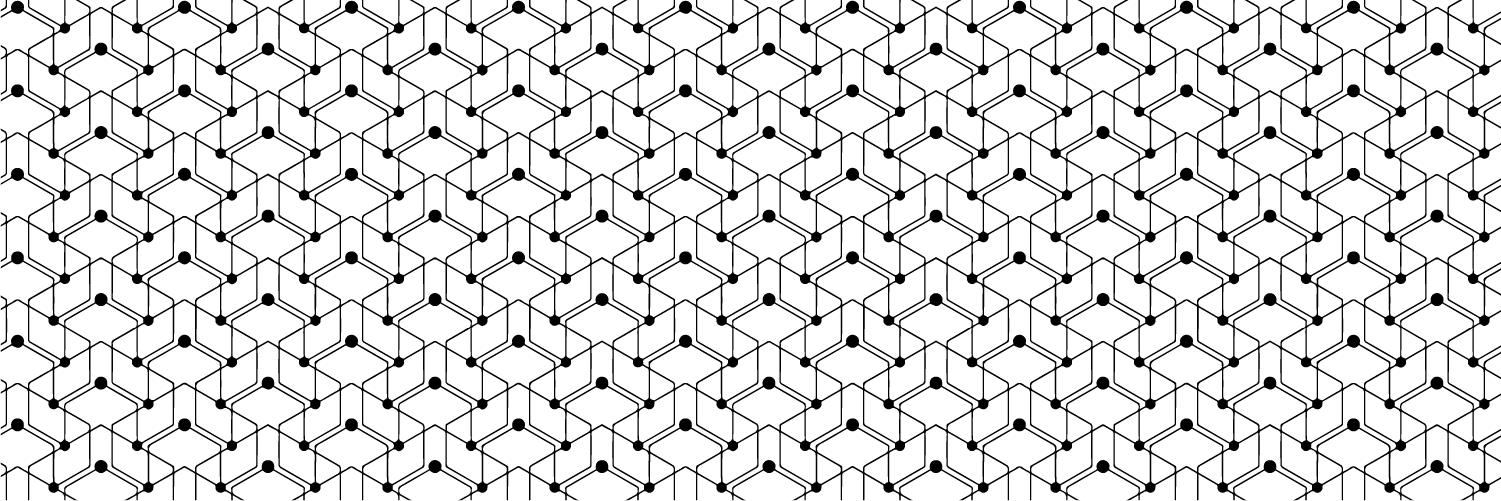
Eran los primeros noventas. Asistía a la universidad más por deriva y por tanteo que por legítima convicción. La cátedra se llamaba sistemas políticos comparados, y lo único que recuerdo de ella es un diagrama sencillo, demasiado simplista si se quiere, según el cual la gestión de los gobiernos oscila en torno a tres valores contrapuestos entre sí: orden, justicia y libertad.
Imagine el lector o la lectora un triángulo cuyos vértices se corresponden con cada uno de los tres valores arriba mencionados. El espacio interior representa el campo total posible de la acción política. Si así fuera, a todo sistema político dado le correspondería una posición relativa dentro de ese espacio, de modo que aquellos modelos que tienden más hacia el orden (digamos, los regímenes autoritarios) sacrifican una cuota más o menos significativa de justicia y de libertad, mientras que los propensos a la justicia (comunismo, socialismo, Estado de bienestar) renuncian lo suyo a determinadas cuotas de orden y libertad,[1] y así también los que privilegian la libertad (anarquismo libertario, liberalismo clásico, neoliberalismo) han de resignarse a quedar algo alejados del orden y de la justicia.
¿Cuál de esos tres valores es más importante? Supongo que no hay una única respuesta. Cada quién habla de la fiesta según cómo le va en ella, y ese relativo grado de bienestar o malestar depende no sólo del tipo de sistema político bajo el cual vivimos sino, sobre todo, del lugar específico que ocupamos dentro de la pirámide socioeconómica.
Sólo superando el sesgo de creer que un sistema político en específico afecta por igual a todos los ciudadanos de un mismo Estado es posible caer en cuenta de los abismos que provoca la desigualdad. No basta, pues, con preferir en lo personal un sistema y discriminar a los otros dos; es importante, además, procurar que el resto de ciudadanos disfruten también de sus beneficios –y rehúyan a la vez sus embates–, igual que como lo hacemos nosotros.
¿Por qué es importante? Aún desde la posición más cínica, más interesada, puede decirse que nos conviene que el bienestar del país (y del mundo) sea accesible a toda su población, no sólo a unos cuántos afortunados, toda vez que el bienestar del prójimo repercute de muchas maneras en el nuestro, lo mismo que su malestar. En eso consiste pensarnos no como individuos, ni como familias cerradas, sino como ciudadanos de un Estado, o mejor aún, como vecinos compartiendo un mismo planeta.
La alternativa sería, según vimos al final del capítulo diez, exterminar a las masas prescindibles, deshacerse de los parias. Eliminarlos. Borrarlos del mapa. Cuánta gente poderosa sigue aferrada a ‘soluciones’ así. Pareciera como si los 36 años del conflicto armado no hubieran dejado en ellos ninguna lección. Andan mal de la cabeza, como tantos en este país. El odio, como bien se sabe, no apela a la racionalidad, sino al rapto de la exaltación. Hasta los más cínicos e interesados entienden que acabar con los pobres representa un ‘pésimo negocio’, porque deducen que promover algo así los haría quedarse sin la mano de obra barata que necesitan para vivir a costa de ellos.
Orden. Justicia. Libertad. Guatemala se ha decantado históricamente a favor del orden, a tal grado y por tanto tiempo que nuestra cultura considera la injusticia y la restricción de libertades como rémoras hasta cierto punto aceptables: el precio a pagar a cambio de una estructura dentro de la cual, mal que bien, parasitamos. Hemos terminado acomodándonos al sistema, prendidos de él como garrapatas, cavando trincheras de privilegio e impunidad a nuestro alrededor, en desmedro del entorno y en menoscabo de oportunidades a las que tienen derecho también los demás. De ahí que el combate a la corrupción nos resulte, a la larga, tan escabroso. La mayoría quiere una limpia del sistema, pero nadie parece dispuesto a perder su posición… y muy pocos se atreven a reconocer que esta gangrena nacional acaba, de una manera o de otra, implicándonos a todos:
El que soborna y el que se deja sobornar, el que se cuela en la fila y el que le da paso, el que se sube al bus sin exigir boleto y el que se niega a dárselo, el que trasiega droga y el que la compra, el sicario y el que contrata sus oficios, el que extorsiona y el que paga la extorsión, el violador y su víctima, el acosador y el acosado, el policía que tumba, el militar asesino, el guerrillero traidor, el cura pederasta y el monaguillo sumiso, el pastor tragadiezmos, el que saca chivo en el examen, el granuja copy/paste, el que obtiene su licencia bajo de agua, el que se pasa el semáforo en rojo, el que compra mercadería pirata, el que vende producto robado, el que trepa por cuello, el que se salta las trancas, el que paga salarios de hambre, el que lleva doble contabilidad y defrauda al fisco, el finquero explotador, el monopolista (y el que trabaja para él, y el que consume sus marcas), el banquero avaro, el prestamista usurero, el lavador de fortunas offshore…
Hemos visto cómo el capital tradicional es contraparte del emergente en el negocio de estafar al Estado, mientras el coronel hace transas con el narco y el policía de día es el secuestrador de noche y el marero dispara a matar con la escuadra que le vendió el ladrón que se la compró al hijo del juez que, en sociedad con el ministro y el diputado, suman esfuerzos, unen influencias y reparten utilidades en el contrabando de armas, y a todo esto los bancos –todos ellos, sin excepción– se ocupan, ágiles, de lavar el dinero mal habido, haciendo posible que fluya ya lícito el billete con el que luego le pagan el sueldo al ciudadano indignado que sale a la plaza a gritar su rechazo con pose de yo no fui.
Somos las personas (las personas, y el conjunto de relaciones que entablamos unas con otras) quienes alimentamos al sistema. Por supuesto que hay jerarquías. Obvio que unos se sirven, más que otros, de él. Claro que hay una estructura, un entramado, una lógica detrás: leyes, contratos, instituciones. “La corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, sino parte de su funcionamiento básico”, explica el filósofo esloveno Slavoj Žižek.
Quien no transa, no avanza, solemos decir. Hay cosas que sencillamente no se logran por las buenas. Sólo con trinquete. Y en esta dinámica perversa, que nos carcome y nos atraviesa, los únicos que se salvan son aquellos dejados al margen (que en Guatemala se cuentan por cientos de miles) y viven como pueden y de lo que pueden, abandonados a su suerte allá donde el Estado no llega, víctimas de una urdimbre de privilegios que les cierra las puertas, y del que nos alimentamos todos los demás.
Las sociedades despliegan dos puertas hacia la exclusión, observa el sociólogo sueco Göran Therborn. La primera de ellas se llama pobreza y, si bien tiene un significado social universal, puede adoptar un sinnúmero de formas, como vimos en el capítulo seis. La otra puerta es la que separa a la élite del resto de la gente. En las dictaduras, o en los regímenes autoritarios (como los que han gobernado en Guatemala a lo largo de casi toda su historia republicana), la élite –dice Therborn– puede ser un pequeño círculo interno que rodea al dictador, o el peldaño más alto de una organización jerárquica. En nuestro país ese peldaño se llama oligarquía y está formado por un puñado de familias vinculadas con el Estado desde su fundación.
“Esta segunda puerta crea una división entre los que mandan y los que obedecen, entre quienes dictan las leyes y quienes deben cumplirlas. Cuanto mayor sea la brecha entre el 1 y el 99 por ciento, más gruesa es la puerta de exclusión y más distorsionada se vuelve la cooperación y la interdependencia humana, a favor de los primeros”.[i] Los efectos más perjudiciales de la desigualdad son la desmembración social, el despilfarro económico y la distorsión política. El espacio social necesario para el desarrollo humano se disgrega y se restringe, “sobre todo para los desfavorecidos, por supuesto, pero no sólo para ellos”, señala Therborn: uno de los efectos del desmembramiento en el tejido de la sociedad es la instalación de la desconfianza y del temor, que generan la necesidad de redoblar medidas de protección y dedicar mayores esfuerzos y dinero a la seguridad –guardaespaldas, blindajes, muros, garitas, sistemas de vigilancia…
Otro efecto de la desmembración social es el exacerbamiento de la violencia: las regiones con mayor número de homicidios del mundo son también aquellas que muestran una mayor desigualdad, algo que hemos podido constatar en la región centroamericana, donde Nicaragua, aun viéndose afectada por índices de pobreza mayores a los de El Salvador y Guatemala, registra niveles de violencia sensiblemente más bajos.
Por último, es observable también que cuanto mayor es la desigualdad entre la élite y el resto de la población, mayores son las probabilidades de que se destinen recursos públicos en proyectos que benefician, sobre todo, a los más poderosos: el gasto total del Estado para la población no indígena en 2015 fue casi tres veces mayor (32 mil millones de quetzales) que el destinado a los pueblos indígenas (10.7 mil millones).[2] Y la ciudad de Guatemala ofrece ejemplos más visibles, desde la construcción preferencial de pasos a desnivel en zonas de mayor pujanza (no necesariamente de mayor congestión vehicular) hasta el mantenimiento de las calles y el equipamiento con señalización, postes de alumbrado y semáforos.
“La implementación del modelo neoliberal ha sido exitoso en la reducción de la inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio, la venta de los activos del Estado, la mercantilización de los servicios o bienes públicos, la recuperación del crecimiento económico y en los incrementos en la tasa de ganancia empresarial”, concluye un informe[ii] sobre los desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala, presentado por la vicerrectoría de investigación de la Universidad Rafael Landívar. No obstante, el saldo “ha sido un crecimiento mediocre, baja productividad, poca capacidad de generar empleos dignos y abundantes, la precarización laboral, una limitada expansión de los mercados internos, y el aumento de la desigualdad, la pobreza, la tasa de explotación del capital, la violencia política y el conflicto social”. Súmesele, a todo ello, una degradación insostenible del entorno natural.
El rasgo excluyente de la economía guatemalteca no se debe leer únicamente desde la profunda desigualdad del ingreso sino, en esencia, en la manera como pocas personas o grupos económicos concentran y controlan los factores que permiten acceder, apropiarse y acumular en el circuito económico: el capital, la tierra, el agua, los recursos del subsuelo, el conocimiento y la información, la tecnología y las relaciones con los circuitos económicos regionales y globales.
Todos estos factores, esenciales para la acumulación, siguen estando altamente concentrados en pocas manos y constituyen, junto a la mentalidad conservadora dominante, dos poderosas causas estructurales del subdesarrollo nacional, que obligan a que vastos segmentos de la población tengan que buscar sus ingresos y medios de supervivencia en la economía informal, en la emigración o en la delincuencia:
- De todo lo producido por la economía nacional en 2012, los ingresos de quienes viven de su capital, o sea, los rentistas, eran mayores que todo lo ingresado por quienes viven de su trabajo. Un 11.4 por ciento mayores. Aunque el número de personas que pertenecen a ese grupo es infinitamente menor.
- Desde 2001 hasta 2012, período en que la economía creció un 3.43 por ciento anual en promedio, en lugar de reducirse la brecha, como pregonarían los que hablan del derrame de riqueza cuando hay crecimiento e inversión, ambos grupos aún se distanciaron más: un 6.6 por ciento.
- 1,025 personas controlan en 75 por ciento del Producto Interno Bruto en América Central, según cifras proporcionadas por el investigador Fernando Valdez.
- 260 guatemaltecos acumulan una cantidad de dinero equivalente a algo más de lo que se produce en Guatemala en un año.
¿Justicia? ¿Libertad? El orden es lo nuestro. Y no cualquier tipo de orden, sino uno bastante torcido, cuya lógica siniestra se expresa a través del miedo y de la fuerza. La verticalidad, el autoritarismo inapelable, las soluciones mesiánicas, la burocratización de la política sosiegan nuestros ímpetus, nos hacen sentir como en casa. Las ofertas de mano dura todavía seducen a muchos y a muchas, lo cual supone la necesidad vital de estar siempre del lado de ‘los buenos’; esto es, de plegarse a quienes deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Justo o no justo, eso es lo de menos: estamos tan (de) formados en la cultura de la autoridad que hasta la justicia la entendemos como desquite, no como reparación. Los linchamientos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y hasta las sentencias de los jueces (para no hablar de cómo opera la policía y el ejército, o de cómo las autoridades en general hacen valer el peso de su investidura) muestran ese rasgo de perentoria unilateralidad, de machucamiento intencionado, de violencia aplicada por principio y como norma.
Por supuesto, hablar de libertad en tales condiciones es caer en el sinsentido y la demagogia, invocando a ojos cerrados una dimensión que nos es desconocida.























