18
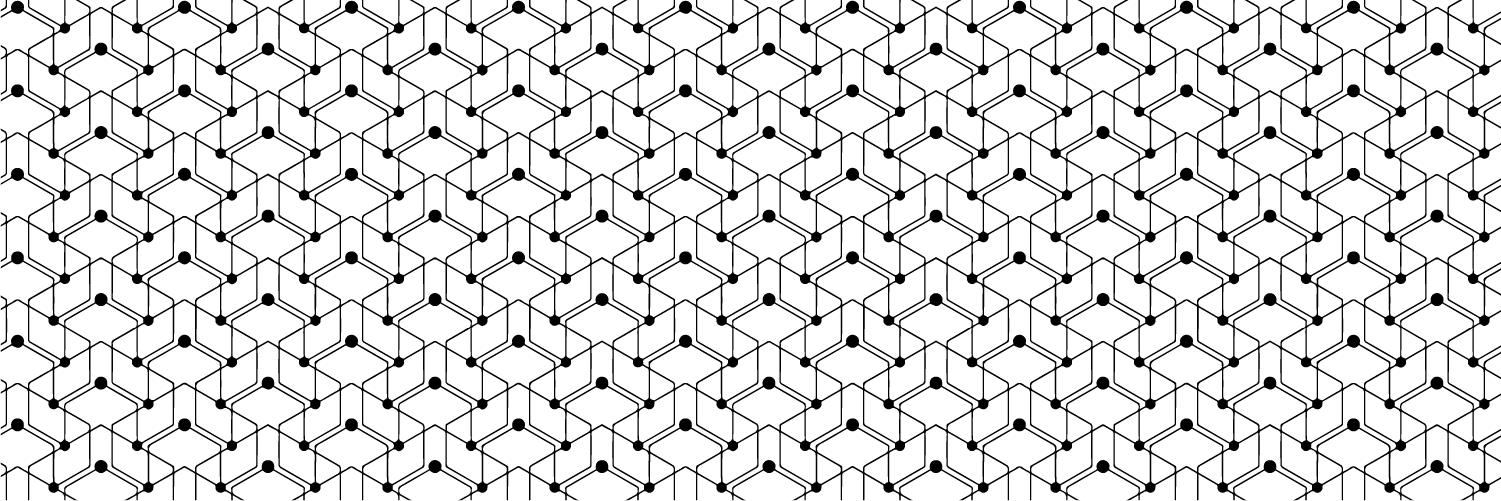
Suena el despertador, y la alarma es como una bofetada, un taladro, un latigazo que te sacude arrebatándote de las nubes de algodón donde te hallabas gratamente inmerso. Tras el manotazo de rigor vuelve el silencio, das media vuelta y te desconectás otra vez del mundo y sus presiones, sus demandas, sus plazos perentorios, su tiránica y decadente realidad.
Para muchos, es el momento más sublime del día. Lo fue también para mí, durante algunos años. Sentía delicioso darle la espalda a las obligaciones, emanciparme de lo concreto, flotar en una especie de líquido amniótico tibio y almibarado, a medio camino entre el desvanecimiento y la vigilia; saberme libre y soberano, navegando apaciblemente, corriente abajo, en un soma etéreo donde las coordenadas del tiempo y del espacio son otras: ¡Cuánta eternidad podemos acariciar en esos cinco o diez minutos que tardamos entre las chamarras, antes de dar el salto y entrar otra vez, como cada mañana, en la dimensión lineal de los relojes! ¡Qué vastedad de territorios fabulosos recorremos con la imaginación sin siquiera movernos de la cama!
Nunca somos tan libres como en esos instantes que le robamos a la matriz de la eficiencia productiva, enajenándonos de su enajenación. El timo lo percibimos como la victoria de un David contra un Goliat. La sensación de gozo es estupenda, la plenitud es infinita. ¿Por qué? Supongo que, muy en el fondo, al vernos entre la espada y la pared, en una encrucijada implacable que nos grita: o trabajás, o te morís de hambre, nos llega la revelación y comprendemos, entonces, lo cerca que estamos de la esclavitud y lo lejos que nos hallamos de una existencia autónoma.
Como toda la gente que se dice ‘normal’, yo fui uno de los que mordió el anzuelo de pensar la realidad del mundo como un tren bala propulsado hacia el ‘futuro’, y de pensarse a sí mismo como uno de los vagones de ese tren, motivado/presionado por las circunstancias a fijarse metas, a exigirse resultados, a verse en perspectiva, a alcanzar ‘el éxito’ (lo que sea que éste signifique), a concebirse como proyecto, a querer ir siempre más allá de este acá.
La crisis existencial de los 30 años yo la tuve a los 27. Vivía con mis padres aún, sin ocuparme de gastos de comida ni de hacer la limpieza ni de secar la ducha ni de lavar la ropa ni de estirar las sábanas. Trabajaba como redactor creativo en una agencia de publicidad, ganaba razonablemente bien, el ambiente en la oficina era inmejorable, tenía mi carrito pagado a plazos, recién había logrado graduarme de la universidad, el amor tocaba otra vez a mi puerta. Me sentía a gusto, bien instalado, dueño de mi propio lugar en el mundo, apreciado por lo que hacía, querido por los amigos. Tenía lo que se dice un promisorio futuro por delante, y bastaba con no tropezar para que el porvenir me augurara más de lo mismo: dinero, comodidades, una carrera, estatus profesional, una posición en la sociedad.
Pero había un problema. La publicidad me gustaba, me salía bien, pero no me movía la entraña. Lo que entonces me hacía palpitar era el cine. Solicité dos o tres becas que no obtuve, la mujer que derretía mi corazón resultó poniéndome los cuernos, me imaginé a diez años plazo como delfín en un acuario, anquilosado en mi zona de confort, apopléjico casi, sin más horizonte que la continuidad y la rutina… y decidí mandarlo todo a la mierda: la publicidad, el cine, el trabajo, el carro, la novia.
Fue a finales de mayo de 1998, lo recuerdo muy bien. Acababan de matar a Gerardi. Se cumplían treinta años de las consignas situacionistas que buscaban llevar la imaginación al poder. Salí de casa, mochila al hombro, tomé un bus de parrilla que me llevó a la Terminal y bajé ahí, sin saber muy bien a dónde ir, dispuesto a montarme en la primera camioneta que llamara mi atención. Vi una que decía GUATEMALA – SAN PEDRO LA LAGUNA y supe que el norte de mi brújula estaba decidido.
Seis meses anduve en aquel poblado de ensueño, al que seguiría volviendo muchas veces más. Si bien entonces San Pedro era ya una de las mecas regionales para el consumo de todo tipo de sustancias psicotrópicas, yo aproveché el retiro no para clavarme en las drogas sino, todo lo contrario, para desintoxicarme de hábitos, pautas, modelos, valores y normativas que me tenían en el fondo de un pozo, preguntándome qué hacer, en qué creer, hacia dónde ir, por dónde empezar…
Conseguí trabajo a destajo como profesor en una escuela de español y el resto del tiempo, que era bastante, lo dediqué a repensar prioridades y expectativas. Fue un periodo poco productivo en lo económico si se quiere, pero enormemente fructífero si hago balance y me pongo a considerar lo claro y fortalecido que salí de él. A la luz del rumbo que fue tomando el mercado laboral en los años siguientes, entiendo la importancia de haber tomado esa pausa en el camino para reinventarme. Quién sabe en dónde estaría hoy de no ser por ese punto de inflexión: en una oficina probablemente, siguiendo la inercia del sistema, sin saber cómo bajar de ahí, sin atinar centro en mis pulsiones interiores.
¿Hasta qué punto –se pregunta M. Foucault en sus cavilaciones sobre el ejercicio del poder– el criterio disciplinario, normativo de las cárceles pasó a convertirse en la forma canónica que rige a la sociedad toda? Tal vez el ‘Estado democrático’ en el que vivimos es una gran cárcel, y el modo en que los dispositivos de poder al interior de una cárcel cualquiera van generando adiestramiento, domesticación, cuerpos dóciles y económicamente rentables, ‘productivos’, no es muy diferente a las formas en que vivimos en nuestras sociedades ‘abiertas’. Tal vez la cárcel más eficaz es la que no se ve ni se siente, porque la tenemos instituida, normalizada.[i]
Vivimos en la sociedad del cansancio, postula el filósofo Byung-Chul Han; una fase histórica particular en la que la propia libertad genera coerciones. “En nuestra época, el trabajo se presenta en forma de libertad y autorrealización. Me (auto) exploto, pero creo que me realizo”. El primer estadio del síndrome de agotamiento –explica– es la euforia: “Entusiasmado, me vuelco en el trabajo hasta caer rendido. Me exploto a mí mismo hasta quebrarme. Y esa auto-explotación es más eficaz que la explotación ajena denunciada por el marxismo, porque va acompañada de un sentimiento de libertad”.
¿Quién va a resistirse al sistema que lo subyuga si ese yugo se percibe como libertad? He ahí el golpe maestro del capitalismo en su fase actual: “La técnica de poder no es ni prohibitiva ni represiva, sino seductora; no niega ni reprime nuestra libertad, sino que la explota”.
Oriundo de Corea del Sur, Han hace referencia a la enorme presión competitiva y de crecimiento que se sufre en su país, aquejado –asegura– por el índice de suicidios más alto del mundo. “La gente no puede aguantar ese estrés, y cuando fracasa no responsabiliza a la sociedad, sino a sí misma”. De ahí que apuesten por quitarse la vida como ‘solución’ a su tragedia.
No muy lejos de ahí, en Tokio, capital de Japón, es común ver en los corredores internos de las estaciones del metro cada noche a cientos de ejecutivos vestidos aún de camisa blanca, saco y corbata, sentados en el suelo, recostados en las paredes, desfallecientes, rendidos de sueño, dormitando sin fuerzas siquiera para alcanzar a encaramarse al vagón que los conduce de vuelta a casa. Son oficinistas que, además de sus cuarenta horas reglamentarias por semana, se consumen a sí mismos trabajando hasta ochenta horas más: ciento veinte horas semanales, casi dieciocho horas diarias. Son muertos en vida que empeñan el presente en nombre de un futuro que quién sabe si sabrá recompensarlos como merecerían. En Los cuervos de Sangenjaya, el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya cuenta que al menos dos veces por semana el metro se retrasa por los suicidios de pasajeros que se lanzan a las vías. Así de elevado es el precio que han de pagar los ciudadanos de países resueltos a no cejar en su empeño por ir a la cabeza en el tren del éxito y el desarrollo.
Desde una perspectiva similar, la brasileña Eliane Brum agrega: “El jefe nos alcanza en cualquier lugar, a cualquier hora. La jornada de trabajo no acaba nunca. Nos hemos esforzado libremente y con gran ahínco para alcanzar la meta de trabajar veinticuatro horas, siete días a la semana. Ningún capitalista había soñado tanto. Logramos una hazaña sin precedentes: ser amos y esclavos al mismo tiempo”. En nombre de términos falsamente emancipadores, tales como ‘iniciativa empresarial’, o de eufemismos perversos, como la ‘flexibilización’ –prosigue Brum–, crece el número de ‘autónomos’, libres tan sólo de matarse trabajando. Y concluye: “Hemos llegado a la paradójica libertad de ser esclavos”[ii].
Control social, adiestramiento, domesticación, cerebros dóciles, cuerpos productivos, y un manejo de la autonomía personal que se agota en la dudosa ‘libertad’ de consumirse trabajando… y de realizarse consumiendo: “Tal vez la cárcel más eficaz es la que no se ve ni se siente, porque la tenemos instituida, normalizada”. Hay ideas que te mueven el piso y permanecen un buen tiempo dándote vueltas en la cabeza.
Años más tarde, a finales del 2005, sufrí otro revés que, por fortuna, supe aprovechar a mi favor. Vivía solo, en un apartamentito de la zona nueve, y para entonces, después de conocer de cerca el medio audiovisual y participar en algunos rodajes, tenía bastante claro que lo que me gustaba no era tanto el cine, sino escribir. Cumplía varias asignaciones en simultáneo; periodismo, sobre todo. De pronto, en cuestión de días perdí mi fuente de ingresos más importante, y el casero subió la renta del piso. Hice cálculos: ya de por sí, el alquiler absorbía casi la mitad de mis estipendios. Por lo demás, mis gastos eran más bien escasos.
¿Qué hacer, entonces? ¿Ceñirme a lo que aconsejan los manuales de éxito? ¿Recapitalizarme a como diera lugar? ¿Cambiar de oficio, buscarme la vida de otro modo? ¿Hacer llamadas, enviar currículos, tocar puertas, salir a la calle dispuesto a (casi) cualquier cosa con tal de obtener una buena posición, una buena tajada? ¿Negociar la integridad a cambio de dinero? Nada de eso. Al contrario, ya desde hacía algún tiempo venía sintiendo pellizcos en la conciencia por aceptar encargos con los que no me identificaba: una revista de bodas, otra para empresarios jóvenes, suplementos comerciales, semblanzas estereotipadas sobre el mundo de la moda, de los viajes, de la mujer. Era como estar de vuelta en el gremio plástico, fatuo y mentiroso de la publicidad. Un mercenario de la pluma, vaya. Bien dicen que uno de los rasgos que define al profesional en los tiempos modernos es su habilidad de actuar mecánicamente, sin reaccionar, sin verse implicado en lo que hace, sin dejarse afectar por el desenlace final de cuyo proceso forma parte y cuyo resultado contribuye a producir.
Supongo que el gafete de ‘profesional moderno’ no me va. No sé si podría ser uno de esos cirujanos que meten bisturí y operan, sin que les tiemble el pulso, a un paciente moribundo. A los médicos se les recomienda no intervenir a miembros de su propia familia, y puedo entender el porqué: la aprensión ofusca el sano juicio y limita la pericia. El efecto puede ser fatal. Creo que a mí me ocurriría no sólo con la parentela sino con cualquiera. Sé que tampoco la pasaría bien siendo chofer de un capo, o secretaria de un diplomático, o gerente de un monopolio, o pastor de una iglesia, o administrador de un latifundio de palma africana. Hay una capacidad disociativa entre la acción y el sentimiento, propio del ser humano de la era industrializada (causante de su eficacia glaciar y metódica, y a la vez de su apatía emocional), que yo sólo consigo desplegar a medias, torpemente. Me pregunto si en ello tendrá algo que ver el hecho de haber crecido no adentro, sino en las afueras rurales de una ciudad –Guatemala, años setenta– que por otra parte no era ni muy cosmopolita, ni muy desarrollada.
Como sea, estoy seguro de que no soy el único bicho raro capaz de sentir esa cosquilla moral, ese conflicto interior que, en mi caso, fue como un resorte que me llevó a explorar otras posibilidades. Me puse a pensar: ¿Tengo deudas? No. Esa lección la había aprendido ya en mi época de publicista despilfarrador. Después de hacer diabluras con algunas tarjetas, me asusté y a tiempo decidí cancelarlas todas. La última fue la que más costó. Usureros profesionales. Fue una amarga experiencia. De ahí me quedó claro que nunca somos plenamente libres mientras tengamos cuentas por pagar. El mercado consolida su poderío seduciéndonos con atractivos señuelos (compre hoy, pague mañana), y de este modo nos tiene sumisos, dependientes y babosos. Creo que fue Marx el que dejó sentado que el crédito es la expansión del capital por afuera de sus márgenes naturales. Desde entonces juré no volver a endeudarme, y por dicha lo he cumplido. Las deudas no me dejan dormir tranquilo.
¿Hijos? No que yo sepa. Y eso, en tiempos de vacas flacas, es un privilegio. No envidio a los que dan el brazo a torcer en nombre del amor, del compromiso; los que claudican de sí mismos por asumir la responsabilidad de sacar adelante a su familia. Están con el agua en la nariz: o empeñan los escrúpulos o condenan a los suyos a una vida que no merecen ni ellos ni nadie. Es muy probable que, en su lugar, yo haría lo mismo.
¿Empresas?, ¿inversiones?, ¿contratos firmados?, ¿juicios pendientes? Tampoco. No me pregunten cómo, pero me las arreglé para llegar a la edad adulta sin mayores ataduras materiales. Una vez me dije: a falta de dinero para el seguro médico, la mejor cobertura es mantener una buena condición física, y he intentado obrar en consecuencia.
Lo cierto es que, considerando las variables (a favor tanto como en contra), caí en cuenta de una opción ajena a todo lineamiento establecido. Pensar fuera de la caja, es que le dicen: ¿Qué pasaría si, en vez de procurar más ingresos a fin de cubrir mi nivel de vida actual, procediera justo en dirección contraria y me propusiera, en cambio, reducir gastos hasta hacerlos compatibles con los ingresos que percibo? Nada nuevo, en realidad: es lo que los pobres llaman apretarse el cinturón. Siendo así, el primer paso, clave para hacer viable todo lo demás, era hallar la manera de no pagar renta, o pagar muy poca, sin que ello supusiera dar un paso atrás y volver a casa de papi y mami.
Barajé varias opciones y me fui por la más radical. Un tío mío, divorciado, misántropo, con quien siempre tuve buena relación, trabajaba como jefe de taller en una finca de la bocacosta que originalmente había pertenecido a su abuelo. Los tiempos eran otros ya, la propiedad mostraba rasgos notorios de decadencia material y económica, los préstamos e hipotecas y compromisos de pago a los herederos del dueño anterior dificultaban rentabilizar cualquier operación y mantenían tensas las relaciones entre varios miembros de mi familia extendida, carcomidos entre la codicia y la desconfianza. Casi nadie visitaba aquel edén caído en desgracia. Si mucho dos veces al año, para Semana Santa y para las fiestas de fin de diciembre, llegaba uno de mis hermanos con su esposa y los suyos a ocupar el casco principal, compuesto de dos casas enormes, una de ellas construida a finales del siglo diecinueve, la otra en los años treinta del siglo pasado, poco antes del inicio de la Segunda Gran Guerra; ambas rodeadas de jardines y una piscina con terraza para tomar el sol. El resto del tiempo el complejo bien hubiera podido fungir como centro recreativo al servicio de la comunidad de no ser por los prejuicios de clase: “mucho problema”, “la gente no sabe agradecer”, “les das la mano y te agarran el brazo”, “mejor no, se pueden robar algo”, “no vaya a ser que alguien se ahogue y luego es uno el que tiene la culpa”, “para qué, si van a dejar basura tirada por todos lados”, “Dios nos guarde, ni pensarlo, son muy aprovechados y después ya no hay manera de sacarlos de ahí”…
Una de las casas, la más antigua, estaba a disposición de mi tío, el jefe de taller, quien la recibía en usufructo como beneficio incluido en su remuneración, sin pagar un solo centavo de renta. Él habitaba una parte y mantenía desocupado todo lo demás. Aceptó de buen agrado recibirme como huésped a cambio de una módica suma para cubrir los gastos de comida. Tampoco pagábamos agua ni electricidad: la finca contaba con dinamo propio y varios manantiales para surtirse.
Me trasladé pocos días después del año nuevo del 2006 sin estar aún del todo convencido de ir en la dirección correcta. La tarde del primero de enero me sorprendió solo en la ciudad, andando a pie, volviendo de la casa de un cuate y con treinta quetzales en la bolsa que debía ser capaz de estirar durante dos semanas más, antes de recibir el próximo cheque que me debían. Recuerdo haberme sentido succionado hacia abajo por las circunstancias; vacío, inseguro, solo. Un forastero tirado con honda. Caminé durante hora y media, unos diez kilómetros o algo así, y a medio recorrido me salió al encuentro el coheterío de las seis de la tarde. Entonces ya no sentí otra cosa más que miedo. Ya se sabe lo violento que puede ser un guatemalteco a la hora de volcarse –religiosamente, como es su costumbre– en la tradición para hacer del rito un exorcismo. Y más violento si ese guatemalteco es un niño, o peor aún: un grupo de ellos. En un instante pasé a ser el blanco favorito de canchinflines, tronadores y bombazos: lo que podríamos llamar una cálida y explosiva recibida. Un mal augurio en aquel momento de mi vida en que se cerraba una etapa y se abría otra.
Una vez mudado e instalado en la casa vieja de la finca las cosas empezaron a andar mucho mejor. Pasaba ahí temporadas de mes y medio, a veces un poco más, que interrumpía brevemente para ir a la capital a entregar facturas, recoger cheques y portarme mal con los amigotes. Luego, de vuelta a una rutina casi militar, impuesta por mí mismo, que arrancaba a las seis de la mañana, concluía pasaditas las once de la noche y me proporcionaba tiempo suficiente para leer (cultivé el intelecto como nunca antes, devoré libros, diseñé una especie de pensum de maestría a la carta), escribir, comer mis tres tiempos y hacer dos horas diarias de ejercicio.
Lograba sumar entre mil quinientos y dos mil quetzales de ingresos al mes; si viajaba a la capital lo hacía en camioneta, haciendo varios trasbordos, tardando cinco horas en llegar y gastando 45 quetzales en cada ida y otros 45 en cada regreso; pero mis gastos fijos mensuales apenas rozaban los mil quetzales, de modo que podía incluso darme el lujo de ahorrar.
Reduje casi a cero mis hábitos de socialización. Con mi tío, tan ermitaño como yo, nos veíamos apenas a la hora de las comidas. Charlábamos entonces, acompañándonos mutuamente sin estorbarnos en absoluto. La exuberancia vegetal adyacente cautivaba mis sentidos, transportándome a otra época, a otra realidad. Aprovechaba los fines de semana para merodear en derredor perdiéndome en pequeñas veredas, a pata o en bicicleta. El domingo, a la hora del almuerzo, bebía mi único litro de cerveza en toda la semana. Ese era mi pequeño gran gesto de auto-indulgencia.
Aunque, en honor a la verdad, los beneficios que tenía a disposición eran inconmensurables. Mi calidad de vida se elevó a niveles que nunca sospeché. Sin ser dueño de nada, gozaba en uso de los bienes materiales de un terrateniente. A veinte metros de mi cuarto estaba la piscina, cuya agua heladísima era cambiada cada lunes sin falta. Nada mal para un subempleado cuentapropista en situación de desclasamiento: si aquello era descender al nivel en el que se encuentran los pobres (sin rentas, sin haciendas, sin futuro, sin seguridad social ni cobertura para enfrentar imprevistos, viviendo el día a día con lo puesto, ganando por debajo del salario mínimo), mi vida distaba mucho de la de una persona en estado de pobreza si nos ceñimos al sentido estricto de la definición. Aprendí entonces que las cosas no son tanto de quien las posee, sino de quien sabe aprovecharlas, y que la riqueza consiste no en tener mucho, sino en desear poco y echar mano de lo que haya: Si del cielo te caen los limones –recomienda el adagio popular– aprendé a hacer limonada. Sé que no cualquiera tiene a la mano una finca cuasi abandonada, pero me consta también que muchos clasemedieros al borde de la crisis no se plantean la posibilidad de migrar al campo, o a un poblado más pequeño en la provincia, ni imaginan hasta qué punto esa variación podría contribuir a mejorarles la existencia. La ciudad capital de Guatemala es un pandemonio y uno no lo percibe mientras no se largue de una buena vez de ahí.
Mis únicos enemigos eran los mosquitos, y mi único conflicto era saber que aquella burbuja de opulencia tenía su sostén fáctico en la miseria circundante. La alternativa hubiera sido renunciar al paraíso, que de todos modos no era mío, en nombre de un prurito moral mal entendido, toda vez que, si a rasgarnos las vestiduras vamos, la economía guatemalteca en su totalidad opera como una gran finca en la que unos pocos disfrutan de comodidades ubérrimas, los de en medio fungimos como operadores/proveedores/cómplices suyos, y el trabajo más agotador es realizado por quienes menos ganan.
No quise privarme del Edén en ruinas que tenía a disposición. Aproveché, eso sí, para chuparle rueda al entorno y discurrir poco a poco, entre lecturas y exploraciones de campo, en eso mismo que me tiene escribiendo ahora: las lacerantes desigualdades que campean en Guatemala mostrándose, lirondas, como la cosa más normal del mundo para quien las disfruta tanto como para quien las padece. A cambio de meterme de cabeza en ese submundo, de intervenirlo, de procurar transformarlo (no estaba en posición de obrar así, siendo un simple huésped ajeno a las circunstancias), lo que hice fue observar, conversar con la gente, hacer migas, tomar apuntes, escribir algunos esbozos etnográficos tratando –eso sí– de no ser demasiado específico, de no revelar mis intenciones, de no delatar a mis fuentes.
Seis años viví en aquel oasis ubicado en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, a 225 kilómetros de la capital. El sitio arqueológico de Takalik Abaj lo tenía a escasos ocho kilómetros de distancia tomando un camino de tierra directo; la laguna de Chicabal, a quince o veinte kilómetros en línea recta, cuesta arriba (aunque la ruta para llegar es más larga y sinuosa). Escarceos turísticos aparte, lo que más llamó mi atención fue –insisto– la naturalidad olímpica con que cada quien asume ‘el lugar que le corresponde’ en una dinámica de jerarquías socioeconómicas que a los ojos de cualquier fuereño parecieran congeladas trescientos años en el tiempo.
Era como estar de vuelta en la época medieval. Hasta arriba, en el pico de la pirámide, el patrón y los suyos: su esposa, sus hijos, sus parientes, sus invitados. Para ellos, la postración, la pleitesía, las más altas muestras de respeto, las más sobradas lisonjas, la obediencia en el acto y sin chistar. Quienes hayan visto alguna vez Lo que el viento se llevó[1] sabrán a qué me refiero: cualquier consideración es poca, la servidumbre debe ser capaz de mover el cielo y la tierra a fin de complacerlos incluso en sus más ínfimos caprichos. Para entender cómo estas relaciones de subordinación perviven en su chocante asimetría hace falta hundirse un poco y bucear en los antecedentes del llamado régimen de colonato.[2] Hagamos, pues, un poco de memoria:
Fue el dictador Justo Rufino Barrios quien, a partir de 1871, mandó expropiar los ejidos de los pueblos y convertir la propiedad comunal en propiedad privada, generando con ello un proceso de fragmentación que creó el minifundio, polo opuesto y complemento del latifundio.
Así se fue conformando, con el tiempo, una situación en la cual el minifundio era la forma de subsistir, pero no alcanzaba para todo el año; de manera que tenía que complementarse con la emigración al corte de café. Sólo la desesperación por no lograr sobrevivir con lo poco que sacaban de sus minifundios hizo que estos campesinos empezaran a irse con sus familias a trabajar año con año a la costa. Resultaba paradójico que esta gente regresara siempre sin un centavo. En muchos casos, los mismos finqueros les proveían los artículos básicos que necesitaban para sobrevivir en la finca; al final de la temporada debían más de lo que recibían. Se comprometían, entonces, a regresar al año siguiente. Los patronos sabían que los indígenas cumplían siempre con su palabra, que jamás dejaban de pagar una deuda, y muchos se aprovechaban de esto para acentuar su explotación y mantenerlos atados a las fincas[iii].
La dictadura de Barrios dispuso también que los pordioseros atentaban contra la moral porque carecían de profesión, oficio, renta, sueldo y ocupación. Medio siglo después otro dictador, Jorge Ubico, presidente de 1931 a 1944, los forzó a trabajar gratuitamente al servicio de los terratenientes. Lo mismo hizo también con los indígenas, los dueños de “terrenos rústicos” y los desempleados, obligándolos a servir, sin goce de salario, “por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona”.
En efecto, Ubico promulgó en 1934 la tristemente célebre ley contra la vagancia (o libreta de jornaleros), que estipulaba la obligatoriedad, para todos aquellos que no cultivaran un mínimo de tierras propias, de demostrar que habían servido por lo menos 150 días al año en las fincas. Para ello se estableció una libreta en la que los patronos anotaban los días trabajados y que el jornalero debía portar siempre para mostrarla de ser requerido. Quienes no probaran estar en activo podían ser forzados a laborar en obras públicas o ser entregados a finqueros para que cumplieran su cuota mínima. La mano de obra infantil cubría una tercera parte de la fuerza laboral guatemalteca en 1940.
Para 1944 el salario del campesino oscilaba entre los cinco y los veinte centavos de dólar al día. El dos por ciento de los hacendados poseía el 72 por ciento de la tierra, mientras el noventa por ciento de los pequeños propietarios tenían, entre todos, el quince por ciento de los terrenos productivos. Los indígenas en el campo seguían atados a las grandes plantaciones en razón del sistema de trabajo forzado arriba descrito, y aunque la primera Constitución del país, adoptada en 1824, abolía la esclavitud, los sistemas de trabajo rural eran apenas distinguibles de la servidumbre involuntaria.
Gustavo Porras relata hasta qué extremo los indígenas, a mediados de los años sesenta, continuaban siendo explotados. En Cobán, Alta Verapaz, se encontró con un conocido que estaba ahí con su equipo de trabajo para probar, desde un cerro cercano, si se podían captar señales de radio. Necesitados de subir un motor para generar electricidad en la cima, le dijeron a un señor de la comunidad:
—Mire, necesitamos alquilar unas mulas para subir el motor y el equipo al cerro.
Y el tipo les respondió:
—¿Para qué van a alquilar mulas?, con indios les sale más barato. Las mulas cuestan un quetzal mientras que los indios se consiguen por cincuenta centavos.
A la madrugada siguiente llegaron cuatro indígenas con sus mecapales para cargar los equipos sobre sus espaldas. Como entonces el cerro todavía estaba virgen, mientras dos iban abriendo brecha con sus machetes, los otros cargaban el motor y el equipo, y así se fueron turnando. Al llegar a la cima estaban a punto de reventar. Hacer ese trabajo titánico por míseros cincuenta centavos me parecía inaudito. Con el poco castellano que hablaban me contaron que en las fincas donde mejor pagaban les daban veinticinco centavos por día. Generalmente el salario se reducía a ocho centavos, más una tortilla con una cucharada de frijoles cocidos y una onza de sal. Esa era toda la remuneración para los trabajadores. En la segunda mitad de la década de los sesenta, en cualquier parte de Guatemala, la miseria rural era verdaderamente pavorosa[iv].
Muchas de esas desgarradoras inequidades permanecen aún hoy, así sea mitigadas relativamente. Si me lo preguntan, diría que el yugo heredado como pauta de normalidad no basta para explicar el peculiar vínculo que percibí en ambas direcciones, entre el patrón con el sirviente y entre el sirviente con el patrón. Me refiero, sobre todo, a los empleados de confianza: tras toda una vida de estrecha convivencia es inevitable que florezcan lazos de afectividad. Doy fe. A uno de los anteriores propietarios de la finca donde viví, célebre por su personalidad campechana y festiva, se lo recuerda gratamente, conteniendo el puchero, a más de veinte años de haber muerto. Las empleadas domésticas evitan acercarse de noche al corredor de la casa donde vivía, porque –aseguran– “ahí se aparece el finado patrón”. La frontera angosta entre quienes lo tienen casi todo y quienes no tienen casi nada está ocupada por menesterosos que agradecen, con todo el fervor, con todas sus fuerzas, el hecho de poder optar a puestos de trabajo y salarios que, aunque exiguos, les permiten agenciarse un mínimo de satisfactores básicos inaccesibles para el resto, que viven –literalmente– de lo que logran arrebatarle a la tierra con sus manos. Y sí, por grotesco que pueda parecerle a algunos, en ocasiones esta gente llega a encariñarse sinceramente con sus empleadores. Y viceversa.
“Antes, uno encontraba camaroncillo fácil debajo de las piedras de los ríos, pero ahora ya no hay; la gente se comió hasta la última hierba que crecía en el monte”, me confió un antiguo administrador a quien luego despidieron por abuso de poder: la ranchería contaba con una tienda cooperativista que él tenía bajo su control, de modo que los artículos de primera necesidad se vendían ya no en procura de la economía de la gente sino especulando con los precios para beneficio personal. Aparte de su familia, tenía repartida una marimba de hijos entre varias de las obreras que trabajaban en una pequeña planta procesadora de macadamia, y se valía de su posición para seguir disponiendo sexualmente de ellas. El derecho de pernada, en su gama de variaciones y atenuantes, sigue practicándose –me consta– en contextos donde la única ley es la ley del más fuerte, y el doble perfil del ex administrador es un comportamiento que se repite en todas partes, no sólo en el ámbito de las fincas, como resultado de una estratificación verticalista de las relaciones entre unos y otros: simpático y hasta arrastrado con los de arriba, pero severo y hasta déspota con los que tiene debajo, a sus pies literalmente.
La cocinera que nos daba de comer se hacía cargo también de la limpieza de la casa, así como de lavar y planchar la ropa; eso de lunes a domingo, los 365 días del año. ¿Su salario? 15 quetzales diarios. Arrecha y cumplidora, varias veces le ofrecieron ir a trabajar a la capital o a otras fincas vecinas. Siempre se negó. Estaba encantada de atender a mi tío, con quien se llevaba de maravilla. Chismeaban la tarde entera sentados en la cocina, a veces acompañados de visitas que llegaban de la ranchería con sus pequeños, aprovechando que había café y pan dulce gratis, y un columpio donde entretenerse en el jardín de a la par. Lo más importante para ella era estar cerca de su madre, con quien vivía en una covacha a diez minutos caminando. Por las noches, poco antes de la hora de la cena se incorporaba a la tertulia una señora que luego ayudaba sirviendo la comida y recogiendo los platos. Nos trataba igual que como nos trataba la cocinera, tomando distancia con esa misma subordinación no exenta de afecto sincero; por eso me chocó entender que en un contexto distinto ella bien hubiera podido mostrarse no como ayudante de la empleada sino como tía mía, es decir, progenitora de los hijos de un medio hermano de mi tío. Excelente cocinera ella también, para Navidad preparaba tamales y nos los traía de regalo.
El desamparo y la escasez de la vida cotidiana se suplían con promesas de recompensa espiritual y vida eterna en el más allá. Los refugios de oración y sus bulliciosas asambleas competían para atraer almas en pena y embolsarse los diezmos ofrendados como muestra de gratitud. “Don Andrés, disculpe, ¿usted ha oído hablar de la palabra de Dios?”, me preguntaba una y otra vez cierto mozo ya veterano, que tras media vida de excesos con el alcohol halló por fin sosiego en un templo adventista. Nunca se dio por vencido conmigo. Llegué a pensar que el pastor le daba algún tipo de comisión por cada persona que lograra incorporar a la hermandad.
A falta de oportunidades, y de motivaciones, el pasatiempo favorito después de la chamusca de futbol era dilapidar la quincena atascándose de guaro. La vagancia juvenil estaba siendo cooptada por la mara Salvatrucha, que tenía a tres kilómetros de distancia, en el casco urbano de Colomba, su reducto más numeroso de homies después de la capital y Villa Nueva. Pintas con aerosol negro reclamaban para sí el territorio. Cargados de gente y mercancías, los picops que transitaban por el camino de tierra eran presa fácil de raterillos encapuchados con armas hechizas, a tal punto que los vecinos afectados se turnaron para montar un puesto de seguridad permanente, que costeaban cobrando un quetzal a cada vehículo que pasara por ahí.
Todo trabajo manual era ya no barato, sino casi regalado. Los tamales se vendían a uno cincuenta. El peluquero cobraba cinco quetzales por corte. El sastre, otros cinco por cambiar un zíper. En ocasiones, al bajar del bus y cubrir a pata el tramo agreste de dos kilómetros hasta llegar a mi destino, pasaba por la ranchería de una finca vecina. Eran cuartuchos de madera muy rústicos, dispuestos a la orilla, a veces habitados, otras veces no, dependiendo de la temporada de corte de café. Venían desde San Marcos, me dijo una mujer sentada en el suelo, entretenida en su telar de cintura mientras los hijos correteaban desnudos, a la vera. Les pagaban mal y tarde, según comprobé después.
En cambio, la ranchería de la finca donde me hospedaba era un asentamiento fijo donde la gente llevaba décadas de haberse instalado sin ser propietaria de la tierra, pero con la venia del patrón. La mayoría habían sido mozos colonos que trabajaron en los años de mayor esplendor, cuando el precio del café se cotizaba alto en el mercado internacional. Algunos de sus hijos o nietos se incorporaban todavía en calidad de ‘eventuales’, es decir, sólo en las épocas del año que requerían mano de obra extra para la cosecha. El resto estudiaba, o trabajaba en otros lados, o parasitaba entre el subempleo, el desempleo, la ociosidad y el pillaje: se rumoraba que muchos de los mareros y asaltantes provenían de ese y otros asentamientos cercanos.
Dejé de vivir ahí y me trasladé de regreso a la capital en octubre del 2011, pero seguí volviendo con regularidad en calidad de visitante. Seis meses después de mi partida la finca había cambiado de manos en dos ocasiones ya. Primero la obtuvo un buitre de origen judío, muy bien conectado con la banca privada nacional, cuyo modelo de negocio consistía en averiguar, con sus amigos, qué latifundios hipotecados tenían atraso en sus pagos con el banco; entonces él llegaba con el propietario y le hacía una primera oferta de compra, sabiendo que muy probablemente la respuesta sería no. Su táctica era esperar hasta que los dueños sintieran la soga en el cuello, entonces volvía y hacía una segunda oferta, muy por debajo de la primera. Así logró comprar, sólo en ese sector, media docena de fincas a precio de quemazón: cualquier capitalista mínimamente avezado sabe que, en pleno siglo veintiuno, la explotación agrícola basada no en la eficiencia sino en la mano de obra barata está más pronto que tarde condenada al fracaso.
Poco tiempo después tuvo reparos con el fisco por evasión de impuestos, y la demanda en su contra lo obligó a vender las propiedades que tenía. Se las compró, todas, otro buitre que venía obrando de manera similar, y de quien se decía que era ya, para entonces, el terrateniente más grande de Guatemala. La siguiente vez que visité la finca me sorprendió notar los cambios en la administración: el portón de ingreso había sido convertido en una especie de barricada detrás de la cual se parapetaban dos guardias de seguridad bien armados. Había que pedir permiso para entrar, e identificarse. Mi tío seguía ocupando la casa sólo porque nadie más estaba interesado en habitarla. Por las noches se veían las siluetas de los centinelas haciendo rondas por el jardín interior del casco. El que mucho tiene, mucho teme, pensaba para mis adentros. A buena hora me fui de ahí.
La ranchería en pleno fue desalojada, y las casas derribadas por completo. De la noche a la mañana los moradores se vieron en la obligación de comprar, entre todos, una franja de terreno perteneciente a una finca vecina, dos kilómetros abajo siguiendo el camino de tierra. Luego se repartieron las parcelas, de media cuerda de extensión cada una,[3] con tal mal tino que todavía hoy surgen problemas porque nadie previó dejar vías de acceso para las casas del fondo, y algunos de los que viven enfrente sacan provecho de la situación cobrando doce mil quetzales por derecho de paso: más de 1,600 dólares estadounidenses, una fortuna en el contexto de la deprimida economía rural.
Mi tío se quedó sin trabajo, pero le ofrecieron otro en la planta de procesamiento de macadamia, trasladada a doce kilómetros de distancia. Rechazó la oportunidad aduciendo estar viejo y cansado. Mi casi-tía, por el contrario, sigue de operaria y con eso gana sus centavos, pero le toca madrugar el doble para llegar a tiempo trasladándose todos los días en la palangana de los picops que hacen las veces de transporte colectivo, dando tumbos, a vuelta de rueda, por el camino deteriorado.
Huyendo del trajín, de las colas, de la bulla, procuro pasar las navidades ahí siempre que puedo. Una vez, hace dos o tres años, me contaron que a los empleados de las tres fincas (contiguas la una de la otra, propiedad del mismo dueño y consolidadas bajo una sola administración) les debían dos quincenas. Era época de ponche, tamal y pirotecnia, y muchos no tenían ni para los frijoles. Pensé en el camaroncillo cada vez más escaso en los arroyos, en el monte despojado ya de toda hierba comestible, y entendí por qué el flagelo de las maras, lejos de disminuir, pareciera robustecerse con el paso de los años. Se me hizo imposible no relacionar los fenómenos, sobre todo cuando, meses después, el presunto terrateniente más grande de Guatemala cayó preso por estafar al Estado: había sido miembro del Gabinete de gobierno y se sirvió de su posición para adjudicarse contratos con precios sobrevalorados.
En noviembre del 2015, de visita una vez más por ahí, tuve una epifanía turbadora. Eran las tres de la tarde, más o menos, y una luz entre amarilla y rosada se colaba por entre el follaje que separa la casa vieja del área donde está la piscina, e iluminaba de lado aquella arquitectura decadente, a ratos ruinosa pero aún en pie, testigo de grandes glorias pasadas. De súbito, la escena empezó a poblarse de niños asomándose curiosos por el área que luce abandonada. Niños en andrajos, o casi, algunos de ellos cargando mochilitas a sus espaldas. Si no fuera por la edad, hubieran podido pasar por migrantes intentando cruzar México. Eran, según averigüé después, hijos de trabajadores temporales venidos de Concepción Tutuapa, al norte de San Marcos, distante seis horas en bus aproximadamente. Sesenta personas. Unas diez familias, incluyendo esposas, chirices y mujeres embarazadas. Ahí estaban, a la vuelta, en la oficina, a la espera de que les recibieran los sacos de café, los rostros mustios, famélicos, la viva estampa de la miseria.
Me acerqué a conversar con ellos. Pregunté de dónde venían, cuántos eran, cuándo volvían a su tierra. Entre bromas y risitas nerviosas contemplé maravillado la cotidianidad de aquel no-instante de espera hasta el momento en que, media hora después, subían todos al camión, ya de por sí cargado de sacos y herramientas, que los había traído como si fueran animales.
Una niña se rascaba insistentemente el ojo izquierdo. Tenía el párpado hinchado y enrojecido. Conjuntivitis, lo más probable. “Pueden llevarla al IGSS”, propuse, sabiendo que a cinco kilómetros de distancia había una modesta clínica para atender emergencias menores. Lo que no sabía es que ninguno de ellos tiene derecho a cobertura médica. ¿Por qué? Porque su patrón no paga la cuota.
“¿De dónde es usted, pues?”, preguntó una mujer. Le conté, pero no me creía. “En avión vino, ¿verdad?”, insistió, y yo insistí en que no. “Yo pensé que en carretón había venido”, se burló alguien más, arrancando carcajadas a su alrededor. “¡Es de la mina!”, gritó un tercero, anónimo, resolviendo el acertijo a fuerza de prejuicios: hombre blanco y canche que toma apuntes = empleado de una minera transnacional que viene a despojarnos. Me sentí incómodo y, como pude, zafé bulto volviendo sobre mis pasos. La hechizante luz de media tarde había dado paso a un gris plomizo, como el que antecede a los diluvios.
No sé de nadie que haya obtenido un mejor retrato de la clásica familia latifundista que el que hizo Mikael Wahlforss hace 35 años, en 1983, cuando entrevistó a tres generaciones de los Ralda para su documental Ensueños blindados. Manuel Ralda Ochoa, patriarca del clan, exponía la manera en que logró hacerse de tantas fincas: “Se hizo a base de factor suerte, no porque uno fuera capaz, pues fuimos comprando; compramos una finca, después compramos otra. Tal vez se aprovechó en aquel entonces en una crisis que nada valía nada, entonces yo fui comprando las fincas, que me las daban fiadas, no las compraba al contado, pero tuvimos la suerte de que en un año, dos años, todo fuera subiendo”.
Pero el segmento más revelador es en el que aparece el hijo de Ralda Ochoa acompañado de la esposa, de origen estadounidense. En un español bastante limitado, Wahlforss le pregunta a la señora:
—¿Qué es la diferencia para un americano vivir aquí en Guatemala?
Ella responde:
— Bueno, eh… No trabajas.
Ralda sale al paso, tratando de suavizar el desparpajo de su mujer:
—Eso es lo que más te gusta.
Todos ríen. Ella se excusa:
— No, yo trabajé antes que me casé. Ya fue suficiente.
Y prosigue, en español defectuoso, ofreciendo detalles de su rutina diaria:
—Bueno, salís y hay muchas clases de pintura, de dancing, ballet, photography, natación, equitación, tenis; y todas mis amigas, de las ocho de la mañana hasta las doce, está lleno de clases y tés y cosas así. Y después, recoger a los niños como a las dos de la tarde al colegio y tienen estudio toda la tarde. Es una vida más lento que en Estados Unidos, porque en los Estados todos trabajan y todos tienen sus horas rápidos, media hora de comer y a trabajar; en cambio, aquí tienes dos horas o todo el día.
Por último, Carlos Ralda, el heredero del heredero, un niño de ocho, diez años si mucho, que ahora ha de tener ya más de 40. Pregunta Wahlfross:
—¿Qué quieres ser cuando seas adulto?
Responde Carlitos, sin titubear:
—Voy a trabajar con mi papá en la hacienda de los Ralda.
—¿En las fincas?
El niño asiente con la cabeza.
—¿Cuántas fincas tiene tu papá?
—¡Úuuuuuuu!, montón.
Se acerca la Navidad. Te deben dos quincenas. La última vez que te pagaron fue a mediados de noviembre. Estás con menos de diez quetzales en la bolsa. ¿Qué rayos vas a hacer para alimentar a tus hijos?
Nada que ver con los Ralda. Es sólo que no logro arrancarme esa idea de la cabeza.























