16
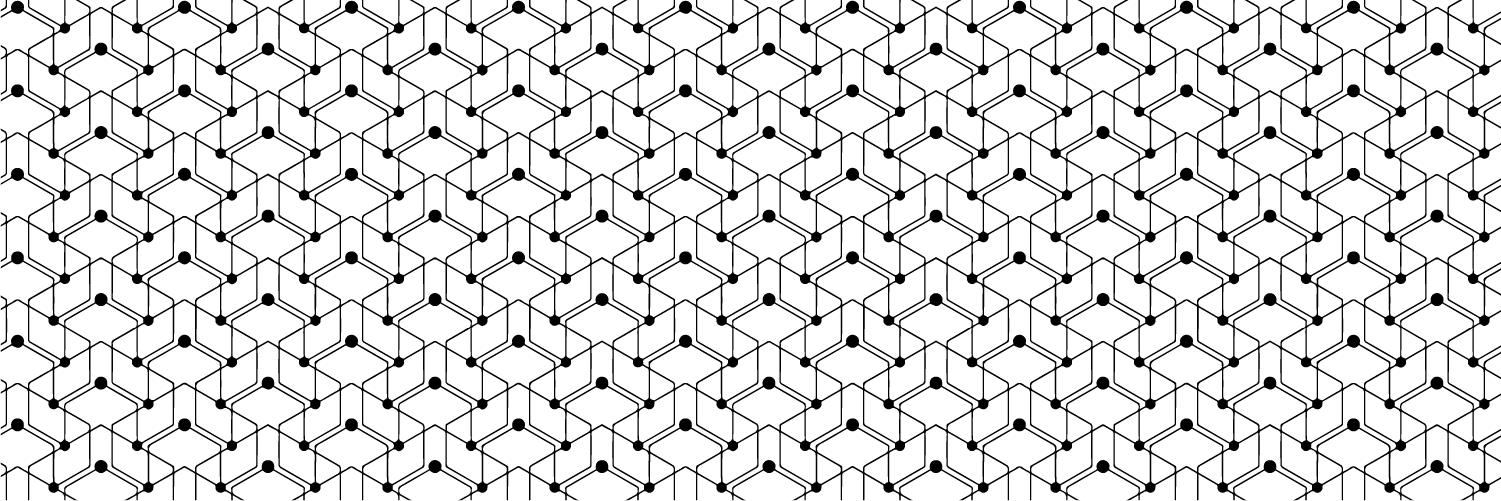
Quetzaltenango es una ciudad de ínfulas masonas y ambiciones secesionistas. Se la recuerda todavía como capital del llamado Estado de los Altos (que incluía también los departamentos de Totonicapán, Sololá, San Marcos, Quiché y Huehuetenango), creado en 1838 con la intención de separarse de la república de Guatemala y finalmente combatido y recuperado dos años más tarde por las fuerzas conservadoras, quienes restituían así la “unidad nacional” que hoy a nuestros ojos luce cada vez más precaria y quebradiza.
Las calles de su centro histórico son angostas, vestigio del pueblo chico que alguna vez fue, pero poco aptas para el flujo de vehículos que dan cuenta de su pujanza actual. Entre las cinco y las seis de la tarde la congestión es un suplicio.
En torno al parque se agolpan edificios de diseño neoclásico, muy fufurufos ellos, y una que otra casona de estilo art decó. El casco urbano está, además, atravesado por pendientes empinadas que dificultan el paso tanto en carro o en moto como a pie, ya no digamos en bicicleta –o en tabla de skate, según pretendía hacerlo un amigo que vivió algún tiempo ahí.
Ha crecido mucho la altiva Xelajú,[1] máxime de veinte años para acá, y lo ha hecho sobre todo en dirección a los llanos que se extienden hacia el norte y el noroeste, rumbo a Olintepeque y La Esperanza. Las viejas familias de abolengo y posición acomodada, junto con los comerciantes prósperos de fortuna reciente, e incluso poderosos narcotraficantes oriundos de la región se han trasladado a los condominios residenciales que proliferan en las afueras.
Desde siempre se la ha considerado la segunda urbe del país, y sus habitantes reclaman ese honor queriéndolo llevar incluso más allá, con el gesto envanecido del hermano menor que se sabe más cabrón y más bonito que el mimado primogénito. Lo saben también los turistas mochileros, que en su mayoría eligen instalarse en Antigua (Sacatepéquez) y aquí, atraídos por la belleza de los alrededores, los precios accesibles y la nutrida oferta de bares, restaurantes, comedores, casas de huéspedes y cursillos exprés para aprender español.
Un remedo de la Puerta de Brandemburgo, a caballo entre lo esperpéntico y lo irrisorio, le da la bienvenida al que ingresa procedente de Retalhuleu o de Cuatro Caminos, ubicado diez kilómetros atrás. De inmediato aparece un redondel que, a la derecha, conduce a la llamada Cuesta Blanca o, en cambio, siguiendo en línea recta se llega directo a la plaza central. Podría decirse que a la ciudad toda se la siente incómoda, descolocada, transitando entre un garbo señorial ya pasado y unas pretensiones de modernidad imitadas mal y adoptadas tarde.
Además de chovinistas, los quetzaltecos tienen reputación de formidables bebedores. Y de racistas: “Esos son indios de Almolonga”, dice alguien, señalando con el dedo índice a cualquiera que cometa una imprudencia al conducir por el laberinto de estrechas callejuelas. “Esas son de la costa”, se burla otro al ver pasar a un par de mujeres sin suéter, cubriéndose del frío con sendas toallas colocadas en hombros y espalda. Y sí: de la costa, que no está lejos (unos cincuenta o sesenta kilómetros), vienen muchos; de compras, principalmente, mal preparados para vérselas con un clima que no es el suyo. Dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar no es cualquier cosa.
Marvin Samuel García Citalán es de esos chivos que llevan a su pueblo tatuado en el corazón. Poeta y gestor cultural, a sus 34 años ha organizado trece ediciones del Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango. Desde niño se interesó por el arte, dice. “Busqué la literatura para imaginar otros mundos”.

Viene de una familia K’iche’ urbana. Su padre –cuenta– estuvo en el Ejército por la necesidad de mantenerlos a él, a su mamá y a sus hermanos. “Recuerdo verlo venir en el jeep, y todos los vecinos escondiéndose porque se sabía que era militar”. Eran tiempos de conflicto armado. “Pero siempre fue consciente de que, si lo hizo, fue por necesidad. Luego renunció y se fue para los Estados Unidos. Viví con él hasta los ocho años”. Tiempo después, ya de adolescente le tocó conseguir trabajo para sufragar sus propios estudios. Se le presentaron varias oportunidades en la capital, “pero tengo claro que mi compromiso es con Xela”, enfatiza, con la satisfacción del que está seguro de haber tomado la decisión correcta.
Considera que el diseño del Estado no le otorga a la promoción de la cultura un rubro de presupuesto suficiente, y no cree que las cosas vayan a cambiar a mediano plazo, “pero ese mismo vacío genera espacios y provoca movimientos interesantes, sobre todo desde la firma de la paz”, añade. “El arte tiene el potencial de sensibilizar, y esto, en una sociedad a la que le han matado la memoria y la han sometido al silencio, es importante para discutir y que la historia no se repita”.
Al final de la tarde lo acompañamos, a él y a su hijo, a las tribunas del estadio Mario Camposeco: es noche de futbol y en las taquillas se palpa ya la expectación de los que llegan vistiendo sus camisolas, portando sus banderas, somatando tambores, silbando gorgoritos. Fervoroso aficionado del equipo local, Marvin comenta la importancia del Xelajú M. C. como elemento de cohesión y símbolo generador de identidad entre los lugareños. Que un club de provincia le arrebate a los de la capital el título de campeones de la Primera División no es algo que ocurre todos los años, teniendo en cuenta el patrocinio del que disponen unos y otros. Quetzaltenango ha vivido esa gloria a fuerza de garra y de empeño, más que de dinero. “Desde la lógica del capital yo considero que en Guatemala sí hay ficha, lo que pasa es que está mal distribuida”, reclama Marvin.

Por la noche consigo posada donde un amigo. Vive lejos del centro, a unos cinco kilómetros en dirección a Salcajá, pasada la grotesca réplica de Brandemburgo, en una cabaña de madera que alquila por mes, y que pertenece a un complejo de residencias modestas y discretas pero bien ubicadas en medio de un pequeño bosque cuya humedad acentúa el frío que se instala horas antes del amanecer. Abajo, a unos cuantos metros, pasa un arroyo que alguna vez fue cristalino y hoy arrastra aguas negras hediondas a detergente y heces fecales.
La propiedad, de dos o tres hectáreas que se extienden monte arriba y hacia los lados, es de las mejor protegidas en un municipio donde el pillaje y los robos de madrugada ocurren con cierta frecuencia. El marido de la dueña tiene a su cargo una empresa de seguridad privada y los guardias pernoctan ahí nomás, en una de las casitas. Nadie se atreve a entrar, por mucho que el portón se mantenga sin llave y la penumbra y el aislamiento del sector inviten a transgredir los límites para cometer alguna fechoría.
Me reciben mi amigo y su novia, una panameña vegana, instructora de yoga. Débora, se llama. Él tiene trabajo pendiente y vuelve a lo suyo en el cuatro de arriba, donde está el escritorio y la computadora. Yo me quedo conversando con ella en la sala, al calor de la chimenea. Le cuento el motivo que me trae de visita por ahí, le hablo del proyecto sobre la desigualdad. “Guatemala me recuerda mucho a la India”, dice. Estuvo viviendo allá un tiempo.
Habla de los contrastes entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. “Son culturas con mucha sabiduría ancestral y se las arreglan muy bien para sobrevivir en su entorno. Conocen las plantas. Conocen el cuerpo. Conocen la naturaleza. Ambos países serían capaces de vivir autónomamente porque tienen todos los climas. La India, con su extensión y su diversidad de temperaturas y saberes, es casi un continente. Pero el sistema no valora esos saberes; entonces, ya no se aplican”.
Rebosante de alusiones new age, explica algo sobre la mucha luz y a la vez la mucha oscuridad que percibe en los corazones de la gente de aquí tanto como en la de allá. Se le iluminan los ojos cuando me describe la variedad de colores que ve en el mercado, con los piloyes[2] blancos, rojos y negros, y las verduras y las frutas. Luego critica al gobierno, “disfuncional en los dos casos”, y le cambia el semblante. “En la India está la casta de los impuros, que son los intocables. Hacen trabajos sucios, como limpiar los desagües, o caminar con las manos y las rodillas por instrucciones de un sacerdote. Se parece mucho a Guatemala por la discriminación y la pobreza. La vida no vale nada”. Me intereso por saber qué piensa de Panamá. “No”, responde; “ahí todo es más americanizado. No hubo guerra, ni genocidio”.
De madrugada el termómetro desciende a cero grados. Tempranito en la mañana nos movilizamos a la cabecera de Totonicapán, situada unos treinta kilómetros de distancia hacia el este, pasando –otra vez– por Cuatro Caminos. Alan Moisés Daniel Ixchajchal Gómez es concejal séptimo del ayuntamiento y fotógrafo de bodas. Su padre, de ser heladero, pasó a convertirse en abogado penalista, muy controversial en la comunidad por sus posiciones radicales en contra del pluralismo jurídico. Su madre, comerciante, posee una fábrica de ropa. La familia toda, que incluye además otros cuatro hermanos, es mormona. Está casado con una mujer salvadoreña a quien conoció, dice, por medio de la iglesia, y con quien tiene un negocio ambulante de venta de pupusas.
“Estudié derecho porque mi papá quiso que yo siguiera sus pasos, pero a mí lo que me apasiona es la fotografía y el ciclismo”. Fue su oficio como fotógrafo el que, sin proponérselo, lo acercó al mundo de la política: Alan cuenta que en el 2015, con motivo de las jornadas de protesta contra la corrupción, fue invitado a documentar las manifestaciones de Xela, y luego también las de Toto.[3] Entonces decide formar un grupo que luego pasa a convertirse en comité cívico, con el que logra colarse en un cargo de elección tras mes y medio de campaña y 40 mil quetzales, unos 5,300 dólares estadounidenses, invertidos en proselitismo. “Mi experiencia es que no es fácil lograr consensos”, refiere; “pero también que cualquier ciudadano, si así lo desea, puede participar. Claro que hay obstáculos y dificultades por la inercia de la vieja política, pero nada se compara a la satisfacción de hacer las cosas bien”.
Alan reconoce que la pobreza en el país es muy visible, “pero hay más riqueza, de lo contrario no habría interés en la minería y en el turismo”. Considera que el problema de la desigualdad no es de oportunidades, sino cultural. “A algunas personas se les ha dicho ‘Vos no podés’, ‘Vos no pertenecés’, pero no es cierto: yo soy indígena y conozco indígenas prósperos, y también indígenas muy pobres. Tengo amigos que no son indígenas y me tratan súper bien, mientras que a veces entre indígenas nos bloqueamos por dinero o por forma de pensar”. Y remata, contundente: “Hay una élite indígena que margina a sus propios hermanos”.

Los pobladores de Totonicapán son conocidos por su carácter combativo y su añeja tradición de resistencia. No recuerdo bien si fue Andrea Ixchíu, totonicapense de pura cepa, quien me contó que la ruta Interamericana, que atraviesa el altiplano guatemalteco, fue trazada aprovechando los senderos preexistentes que utilizaban los pueblos originarios desde antes de la llegada de los españoles; pero que, sin embargo, a la altura de Toto (aun tratándose de un destino importante) decidieron dejar la comarca de lado, fuera del alcance de la ruta principal, marginando adrede a los pobladores en represalia por su añeja y sostenida insumisión.
Regresamos a Xela. Es viernes y por la noche nos escapamos un par de horas para visitar la taberna de Beto, un buen cuate a quien yo llevaba años de no ver. Después de varios tarros entre pecho y espalda, con los ojos medio turnios ya, recibo la llamada de Marcos, otro buen amigo de la capital. “Gato”, le escucho decir con voz solemne, casi marchita. “Hace diez minutos murió Fidel Castro”. Intento consolarlo, pero no se me ocurre qué decirle. Hablamos unos segundos, le agradezco el aviso, nos despedimos. Cuelgo. La noticia, por supuesto, es excusa para acabar con otro par de litros. A la mañana siguiente me hizo gracia un meme en su honor, colgado en la red: Dedicó toda su vida a combatir el capitalismo, se leía arriba de su foto, en letras mayúsculas. Y abajo: Falleció un Viernes Negro.[4]
Nos citamos con José Manuel Gutiérrez, arquitecto y empresario dedicado a la fabricación de cerveza artesanal. Empezó, dice, con otros cuatro socios como una forma de compensar las temporadas bajas en su negocio inmobiliario. Casado, tiene 39 años y dos hijos. Con modales de caballero, sin alzar ni un poquito la voz, nos cuenta las dificultades que sorteó en su propósito de obtener la licencia mercantil, el registro sanitario y todos los demás requisitos legales para poder operar en regla.

“Casi cuatro años nos tardamos, porque la ley no es clara al respecto”, menciona sin perturbarse. Describe cómo, para obtener permisos de importación de materias primas, antes hay que tener la planta montada, y para poder montar la fábrica antes hay que contar con los permisos de importación. “Parece broma, pero así es”, sonríe. Asegura que en México el mismo trámite tarda entre tres y cuatro meses. Es una industria más. “En cambio, aquí cuesta mucho abrirse paso. Guatemala es un país muy rico por su geografía, su naturaleza, pero por el mal manejo político, económico y fiscal hay un gran sector en la pobreza y un pequeño sector con mucho dinero. Sumado a eso está la centralización: todo hay que tramitarlo en la capital. Y otro problema es la educación, que nos tiene en desventaja respecto al resto del mundo”.
Ni una sola mención al oligopolio cervecero, ni a los obstáculos comerciales, ni a la colusión de intereses que explican por qué, hasta hace apenas tres o cuatro años, la cerveza en Guatemala se vendía más cara que en Europa como consecuencia del control de precios ejercido por “los de la Gallo”, es decir, la rama de la familia Castillo a cargo de la Cervecería Centroamericana, fundada en 1886 tras la importación de equipo y materias primas exentos de gravámenes. La vena retentiva de este consorcio es advertible desde hace cien años, cuando compraron la Cervecería Nacional, de Xela (la Cabro), “para evitar con ello toda posible competencia”, según refiere la historiadora Marta Elena Casaús. Luego, en los años sesenta fundaron la vidriera Cavisa, hoy Vical, que produce todas sus botellas; y para comercializar los productos de las fincas de su propiedad habilitaron también Alimentos, S. A. e Industrias Agrícolas. Incursionaron asimismo en la industria plástica y en la explotación maderera; todo con capital de la cervecería, pero con apoyo de US-AID. El siguiente movimiento fue saltar al ámbito de las finanzas: Banco Industrial y Banco G&T, dos de los más grandes del país, tienen como accionistas a los Castillo.
En 2002, sin embargo, otra parte de la misma familia, “los de la Pepsi”, en asociación con AmBev (la corporación cervecera más grande del mundo, copropietaria de Brahva en Guatemala), emprendieron preparativos para construir una planta en Teculután, al oriente del país. Tuvieron que pasar seis meses para que los silos y los tanques de enfriamiento pudieran salir de la aduana, irregularidad que numerosas fuentes que consulté para un reportaje publicado en 2014[i] coinciden en atribuirle a los de la Gallo y sus influencias en la burocracia estatal.
Desde entonces el pez más gordo intenta comprar al menos grande, mientras ambos bandos, primos entre sí, se hacen mutuamente la guerra por las buenas tanto como por las malas. Sus empleados tienen terminantemente prohibido consumir las marcas de la competencia. Políticas para pelearse el territorio, tales como contratos de exclusividad con establecimientos clave, son divisa corriente de uno y otro lado. Lo mismo ocurre en ferias patronales, jaripeos, fiestas de independencia y vacaciones largas en sitios turísticos. “Con todos los alcaldes se negocia el patrocinio completo, que incluye gastos de instalación, banda musical, equipo de amplificación de sonido, tarimas, mesas, sillas y hasta reservaciones con localidades privilegiadas para el representante edil y sus allegados”, refiere un ex vendedor. Ambas empresas lo niegan.
Sabido de que hay materia suficiente para hacerlo, intento sonsacarle alguna queja a José Manuel; algún atisbo de resquemor, pero es en vano. Le pregunto entonces cómo es la vida en Quetzaltenango y me habla de una infancia segura en el seno de una familia unida. “La situación ha cambiado mucho”, reconoce. Menciona problemas como la seguridad, la psicosis, el tráfico, la calidad de vida. “Ahora hay más centros comerciales, más restaurantes, más cines, más condominios, pero la vida es menos fácil”.
Al día siguiente volvemos otra vez a Totonicapán. Atravesamos el casco urbano de la cabecera departamental y nos adentramos, cuesta arriba, por una tupida reserva de bosques que se extiende decenas de kilómetros a la redonda, a lado y lado del camino que va a Santa María Chiquimula. Oriundo de la aldea Chumasán, Agustín Par Velásquez, mejor conocido como don Tin, es la persona a cargo del vivero forestal de los 48 cantones. Bajito, barrigón, de cara redonda y ojos saltones, don Tin es, a sus 69 años, un abuelo sabio que pareciera haber nacido para desempeñar ese trabajo. Hay que verlo desplegar su conocimiento acumulado, el cuidado amoroso con que pasa revisando uno por uno los vástagos en el invernadero, la devoción casi mística que siente por la naturaleza, el respeto que demuestra por los recursos del bosque.

Comenzó a plantar semillas a los tres años de edad. “Mi papá me enseñó que los arbolitos son vida, son oxígeno, son aire. Hay que velar por que no se termine la montaña. Está en nuestras manos, es un tesoro. Si no cuidamos, ixcamic,[5] se va a morir uno. Aquí está el pulmón del pueblo y la santa agua”. Le pregunto sobre las especies que crecen en el bosque y menciona el pino blanco, el pino colorado (del que se obtiene el ocote), el ciprés, el encino, el roble, el aceituno, el pinabete y el palo cacho. Montaña adentro se ven árboles de 150 años de antigüedad, troncos de siete metros de diámetro, copas de cuarenta metros de altura.
Cada día, don Tin implanta cinco mil quinientas semillas. “Yo enseño a los niños en la escuela la importancia de sembrar arbolitos, de la lluvia para que no falte el agua, cuidar la montaña. No hay que botar los árboles, hay que cuidarlos porque ese es el oxígeno”. Los niños, dice, son el futuro. “Son nuestro espejo”.
Piensa que en Guatemala hay más pobreza que riqueza, “porque no hay trabajo ni hay suficientes fábricas ni almacenes ni suficientes empresas. Los pobres tienen que juntar su leña y su comida porque no hay trabajo. Por eso tanta gente se va para los Estados Unidos. No hay educación, no hay medicina en el hospital. Aquí hay mucho asaltante porque no hay dinero. Gracias a Dios tiene trabajo uno”. Asegura que la gente pobre puede encontrar su medicina en la montaña, pero no quiere. “Sólo en la farmacia se mantiene. Aquí hay remedio natural, pero no toda la gente lo hace así”. Y, en efecto, una hora de paseo por el bosque milenario en compañía de don Tin basta para apreciar el manejo que tiene sobre las propiedades curativas de las plantas: ésta de acá para las lombrices, ésta otra para el hígado y los riñones, la de ahí es para limpiar la sangre, la de allá para los dolores de la menstruación. Un vademécum botánico en dos pies.

De regreso, a media tarde, nos toca cruzar el centro de Toto en pleno día de mercado. Las calles están llenas a reventar de compradores y marchantes. La economía local es notable y envidiablemente autónoma: casi no se ven sucursales de los bancos del sistema pero destaca, en cambio, la Cooperativa San Miguel (COSAMI), segunda en importancia a nivel nacional y gestionada por su propia comunidad de socios agremiados.
Pasaremos nuestra última noche en Quetzaltenango y mañana temprano zarparemos rumbo al lago de Atitlán, Sololá, para lo cual hemos de tomar la ruta Interamericana y seguirla unos cincuenta kilómetros para luego doblar hacia el sur, a la altura de Santa Lucía Utatlán. “Váyanse por el lado izquierdo de la carretera”, nos aconseja un experimentado viajero que va y viene todas las semanas desde Toto hacia la capital, y se conoce el camino de memoria: “El lado derecho está lleno de baches”.
Y no exagera: el tramo en cuestión es un monumento a la desidia y al latrocinio de seis gobiernos consecutivos. La autopista lleva quince años en obras, y no la terminan todavía. Los cortes verticales abiertos en la montaña por Solel Boneh, una de las compañías adjudicadas para hacerse cargo de pavimentar el tramo, han ocasionado decenas de derrumbes que se repiten cada vez que viene la temporada de aguaceros. En septiembre del 2010 alrededor de doscientas personas murieron soterradas tras el desplome de un cerro a la altura de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. La justificación oficial refiere que este tipo de siniestros se producen a causa del exceso de lluvias, pero basta con abordar a un especialista para confirmarnos que esos cortes verticales, sobre todo cuando están recién hechos y el material desprendido es todavía abundante, necesitan gradas para que el agua pierda su fuerza al caer por el declive. La empresa no dio explicaciones públicas, no asumió responsabilidad alguna, no ofreció indemnización para los deudos de las víctimas.























