2
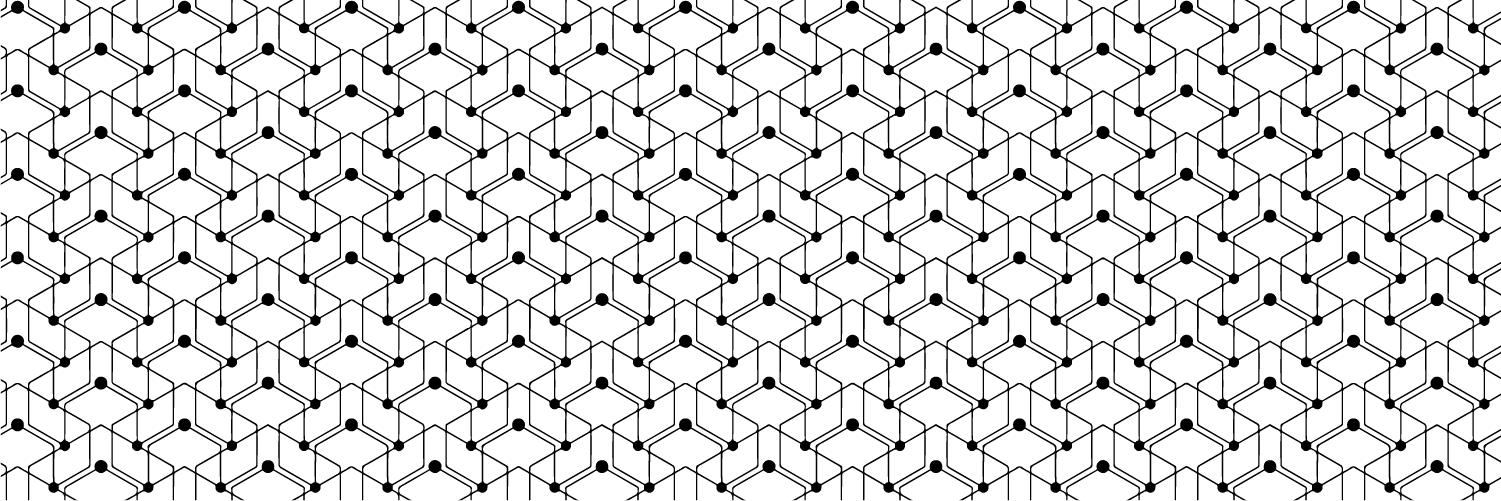
Salgo de mi casa a las once. Hubiera querido, y debido, hacerlo a las diez.
Me levanté tempranito, hace cinco horas, intuyendo que sería una jornada larga, una larga jornada; pero sin imaginar qué tanto.
Pasé la noche en casa de mis viejos, a veinte kilómetros del centro de la capital en dirección noroeste, carretera a San Juan Sacatepéquez. En ese lugar transcurrió mi infancia, mi pubertad, mi adolescencia, mi vida durante treinta años, desde 1973 hasta el 2003. Qué tiempos aquellos.
Recuerdo la última década que pasé ahí, mi convulso tránsito por los veintes, intentando encajar (sin lograrlo del todo) en el encorsetado y falso mundo de los adultos. Mucho de lo que aprendí, mucho de lo que soy ahora, muchos de mis hallazgos vitales: baños de realidad, contrastes socioeconómicos, hábitos de socialización, contacto con la naturaleza, vida en vecindario, relacionamiento con la otredad, se lo debo a ese remanso de montaña aún boscoso ubicado en la aldea El Naranjito, zona 6 de Mixco.
Bajo a la ciudad. Es domingo 20 de noviembre y el tráfico fluye a pesar del ajetreo prenavideño que crece en intensidad conforme se acerca “el día más hermoso del año”.
(Confesión a quemarropa: detesto la ciudad de Guatemala. Intento eludirla siempre que me es posible. Por eso estoy tan contento de largarme, durante dos meses, a recorrer los veintidós departamentos. El territorio nacional entero, de cabo a rabo. Qué maravilla. Aunque, pensándolo bien, no tan contento. No ahora mismo, por lo menos; porque antes de salir deberé entrar: hacer compras de última hora, recoger parte del equipo de grabación que todavía falta, pasar por uno de mis compañeros de viaje, almorzar algo).
Como siempre me ocurre cuando meto de lleno la cabeza dentro de un fenómeno cuyos detalles se me escurren del entendimiento, mi mente ha estado en permanente cortocircuito de ideas que no consigo conciliar dentro de un todo congruente, total, unificado. Me han pedido que dibuje un lienzo sobre la desigualdad en Guatemala. En palabras, se entiende. Y eso me tiene, por un lado, dando brincos de felicidad porque sé muy bien que existen pocos lugares en el mundo como Guatemala para evidenciar, en su máxima expresión, los muchos rostros de la desigualdad. Pero también, por otro lado, me siento un tanto confundido/agobiado/incómodo debido a cierta astilla subyacente en esa palabra –desigualdad– que de inmediato me genera anticuerpos.
El solo hecho de tener que considerar la desigualdad como telón de fondo, el imperativo de remitir mis cavilaciones a ese concepto, la obligación de pasar una y otra vez por ahí para calibrar el peso de lo que observo y validar si esas observaciones son (o no) legítimas me produce espasmos de rechazo.
¿Por qué?
Trato de responderme, inspecciono sentimientos y caigo en cuenta de lo contaminada que está la palabreja en cuestión. Vaya reto el de intentar referirse a algo tan trillado sin caer en estereotipos, sin redundar en lo ya antes dicho y escrito; o, más jodido aún, sin salpicarse con la gigantesca ola de prejuicios erigidos al respecto.
Aunque, la verdad sea dicha, no hace falta ir demasiado lejos para detectar evidencias flagrantes, descomunales de desigualdad. Al contrario, si en algún lugar del país la desigualdad se muestra a sus anchas, en todo su esplendor, es en la ciudad capital. Ningún lugar de la república como la misma capital para escupirnos en la cara contrastes como el que vemos, pongo por caso, entre La Cañada y La Terronera, zona 14; colonias contiguas, apenas separadas por dos abismos: el de un barranco natural que se abre entre ambas y el de un precipicio económico que explica por qué la primera es tan exclusiva que ni siquiera te permiten el ingreso al parque que hay adentro (a pesar de ser propiedad pública) y por qué a la segunda se niegan a entrar los repartidores de comida rápida debido al peligro que encierran sus calles.
O contrastes como el que puede verse, en el interior de casi cualquier residencia de clase media, entre el dormitorio principal y el cuartucho donde pernocta la empleada de servicio doméstico. A veces, hasta los perros ahí comen y duermen y viven mejor que las llamadas, con ínfulas de superioridad, muchachas o choleras.
Tampoco necesita uno rizar el rizo llevándoselas de original para darse cuenta de cómo en Río Dulce, sobre todo durante el asueto de Semana Santa y las vacaciones de fin de año, conviven imperturbables, una a la par de la otra, la opulencia y la miseria más superlativas, ésta resignándose a aquélla, aquélla ignorando a ésta como si de hecho no estuviera ahí.
En el Lámpara, uno de los afluentes que desemboca en el Río Dulce, no muy lejos de donde está el biotopo del manatí, he visto pasar convoyes de motos de agua rompiendo la quietud de la superficie, seguidas por lanchas de diverso calado. La escena es un calco en vivo y a todo color de Apocalipsis now, cuando la embarcación que va en busca del capitán Kurtz remolca a uno de los soldados, esquiando plácidamente, y la estela que deja a su paso hace volcar la canoa de unos nativos, mientras a bordo los demás soldados se deleitan cantando a todo pulmón (I can’t get no) Satisfaction.
A los lados, covachas de bajareque no muy distintas a las que usaban los mayas hace dos, tres mil años. Son familias Q’eqchi’ desplazadas por la guerra. Algunos niños, barrigones, “millonarios de lombrices”, se acercan corriendo para saludar. Allí no llegan las bolsas solidarias del Gobierno ni hay centros de salud ni escuelas ni carreteras en kilómetros a la redonda. Sólo el narco avanza dejando su huella de deforestación y ganado vacuno como fachada. Una mujer lava la ropa en la orilla, el torso descubierto, la piel morena, las tetas al aire. Esto lo he visto antes en algún otro sitio, pienso mientras me acuerdo de aquel chiste mordaz según el cual es un asunto de mera pigmentación el hecho de aparecer en Playboy o, por el contrario, en la National Geographic.
Lo mismo, poco más, poco menos, se ve en los pueblos que rodean el lago de Atitlán, o en los chalets más exclusivos que dan a las playas de la costa sur, y tal vez también en ciertas regiones fronterizas con México, allá por Huehuetenango, donde la miseria estructural comparte escenario con casonas de narcos y hoteles de coyotes. Y en las fincas, claro, donde la productividad del latifundio todavía depende no de la eficiencia sino de la explotación de mano de obra barata… y de inventar sellos de garantía que certifican un falso cuanto pretendido ‘comercio justo’.
Pero repito: los mayores y más vistosos contrastes se aprecian en la capital, esta capital cuyas arterias fluidas atravieso hoy domingo cerca ya del mediodía. De la San Juan paso a la Roosevelt, y poco antes de llegar al cruce con el Periférico doblo en dirección a la colonia Utatlán. La talanquera de acceso, garita incorporada, constituye una de las estampas más prototípicos en esta urbe enferma, devastada por la paranoia, la inseguridad y la violencia. Más que una ciudad, lo que se aprecia es un conjunto de fortalezas atrincheradas una a la par de la otra en perpetuo temor hacia los peligros que pululan detrás de sus paredes: las casas resguardadas con alambre de púas, los complejos urbanísticos protegidos con muro perimetral, los colegios diseñados como cárceles; los carros casi todos con vidrios oscuros, buena parte de ellos escoltados por guardaespaldas. La policía infiltrada hasta la médula por el crimen y la mafia. En su lugar, una oferta emergente de vecinos organizados para hacer justicia por su propia mano y una sobreabundancia de guardias de seguridad privada portando armas de cañón doble casi tan grandes como ellos mismos.
“Somos una ciudad disociada, una sociedad antisocial, un lienzo humano descosido por todos lados, un cuerpo colectivo con cuadro de esquizofrenia”, escribí hace siete años, a pedido de un proyecto que pretendía mostrar el rostro de las distintas ciudades de América Latina.
Hubo un tiempo no tan remoto en que esta ciudad era llamada “la tacita de plata” por sus habitantes. Para quienes aún no vivíamos queda la duda de si el apelativo se correspondía con los hechos, si el sentir era compartido por todos o sólo por cierta élite propensa a acariciar fantasías victorianas. Como sea, algo sí está claro: la ciudad de Guatemala es, hoy, la cosa menos parecida a una tacita de plata:
La ciudad de Guatemala es una bolsa de meados lanzada desde el graderío del estadio nacional en una tarde de futbol. Un grupo de estudiantes universitarios en huelga, cubiertos con gorros pasamontañas. La estatua en honor a nuestro gran héroe indígena refundida en la esquina del zoológico, escondida entre un viaducto vehicular de pasos a desnivel. La ciudad de Guatemala es la seguidilla de balazos que de cuando en cuando escuchamos proveniente de no muy lejos ya sin turbarnos siquiera, incapaces de sacudirnos de encima tanta negación y tanta indiferencia. La ciudad de Guatemala son, valga la punzante redundancia, los perros callejeros, las aves de carroña y los niños que viven de los desechos que recogen en el basurero del ayuntamiento, ubicado en un barranco no muy lejos del centro geográfico de la metrópoli y cuyas emanaciones tóxicas con tufo a plástico quemado se extienden por kilómetros en todas las direcciones.
Aquí, cada vez más, el ordenamiento territorial, el diseño arquitectónico, la cultura discriminatoria y la violenta estratificación socioeconómica te colocan de uno u otro lado de muros divisorios a veces concretos, a veces simbólicos; muros que buscan aislar problemas, más que resolverlos; muros levantados como antídoto torpe para no ver, para no escuchar, para no sentir, para no enterarse de lo que ocurre del lado de los ‘malos’. Estás fuera o estás dentro, y esa diferencia radical se traduce en infinidad de formas de exclusión:
Para unos, el atajo expedito y, para otros, colas que pueden durar horas enteras; para unos, el acceso a un préstamo con tan sólo levantar el teléfono y gestionar la solicitud informalmente y, para otros, el papeleo y la burocracia y las trabas y la humillación y el “llame más tarde” y el “venga usted mañana”; para unos, el seguro médico privado y, para otros, el calvario de la seguridad social inoperante y los hospitales públicos desabastecidos; para unos, el ingreso por alfombras VIP y, para otros, la salida por la puerta de atrás; para unos, el derecho de picaporte en ministerios y oficinas presidenciales y, para otros, medidas dilatorias y eternas ‘mesas de diálogo’; para unos, la toma de las decisiones y, para otros, la inevitabilidad de acatarlas; para unos, el vehículo propio y, para otros, el transporte público con su rosario diario de amenazas; para unos, la colonia cerrada en zonas de prestigio y, para otros, los guetos prendidos milagrosamente de los bordes de los desfiladeros; para unos, el jet y el helicóptero y, para otros, el bus destartalado y los tramos cubiertos a pata; para unos, el asiento de cuero y los vidrios oscuros y, para otros, el paso por camellones agrietados y una empapada gratis cada vez que llueve; para unos, el techo de dos aguas y, para otros, la lámina con gotera; para unos, la protesta como alegre moda sabatina y, para otros, la criminalización y la violencia policial y la cárcel y el trato humillante y el descrédito (y, en ocasiones, incluso el asesinato) por “estar armando bochinche”.
Dicho de otro modo: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.1 Situaciones, todas ellas, que se dan no sólo en Guatemala; lo que pasa es que aquí los contrastes resultan escandalosamente obvios, flagrantes y profundos, al extremo de remitirnos a un estado de apartheid social.
“Pero si eso es normal”, alegan desde su Olimpo de inmunidad quienes –claro está– viven cómodos, arropados, bien surtidos. “Siempre ha habido pobres, y siempre ha habido ricos”. No es fácil llamar su atención para contarles que el recorrido de la humanidad a través de los siglos acusa períodos relativamente estables y prolongados en el tiempo en los que la norma no fue la pobreza, ni mucho menos esta mayúscula desigualdad. Un ejemplo, sin ir muy lejos, ocurrió en estas mismas tierras, centurias atrás: me refiero a las organizaciones tipo calpulli (del náhuatl kalpolli: casa de gran tamaño), célula básica de organización de los pueblos precolombinos que poblaron Mesoamérica.
El calpulli era una unidad política, religiosa y militar autosustentable reunida en torno a un patriarca, con tierras para cultivo y recursos naturales (agua, bosques, yacimientos) a su disposición, y un modelo de trabajo y propiedad de tipo comunitario. Cada calpulli contaba con un sacerdote, un consejo de ancianos, un tesorero y un pintor de libros encargado de representar su historia; y debía tributar el excedente de su producción agrícola y minera a la ciudad-Estado (o altepetl) de la que formaba parte.
Si tan sólo este episodio de nuestro pasado se discutiera como parte del pensum de estudio en los colegios, escuelas, institutos y universidades del país, tal vez los guatemaltecos seríamos menos ignorantes. Por desgracia, al no ocurrir así, poco puede hacerse por una sociedad cuya élite, aun siendo capaz de emprender cambios, opta mejor por cruzarse de brazos considerando que la segregación es un hecho natural y el blindaje es una receta deseable.
Probablemente ninguna otra urbe iguale, ni mucho menos supere, a la ciudad de Guatemala en sus niveles de desconfianza. Aquí nunca se sabe de dónde te van a venir los plomazos: ¿del motorista ratero de teléfonos celulares?, ¿del ex salvatrucha supuestamente arrepentido que va de bus en bus apelando a la caridad de los pasajeros?, ¿del cabecilla de una banda dedicada al robo de vehículos?, ¿del líder de un clan que realiza secuestros exprés?, ¿del sicario que se gana la vida ofreciendo trabajitos a destajo?, ¿del convicto recién fugado del poroso sistema carcelario nacional?, ¿del policía que amaneció borracho?, ¿del militar acorralado por el peso de la memoria colectiva?, ¿del machito brincón crecido en un contexto familiar autoritario donde los problemas se resuelven, así le han dicho, “a sangre y plomo”?, ¿del narcotraficante todopoderoso al que le pican las manos por probar su nueva Beretta bañada en oro?, ¿del guardaespaldas si uno no se hace a un lado mientras pasa la caravana de vehículos en la que va su jefe?, ¿del guardia de seguridad cuya psique es una olla de presión a punto de reventar?, ¿del adicto desesperado en plena crisis de abstinencia?, ¿del diputado fugitivo?, ¿del juez con orden de captura?, ¿del ministro defenestrado?, ¿del alcalde sorprendido con las manos en la masa?, ¿del gobernador que hace negocios con la mafia?, ¿del asesor de gobierno incriminado en actos de corrupción?, ¿del papá violento?, ¿del esposo abusador? ¿Del automovilista al que le bocinás porque no respetó el alto? Cualquier energúmeno puede ir armado. Y en la ciudad de Guatemala lo que abundan son, precisamente, los energúmenos armados.
Previa entrega de mi documento de identidad, el guardia de la garita abre la talanquera. Ingreso a la colonia, busco la dirección, la hallo, estaciono el carro, me bajo, camino hacia el portón de la casa, toco el timbre. Nada.
Qué raro. No son ni siquiera las doce y este cabrón ya salió. Se fue a almorzar. Tenía que entregarme un slider; esto es, una pieza para deslizar la cámara de video desde el trípode hacia los lados. Tendré que volver más tarde.
Sigo mi camino, tomo el Periférico. El trazo del llamado ‘Anillo Periférico’, concebido en los años sesenta, se construyó hasta bien entrados los setenta. Cuando la obra por fin se inauguró la ciudad había crecido tanto que el viaducto ya ni era anillo, ni era periférico. Y así sigue hasta el día de hoy, monumento de lo que debió haber sido pero nunca fue.
Voy a recoger a Sergio, uno de mis dos compañeros de viaje, encargado del registro de video. Vive en la zona 1 y, menos mal, él sí está. Sube al carro y atravesamos la ciudad de norte a sur, buscando uno de los tantos centros comerciales que han surgido, como hongos, en la exclusiva zona 10.
En las áreas más lujosas y exclusivas lo usual es imitar, con pésimo tino y conmovedoras ínfulas, el cosmopolitismo arquitectónico de Miami, replicándolo torpemente en residencias, edificios, boutiques y centros comerciales. En los espacios cerrados se prohíbe fumar, pero nada impide que cualquiera pueda pasearse a sus anchas con la pistola al cinto. Y qué decir de la indumentaria: ni siquiera los gringos se visten tan a la americana como nuestra más conspicua jet set, devenida así, no pocas veces, en mera caricatura de lo que aspira a ser.
Alrededor de la pujanza económica, apuñuscados entre barrancos y calles estrechas, se arremolinan los barrios populares y los cinturones de miseria. Es el reino de la urgencia y la necesidad cundida de covachas de lámina y cartón, escenario de duras penas y servicios escasos y deficientes, paraíso de la economía informal, la ropa de segunda mano, los artículos de contrabando y la piratería. Es, también, reducto de algunas casas antañonas pintadas de colores encendidos, sala de partos de la esperanza y el desasosiego, bastión de artesanos y malandrines, rincón de la decadencia y la algarabía, surtidor de ceños fruncidos y sonrisas sin dientes, torrente de cantinas con rocola contiguas a templos de oración, cuna de borrachos terminales y de renacidos en Cristo, reservorio de montepíos y casas de empeño, caldo de cultivo de pandillas juveniles y talentos sin opciones a futuro, sede oficial de salones de baile, mercados de barriada, ventas de piñatas, peluquerías que aún hoy ofrecen cortes a navaja y letreros escritos mano que dicen Se vende tortillas los tres tiempos.
“Unos en la pena y otros en la pepena”, expresa el refrán popular, certero y fulminante como un rayo; porque “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Aquí la realidad escupe, en extraña concomitancia, el sadismo más brutal y la más tierna candidez; la señora de la tienda de abarrotes despacha las sodas servidas en bolsa plástica, se venden cigarrillos al menudeo en casi todas las esquinas y las margaritas florecen asomando su tallo entre las grietas del asfalto.
Una franja artificial separa a estos dos mundos, el de la escasez y el de la abundancia, que se tocan apenas y a la vez se repelen mutuamente. Esa franja artificial está barriendo con el barrio y con los espacios de uso público para dar lugar a los malls, auténticos bunkers caracterizados por su arquitectura impersonal, precalculada y simétrica. Y es que, en una ciudad de tejido social hecho jirones por carecer de puntos naturales de encuentro, ¿qué le queda a la gente?, ¿qué hace para abstraerse? Ir al mall. Expulsados de todo lo demás, nos volvemos soldaditos cumplidores en lo único que nos queda: el consumo.
Muy pocos conciben ya una salida sin un desembolso: la ciudad de Guatemala cuenta con cada vez menos parques, convertidos de un tiempo para acá en grotescas tortas de cemento con estacionamientos en el sótano, o en áreas rodeadas de barrotes. Así, tras las rejas, todo espacio público deja de percibirse como público. Se siente uno, ¿cómo decirlo?..., ¡privado! Vamos quedándonos sin espacios de socialización, lo cual refleja –e incrementa– el grado de neurosis en que vivimos, y nuestra dificultad para entendernos, o para conocernos siquiera. El blindaje como norma.
Compramos, en el Cemaco del bulevar Los Próceres, cintas adhesivas, repelentes contra los mosquitos, cables para amarrar, rotuladores varios y demás enseres de trabajo para nuestro viaje. De ahí enfilamos por la zona 13, vía Pamplona, a la casa de otro colega que accedió a prestarnos un equipo de luces.
Recuerdo una entrevista que le hicieron a Sergio hace años, en la que comentaba que si no fuera por el profundo sentido de la solidaridad y la camaradería que existe dentro del gremio audiovisual, en nuestro país casi no se harían películas. Y es verdad: a falta de industria propiamente dicha lo que sobran son lazos de afinidad y apoyos más o menos incondicionales. Hoy por ti, mañana por mí.
Nos hace pasar adelante mientras prepara el equipo. Me distraigo viendo el arbolito navideño y el tradicional nacimiento debajo: las casitas de barro pintado, los muñecos de plástico, el riachuelo de papel de aluminio, los parches de aserrín de colores, la trenza de pino, el collar de manzanilla. Aquí en Guatemala el fervor cultural por la Navidad es tal, que la gente se prepara y decora sus casas con mes y medio de anticipación.
Hay que volver a Utatlán por el slider, pero el cuate todavía no regresa de su almuerzo. Para hacerle tiempo decidimos ir a comer nosotros también. Por el día y la hora se nos antoja un ceviche. Vamos, entonces, al local de don Pluma, en la zona 11, cerca de la salida hacia San Cristóbal. Una delicia, sin exagerar. Y las micheladas, no se diga.
Recogemos por fin el slider y salimos por la Roosevelt en dirección a la Antigua. ¡Qué alivio! Por fin fuera. En Antigua nos espera Laura, la otra compañera de viaje, a cargo del registro fotográfico y de operar la cámara de video. Para entonces son ya las cuatro de la tarde y hemos de pasar por Chimaltenango, especie de agujero negro donde el tiempo se dilata, el espacio se comprime y el tráfico se detiene en kilométricas colas que avanzan a paso de tortuga: el cambio de velocidad, decíamos, te hace ver las cosas de un modo distinto.
No sé qué alcalde inepto hizo construir ahí un horripilante paso a desnivel que no ha servido para nada: el flujo de los carros se estanca igual, en buena medida debido a que en cada fin de cuadra hay automovilistas deteniendo la marcha porque necesitan doblar hacia el lado contrario y, claro, se los impide la interminable fila de carros que viene en sentido inverso.
Chimaltenango, vaticinan algunos, es la urbe del futuro en Guatemala: el modelo de cómo serán otras ciudades mientras nadie haga nada por planificar su crecimiento. Un futuro entrópico/distópico no muy lejano, a merced del caos y la improvisación.
En otras zonas del país, sobre todo en el altiplano occidental, la transición de apacibles poblados a vigorosos núcleos urbanos es consecuencia del montón de dinero que ingresa en las economías locales gracias al envío de remesas familiares desde Estados Unidos. En Chimaltenango, no; aquí la pujanza se explica, principalmente, en razón del cultivo de verduras y frutas. Este valle ubérrimo, meca comercial de la nación Kaqchikel, ha sabido aprovechar una suma afortunada de factores (el clima privilegiado, los apoyos en otorgamiento de capacidades técnicas e inversión, el acceso por carretera asfaltada, la cercanía con la capital) hasta llegar a convertirse en el principal surtidor de hortalizas del país. La cosecha de primera se exporta y el excedente, que no es poco, va pasando de mayoristas a intermediarios hasta venderse al menudeo en los mercados cantonales del centro, del sur y del occidente de la república.
Es inevitable cruzar en carretera esta ciudad sin sentir en el aire el eructo de la testosterona: a horcajadas del asfalto pulula una actividad comercial organizada casi exclusivamente para consumo masculino: pinchazos, aros, llantas, picops usados, mofles, servicios de grúas, parachoques, embragues, silenciadores, locales de auto-lavado, moteles, comedores, decenas de prostíbulos y cantinas.
El paso por Chimaltenango, de unos cinco kilómetros de longitud, puede llevarle dos horas o más a cualquier automovilista respetuoso de las normas de tránsito… porque también están los buses extraurbanos, expertos en inaugurar terceros y hasta cuartos carriles por donde se escabullen dejando a su paso una estela de polvo y desprecio por el prójimo. Lo tienen ya todo previamente convenido: en caso de registro policial, untan la mano de la autoridad con un billete de cincuenta quetzales,2 suficiente para que los guardianes del orden hagan vista gorda.
La suma total de las pérdidas, en términos de tiempo y productividad, se calcula en unos diez millones de dólares mensuales aproximadamente. El reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos de Guatemala establece que al margen de la carretera debe haber dos paredes o cercas, dos banquetas y dos cunetas. Nada de eso se respeta, como tampoco se cumple la disposición legal de dejar un trecho de 12.5 metros a cada lado del pavimento. Y es que el tráfico de vehículos representa una oportunidad económica ‘por derrame’ para los pueblos cercanos donde el desarrollo simplemente no llega, o llega demasiado a cuentagotas. Si el dinero no pasa por el pueblo, ¿cómo oponerse a que el pueblo se aproxime a las carreteras, que es por donde pasa el dinero?
Pero, por mucho que nos moleste, si le damos la vuelta al fenómeno para verlo al revés habría que reconocerle a ciudades como Chimaltenango la virtud de echarnos en cara su caos, de endosarnos sus problemas. Dicho de otro modo, si no fuera porque todos esos problemas se atraviesan en nuestro camino obligándonos a detener la marcha, lo normal sería pasar de largo ignorándolos. Es el hecho de vernos afectados por ellos lo que nos lleva a darles importancia; de lo contrario permanecerían ocultos, igual que tantos otros problemas más allá de nuestra vista, más allá de nuestro interés particular.
Atrapados en la telaraña chimalteca, con tiempo de sobra para entrever perspectivas fatalistas, no es difícil caer en cuenta de la cantidad de municipios cuya pujanza se estrellará más pronto que tarde con el mismo destino: crecimiento sin planificación, oportunismo a rajatabla, y ese proverbial desprecio por las normas característico de las sociedades habituadas a la impunidad.
Son casi las seis de la tarde cuando por fin dejamos atrás aquella bulliciosa ‘ciudad del futuro’. Un poco más adelante, antes del anochecer, el camino nos ofrece una estampa navideña digna de Charles Dickens. A la orilla de la carretera, casi llegando a la aldea Chupol pueden verse decenas de niños, con sus suéteres raídos y el moco polvoriento escurriéndoles de la nariz, haciendo señas con la mano, pidiendo limosna. Detrás están sus madres, vigilantes. Ellas los colocan ahí en un ritual que se repite año con año por estas fechas. El propósito burdo, trillado, es ablandar el corazón de los transeúntes que, por lo general, siguen de largo sin inmutarse. “¿Por qué no trabajan como lo hace la gente decente?”. “Eso les pasa por tener tantos hijos”. “El indio es pobre porque quiere”. Se lo he escuchado decir a muchos. Sólo así logran conjurar la indiferencia y aun así seguir considerándose buenos cristianos. Sólo así eluden involucrarse, saberse parte del problema, sentir la mordida de la conciencia en las tripas. No es grato el impacto de entender que el privilegio de los pocos descansa sobre la miseria de los muchos: esta idea (manida, aparentemente demagógica, como sacada de los peores libros de Galeano) iré desmenuzándola más adelante hasta desnudar la realidad que encierra.
Tenemos reservaciones para dormir en un hotel de Santa Cruz del Quiché, en el altiplano del país, a 150 kilómetros de la capital en dirección noroeste; pero antes debemos ir más lejos aún, a Cuatro Caminos, Totonicapán, a encontrarnos con otros dos colegas que tienen consigo el resto del equipo que nos falta para trabajar. Después de esperar más de una hora en el estacionamiento de la gasolinera Shell, por fin completos, damos la vuelta y cubrimos el resto de la ruta que nos falta. Llegamos a eso de las diez de la noche.
Aparco el picop, descargamos el equipaje, nos instalamos en nuestras respectivas habitaciones. Estoy molido y supongo que mis compañeros también. Cunden, con fuerza, las ganas de cenar. Salimos a dar una vuelta.
Las calles, mortecinas, están casi desiertas. Una hora más tarde, al volver, se ve mucha más gente, sobre todo mujeres que, biblia en mano, la cabeza cubierta con rebozo, vuelven del culto dominical: la penetración evangélica en todo el país resulta cada vez más evidente, para bien y para mal. Para bien porque, quiera que no, el propósito firme en apego a los diez mandamientos redunda en menos consumo de alcohol, mayor productividad en el trabajo y, por consiguiente, cierto nivel de prosperidad material a veces sobresaliente. Y para mal porque todo ello implica, necesariamente, renunciar de tajo a su riquísima cultura, cuyas prácticas ancestrales se consideran pecado, brujería, blasfemia, cosa del demonio. El dios de los cristianos es celoso y no admite competencia.
Pero esa es otra historia.























