Epílogo
El país más feliz del mundo
Epílogo
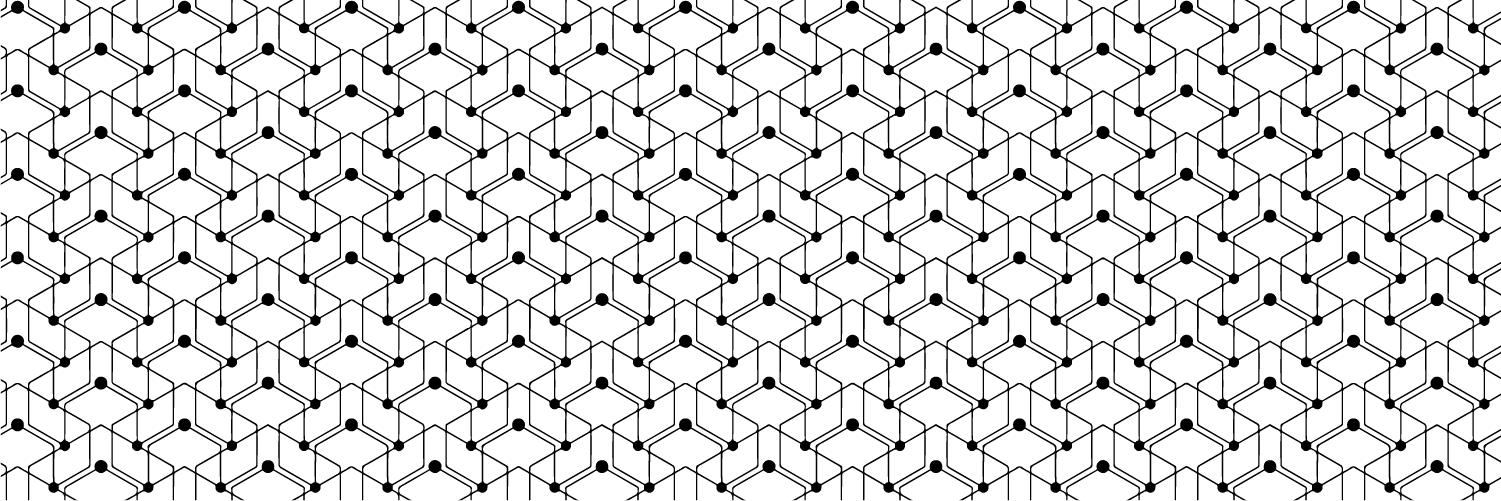
Por esos lances que a veces le depara a uno el porvenir, desde hace años me fui de Guatemala a vivir a un lejano país del Cuerno de África. He vuelto varias veces; la más reciente de ellas fue para obtener la materia prima que me permitió escribir este libro.
No sentí mayor nostalgia estando allá, ni tampoco me quiebro de congoja en instantes como ahora, mientras digo adiós antes de zarpar otra vez rumbo a mi nuevo hogar. Ha de ser que no he permanecido fuera el tiempo suficiente. ¿O será que soy un canalla desapegado e insensible? No lo creo: incluso los que vamos por la vida haciéndonos los duros tenemos, en el fondo, nuestro corazoncito. Y si de desnudar el alma se trata, está bien, lo admito; por supuesto que voy a echar de menos a mis padres, a mi familia, a mis amigos y amigotes.
Creo que no hay lugar en el mundo donde podré volver a portarme tan mal como lo he hecho en el país donde nací, que es también el que mejor me sé. Conozco más o menos bien sus cláusulas tácitas, sus giros insólitos, sus dobles fondos, sus áreas grises, sus zonas prohibidas, sus mañas y artificios. Eso, que considero parte de mi identidad, sí que lo he extrañado (y seguiré extrañándolo) bastante. La apuesta por la travesura. El gozo de bajarle el calzón a los moralistas. El placer de desafiar la autoridad de los hipócritas. La osadía. La irreverencia. La transgresión. Los ímpetus libérrimos, vigorosos, desbordantes. La rebelde y perecedera juventud.
Eso, y a veces, también, los paisajes, que es lo poco que le va quedando a una nación encaprichada en el firme propósito de involucionar, de degradarse, de acabar con todo (con la naturaleza también, cómo no), de hacerse mierda. La vez anterior que vine, poco antes de partir, una tarde de sábado en casa de una pareja de amigos en las afueras de la Antigua escapé de la sobremesa, salí a caminar un rato y de pronto me sorprendí en las faldas del volcán de Agua, el coloso imponente, el cielo espléndido, la luz cristalina, los arreboles dorados, la exuberancia vegetal, el airecito fresco, delicioso. ¿Qué otro país te ofrece algo parecido?, suspiré para mis adentros. Casi lloro.
No voy a extrañar, por supuesto, todo lo demás: los tufos rancios, aún vivos, de Capitanía General. La discriminación recíproca. El sistema excluyente. Los privilegios retenidos “a sangre y plomo”. La cultura de impunidad (de la que, oh paradoja, me declaro parte apenas dos párrafos atrás). La religiosidad medieval. El furor puritano. La sorda ortodoxia. El conservadurismo de doble rasero. El dominio bestial del macho. El asedio de los balazos. La arrogancia de las élites: su gesto inconmovible, su pose con yuquilla, su olímpico atropello, su pedigrí endogámico, el regusto ostentoso de sus apellidos. La pusilanimidad lambiscona de las clases medias. La sumisa y cristiana resignación de las pobrerías. La miseria estructural. La anomia del Estado. La confianza rota, hecha añicos. La orfandad de un proyecto común de país. La crisis de autodeterminación. El tutelaje del Tío Sam. La violencia que nos engendra, que nos moldea, que nos infecta, que nos define, que nos somete, que no nos deja sanar.
Al llegar al aeropuerto intento hacer borrón y cuenta nueva. Asumir mi circunstancia. Dejarlo todo atrás. Enfocarme en lo que viene… aunque lo que viene consista, en buena medida, en rumiar eso mismo de lo que estoy despidiéndome.
Se dice, como si nada, que Guatemala es un país de renta media; lo cual significa que, en promedio, y aparentemente, no desafinamos tan gacho en el concierto de las naciones. La pregunta obligada es, entonces, ¿cómo puede un país, cuyo ingreso promedio per cápita se ubica más o menos a la mitad en el ranking mundial, acusar niveles tan estrujantes de miseria por un lado, y de opulencia por el otro? Y la explicación tiene que ver con eso que suele denominarse la falacia de los promedios: un sujeto recibe diez pollos al día y otros nueve no obtienen ninguno. Al cabo de dos semanas el primero subirá de peso considerablemente, mientras que los nueve restantes habrán muerto de hambre; pero, eso sí, en promedio todos comieron un pollo diario.
También se dice que Guatemala es uno de los seis países más desiguales de la región más desigual del mundo, que es América Latina.[1] Al respecto puedo agregar que he conocido varios países de África mucho más pobres, en términos absolutos, que Guatemala (Etiopía, Madagascar, Zanzíbar), e incluso uno bastante más próspero (Sudáfrica) pero turbadoramente similar al nuestro en rasgos como la discriminación, el desprecio por lo que el otro es y representa, los sedimentos aún vivos del apartheid en la idiosincrasia de la gente, los altos contrastes entre quienes tienen mucho y quienes no tienen casi nada. He visitado también algunas naciones de Asia (Japón, Dubay) y Oceanía (Indonesia), pero nunca, léaseme bien, nunca: ni siquiera en las zonas africanas más deprimidas y asoladas por el abandono y la sequía he percibido que las condiciones de privación y miseria en que malviven las comunidades que se asientan ahí sean, en estricto rigor, peores que las que nos hemos acostumbrado a ver en nuestro propio suelo, entre nuestros propios paisanos. Iguales, tal vez, pero no peores. Lo juro.
Con el agravante, por supuesto, de que ni Etiopía ni Somalia ni Madagascar ni Sierra Leona ni ninguna otra república del llamado Continente Negro (ninguna, con la excepción de Sudáfrica) muestran contrastes tan obscenos como el nuestro entre los poquísimos que tienen muchísimo y los muchísimos que tienen poquísimo. Tampoco, por supuesto, se ve algo parecido en Dubay o en Japón o en Vietnam o en Camboya o en Indonesia. Somos campeones mundiales en desigualdad, o casi. Y no: no somos ni el primero ni el cuatro ni el octavo ni el décimo ni el vigésimo sexto país más feliz del mundo. No lo somos, por mucho que venga alguien a medirnos en razón de a saber qué dudosos criterios de ponderación. Quien se atreva a hacer alarde de lo contentos y satisfechos que viven los chapines es un cínico, o un imbécil, o sencillamente es un turista en su propia tierra y no conoce Guatemala más allá de lo que muestran las postales y afiches del Inguat.
De tanto darle vueltas a lo mismo aprendí varias lecciones importantes leyendo, investigando, destilando ideas, masticando teorías, exprimiéndome los sesos en el proceso de elaboración de estas cuartillas. Entendí que si hablar de la desigualdad está tan de moda es porque el concepto, en sí mismo, incorpora (y, mucho más importante aún, relaciona) una serie de problemas muy relevantes a la hora de abordar los desafíos que enfrenta el conjunto de la especie humana en nuestros días: muerte prematura, mala salud, humillación, subyugación, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, ansiedad, falta de amor propio y de confianza en las propias capacidades, acceso restringido a derechos elementales (agua potable, servicios hospitalarios, educación, alimento, vivienda, empleo digno, justicia), violencia, sexismo, migraciones forzadas, posibilidades de ascenso económico y social…
Hallé muestras palpables de aquellos nauseabundos retorcimientos ideológicos a los que hacía referencia al principio, a la izquierda tanto como a la derecha del espectro de los esquemas de pensamiento. Joseph Stiglitz, por ejemplo, afirma que la desigualdad es “la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político, y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad”[i].
A mí, por el contrario, me queda claro, como dejé asentado capítulos atrás, que narrativas de esta índole cometen la ligereza de considerar que la desigualdad es un problema de fondo, perdiendo de vista que es –repito– más bien síntoma y a la vez efecto de un problema mayor, sistémico, llamado capitalismo. En dos platos: el capitalismo engendra inequidad y genera asimetrías; las estimula, las reproduce, las exacerba y hasta se regocija con su existencia al depender de ellas como condición para crecer y fortalecerse.
Por supuesto, es más chic (quiero decir: más elegante, menos ofensivo) dorarse la píldora apelando a esa insustancialidad típicamente oenegera que vemos plasmada, pongo por caso, en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que viene planteando la ONU[2] desde hace más de treinta años: la erradicación de la pobreza.
¿Que qué? ¿De verdad piensan que es posible erradicar (que no sólo reducir, ni mitigar) la pobreza sin desmantelar los engranajes mismos que hacen girar la maquinaria capitalista? ¡Pero qué ingenuidad, maldita sea! ¿Cómo pretenden “salvar el mundo” partiendo de concepciones así de débiles, así de quiméricas, así de superficiales? ¡Háganme el favor!
Desde que nací, en 1970, conforme se establecía la doctrina neoliberal luego impulsada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y se entronizaban las modalidades especulativa e informacional como lógicas generadoras de lucro (en esta época comienzan a nacer también como tales los paraísos fiscales), vengo siendo testigo de cómo la razón capitalista penetró primero y hegemonizó después una serie de esferas de la vida que antes habían permanecido relativamente a salvo de su influencia. La espiritualidad (una industria más, como otra cualquiera; no nos engañemos), el deporte, la academia, las relaciones afectivas y hasta el manejo de la imagen personal están, hoy, colonizados según la mentalidad del tanto tenés, tanto valés: el predominio del utilitarismo, basado en el interés individual, por encima de cualquier otra consideración.
Sólo así se explica que el gobierno de una potencia mundial (Estados Unidos) invente que su rival geopolítico (Iraq) posee armas de destrucción masiva para, con esa excusa, ordenar una ofensiva militar de proporciones devastadoras (el negocio de la guerra)[3] capaz de “prevenir la embestida del terrorismo internacional”, y acto seguido disponerse a reponer la infraestructura que quedó hecha polvo tras los bombardeos (el negocio de la reconstrucción, a cargo de Halliburton, consorcio cuyo propietario, Dick Cheney, fungía entonces como vicepresidente del país atacante), todo ello a costa de cientos de miles de vidas humanas, millones de heridos y viudas y huérfanos, y la ruina y el saqueo de lo que hasta entonces eran reliquias palpables del origen de la civilización.
Recuerdo que, a mediados de los setenta, cuando empezaron a pagarle a los tenistas por usar determinadas marcas y el negocio de la ropa deportiva empezó a cotizarse por los cielos, mi padre observaba con asombro la moda (reciente por aquel entonces) de exhibir con orgullo, como símbolo de estatus, los logotipos de Fila y de Lacoste bordados en las camisas.
“En mis tiempos, eso se consideraba de mal gusto”, solía decirle a mis hermanos: “Una prenda de vestir de verdad exclusiva no necesita mostrar de qué marca es, y una persona verdaderamente elegante no necesita hacer ostentación de las marcas que usa. Al contrario, si vas a andar luciendo cocodrilos en el pecho son ellos los que deberían pagarte a vos por hacerles la publicidad”. Una cuestión de perspectivas, claro está; en esa época yo lo veía a él como la persona más cerrada y ridícula del mundo, aunque con el paso de los años mis conclusiones no se diferencian ya mucho de las suyas al presenciar esta era de cultura desechable en la que las ubicuas pantallas se remplazan cada seis meses, porque siempre viene una versión nueva, actualizada; un adminículo mejor, con nuevos features.
Me acuerdo de una infancia transcurrida según rutinas y pautas de normalidad hoy inimaginables, como la de tener siempre disponible, en el baño de visitas, un cepillo de dientes raído ya de tanto uso: los invitados a casa podían disponer de él en caso quisieran lavarse la boca después de la comida. Y lo hacían, me consta. Sin ascos. ¿Pueden creerlo?
Una infancia sin cinturones en los asientos de los carros, porque los carros, como cualquier otro artículo fabricado en serie, se producían concebidos para durar toda la vida; eran sólidos y resistentes, no como ahora, que sus recubrimientos parecieran hechos como de lata de jugo V8. Además, en las carreteras los niveles de tráfico, y sobre todo de velocidad, eran muy otros; y la seguridad, es decir, la industria del miedo, no había sido explotada aún como categoría de mercado. Una infancia, decía, sin sillas para bebés, sin carruajes que cuestan lo que cuesta un pasaje en avión a Miami, sin leche dizque especialmente formulada para criaturas de un mes, de seis meses, de un año (que se vende tres veces más cara que la leche entera normal); sin antigripales para tomar unos de día y otros de noche. Y me acuerdo, desde siempre, de los anuncios de Alka-Seltzer enseñándonos que las tabletas se sirven de dos en dos –aunque con una sola dosis sea, de hecho, más que suficiente.
Pero estoy yéndome por la tangente. De vuelta a los retorcimientos ideológicos, del otro extremo tenemos, por poner otro ejemplo, a Luis Pazos, quien denuncia que “la lucha contra las desigualdades de ingresos y de salarios sólo sirve como excusa a gobiernos para justificar más impuestos y programas para combatir pobreza que no funcionan”[ii]. Una burda simplificación carente de matices. Un insulto a la inteligencia. Y una venenosa invectiva, formulada con el propósito de desprestigiar a rajatabla, sin voluntad alguna de atender razones o argumentos esgrimidos por su contraparte.
A todo esto, no sin cierta amargura he constatado, en carne propia, hasta qué punto el subdesarrollo genera una espiral descendente que succiona hacia abajo a quienes lo padecen. ¡Y eso que yo, en este remoto y depauperado rincón africano, pertenezco a la burbuja dentro de la que viven los más privilegiados, disfrutando de recursos, conexiones y servicios a los que les es imposible acceder a las vastas mayorías! Me propuse escribir este libro en un lapso de seis meses y lo conseguí apenas, con más pena que gloria, embargado por el pálpito de que hubiera sido preferible reposar un poco más algunas ideas, pulir algunas partes, replantear algunos pasajes. Me da la impresión de que el resultado está un poco crudo todavía, y me abochorna dejarlo ir así.
Innumerables los atrasos por falta de acceso a la red. Incontables las veces que tuve que suspender mi trabajo debido a los reiterados apagones, sostenidos a veces durante más de una semana: esta nación es muchísimo más precaria que Guatemala, y eso repercute en la eficiencia y la productividad de quienes vivimos acá. En la era de la información, la escolaridad es requisito sine qua non para el desarrollo humano, pero no es suficiente: la conexión a las redes globales mediante los sistemas cibernéticos de intercambio de conocimiento es esencial. ¡Cuánta ignorancia, cuánta injusticia detrás de quienes piensan que el pobre lo es porque así lo quiere, y que basta con proponérselo para salir del agujero! Doy fe de que no es así.
Por otro lado, está también el subdesarrollo personal; es decir, las limitaciones propias de uno mismo. Arnoldo Gálvez Suárez tardó en escribir su obra maestra, Puente adentro, los mismos seis meses que tardé yo también en despachar estos balbuceantes capítulos, con la salvedad de que él lo hizo robándole horas a la madrugada, atendiendo su trabajo regular de lunes a viernes y de ocho a cinco, y combinando además su rol de novelista con el de esposo y padre de familia. ¡Diablos!, cuánto quisiera yo también rendir así, en vez de echarle el muerto a los apagones y excusarme con que el internet funciona ahora no, mañana quién sabe.
Creo que alguien fogueado en el mundo de la competitividad, donde la oferta de servicios es variada y su demanda es asimismo atractiva, se obliga a rendir más y mejor. No tiene más remedio: es eso, o su extinción profesional. En cambio, uno se permite vicios del Tercer Mundo: la procrastinación, la excusa oficiosa, la culpa ajena, hacerse la víctima. En suma, nos acostumbramos a la mediocridad al extremo de adaptarnos a ella, y en última instancia terminamos mimetizándonos en ella. Lo dicho: el subdesarrollo te succiona hacia abajo.
* * *
¿Qué será del mundo y sus habitantes en lo que le va restando de tiempo al siglo veintiuno? Me lo pregunto con insistencia de unos años para acá, conforme se acentúan los problemas que como especie no hemos querido afrontar: crisis existencial, de identidad, de enajenación individualista; crisis de marginación socioeconómica, crisis de representatividad en la política; crisis por contaminación ambiental, por el cambio climático, por la explotación desmedida de recursos no renovables…
El estudio del capitalismo en nuestros días plantea tres grandes paradojas que es preciso desmenuzar. La primera de ellas tiene que ver con su línea de continuidad en la historia: resulta curioso, y a la vez lamentable, constatar cómo el mismo sistema económico cuya fuerza de arrastre permitió en su momento que la humanidad (o, al menos, una buena parte de ella) saliera de la Edad Media es el que ahora nos tiene en jaque, al borde del precipicio, sucumbiendo entre olas de cíclica y galopante inestabilidad.
La segunda es que sus muestras de agotamiento parecen no ser suficientes si de lo que se trata es de obligarlo a revisar los postulados que le sirven de coartada y, antes bien, su inercia aún arrolladora consigue, todavía, vencer cualquier resistencia u objeción que hasta ahora haya querido oponérsele. “¡El capitalismo es indestructible, papá!”, me soltó una vez, ufano y con humos triunfalistas, Giovanni Fratti, abogado libertario de la ultraderecha guatemalteca, muy activo en redes sociales y programas de radio, siempre afable conmigo.[4] Y, a juzgar por la evidencia que la realidad nos escupe, lo jodido es admitir que tal vez no se equivoca.
Como sea, algo está claro: si de lo que se trata es de enmendar el descalabro en el que nos hallamos inmersos, las posibilidades son tan sólo dos. Algunos ambiciosos aspiramos a transformaciones radicales y profundas en aras de salvar a la humanidad del capitalismo. Es un viejo ideal cada vez más huérfano de adeptos, cada vez más lánguido e inane. Descartaremos, pues, esa vía mientras no recobre por alguna circunstancia su fuerza de antaño. Habrá que templar las ansias y limitarse –peor es nada– a salvar al capitalismo de sí mismo; es decir, a evitar que la bestia, en su gula infinita, siga devorándolo todo a su paso. Impedir su canibalización. Ponerle límites. Hacerlo sustentable en el tiempo.
La clave estaría en internalizar lo que los economistas denominan externalidades: esos efectos usualmente nocivos derivados de un emprendimiento que suelen mañosamente quedar fuera del cálculo de costos, y cuyos ‘daños colaterales’ (la muerte de civiles en un ataque militar, el impacto ambiental de los monocultivos a gran escala, la contaminación química y la generación de basura no biodegradable que produce una fábrica de plásticos, los daños nutricionales por la venta intensiva de frituras y golosinas para el consumo de niños, las secuelas en la salud por la comercialización de tabaco, alcohol y chucherías ricas en azúcar, etcétera) absorbe, sin más, la sociedad. El día que las empresas se hagan responsables de las consecuencias que provocan sus operaciones, veremos, ¡oh, sorpresa!, que el capitalismo no es tan rentable después de todo.
Por último, la tercera paradoja es también la más difícil de asumir: por contradictorio que pueda resultarnos, no parece haber otro modo de desembarazarse del capitalismo que pasando por él, atravesándolo, superándolo. De entre las poblaciones que malviven en condiciones de subdesarrollo, una aplastante mayoría a lo que aspira es a las oportunidades que les permitan incorporarse a la modernidad capitalista: trabajar, ganar dinero, prosperar, consumir. Eso.
¿Y entonces? ¿Qué hay de la armonía bucólica? ¿Del contacto con la naturaleza? ¿De la vuelta a los orígenes? ¿Del buen vivir? Babosadas. Espejismos. Sueños de opio. Quimeras pastoralistas. Cantos de sirena. Entelequias de cooperantes. Fumadas de jipis. Y no lo digo yo; lo dicen decenas de millones de encandilados, que lo que quieren (y lo quieren de verdad, sin tregua y con todas sus fuerzas) es acceder a los oropeles materiales que la publicidad les muestra, relucientes, irresistibles, pero que la desventura les niega.
Todo esto lo tiene muy claro el grupo de intelectuales que en España encabezan el movimiento Podemos, un partido de izquierda que aspira a cambiar la forma de hacer política y de administrar las riendas de la cosa pública. Inspirados en las ideas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe,[iii] y basados en la epistemología desarrollada por Antonio Gramsci[iv], Podemos apuesta por llevar el proyecto democrático liberal hasta sus últimas consecuencias, lo que desembocaría presumiblemente en una suerte de socialismo participativo y deliberativo (más que sólo representativo) capaz de asegurar una ciudadanía ancha, potente, fecunda, beligerante, consciente de su lugar en la historia y bien informada de cara a los desafíos con los que le toca lidiar. Todo lo contrario a las masas de hoy, ignorantes, alienadas, consumistas y dispersas, cuando no sencillamente empobrecidas y abandonadas a su suerte.
Por desgracia, si el objetivo es incorporar a más y más seres humanos a la bonanza del desarrollo capitalista, el problema es que estamos cortos de tiempo y estamos, sobre todo, cortos de recursos naturales no renovables. De veinte años para acá hemos visto cómo los países que conforman el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), en sus respectivos procesos de transición hacia economías modernas, capitalistas, han abierto las puertas para que cientos de millones de personas conozcan y prueben las mieles de esa modernidad que tanto ansiaban. Otro tanto puede decirse de Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Chile y Argentina, entre otros. Lamentablemente, esto ocurre al mismo tiempo que las externalidades del capitalismo, como ya vimos, amenazan la sustentabilidad del mundo tal como hoy lo conocemos y ponen en riesgo el futuro de nuestra especie.
A todas luces son insuficientes los recursos del mundo para saciar la voracidad consumista de entre siete y ocho mil millones de terrícolas, y a todas luces el tiempo para transitar de un sistema capitalista (basado en la acumulación, la ostentación y el consumo desmedidos) hacia un ulterior modelo socialista (más parco en sus consumos, mejor integrado a su entorno, más consciente del interés y el beneficio colectivo, no sólo individual) es asimismo insuficiente.
¿Qué será de nosotros, los Homo sapiens sapiens, de aquí a finales de este siglo que arrancó con fuerza y sigue como un bólido en su trepidante carrera hacia el ocaso de los tiempos? La pregunta queda flotando en el vacío, y la infinidad de posibles respuestas a ella aguardan a que el porvenir se encargue de confirmar –o no– nuestros más recónditos temores, nuestras más aciagas sospechas.
* * *
Ya en el avión, tras el despegue la ventanita me permite una óptica de la ciudad desde arriba: los edificios apuñuscados en el centro de comercio, la Zona Viva, Las Américas, La Reforma.
Luego, el Cementerio General, el basurero de la zonas tres y siete, el barranco que va a dar al Incienso, la enorme explanada de complejos residenciales desplegados al norte del bulevar El Naranjo; y, más allá, las casas de lámina y cartón aprovechando hasta el último recoveco que les ofrece la montaña, prendidas como con las uñas de las laderas que bajan en picada.
De ahí, la vista se pierde entre las nubes. Nubes que esta vez son de vapor de agua, pero que en otras circunstancias pueden ser, también, nubes cargadas de prejuicios, de desconocimiento, de desdén: nubes que difuminan ‘el interior’ del país, ‘la Guatemala profunda’.
-o-
Adís Abeba, Etiopía, octubre del 2017.























