3
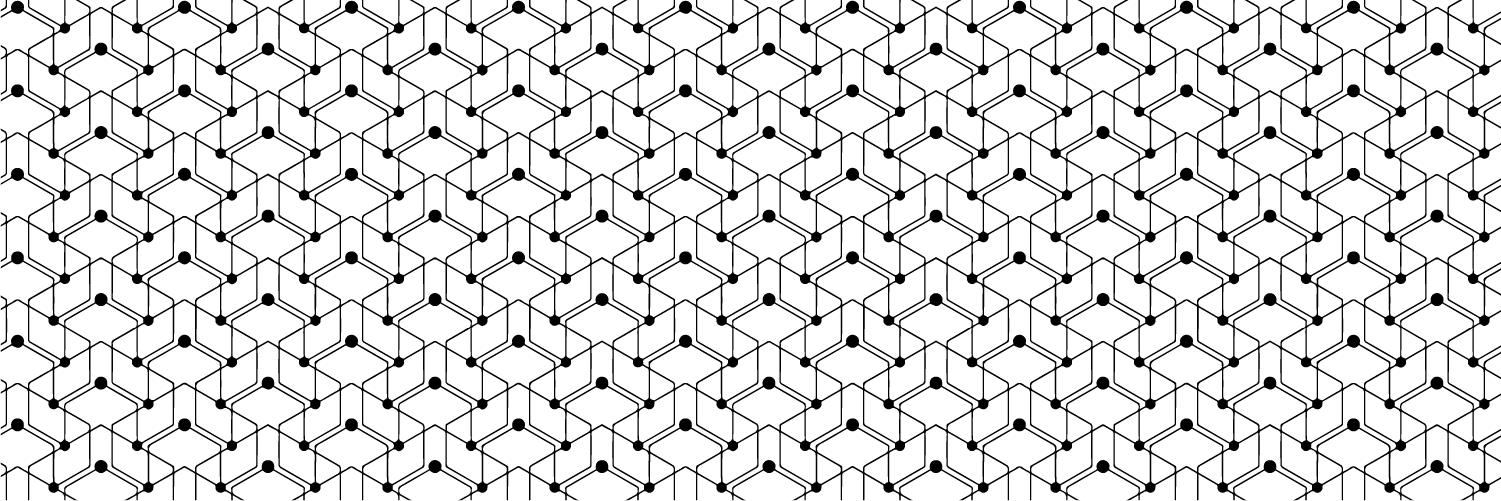
Once de la noche en uno de los tantos hoteles de medio pelo donde nos ha tocado y nos seguirá tocando pernoctar, con su típico jabón de flor de lis y su detestable regadera Lorenzetti, de esas a las que hay que bajarle a lo mínimo la presión del agua de la ducha para que entibie aunque sea alguito. Estamos en San Lucas Tolimán, a la orilla sur del lago de Atitlán, Sololá. El clima es delicioso: de enfrente, proveniente del altiplano, llega el viento fresco; de atrás se cuela, entre las faldas de los volcanes, la brisa tibia que sube desde la costa.
En el área de parqueo veo a dos empleados repartidores de pan Bimbo preparando el producto en el compartimiento del camión para la jornada siguiente, que con toda seguridad arrancará bien temprano.
Al día siguiente quedamos de vernos con Ángel, un tipo muy peculiar, por decir lo menos. Vive aquí, en algún lugar del casco urbano, no sé dónde exactamente. Trabaja barriendo pisos y limpiando mesas en una cantina no muy lejos del parque. “Ése sólo chupando se mantiene. Ahí adentro amanece, tirado, todos los días”, me han dicho. Yo apenas lo conozco.
Nos vimos sólo una vez, cerca del mercado, cruzándonos apenas. Eso fue tiempo atrás, cuando anduve por acá trabajando durante tres meses y pico, entre noviembre del 2015 y febrero del 2016, ayudando a un amigo en el rodaje de su película. Mi trabajo consistía en hacerme cargo de la alimentación de la tropa. El catering para el crew, como se dice en la jerga de la industria audiovisual. Por mucho que quisiera organizarme, casi no había día en que no me tocara ir al mercado por esto o por aquello. “Gato, ya no hay pan”. “Gato, traeme otro cereal, que el Corn flakes no me gusta”. “Gato, ando malo de la panza, a ver si me conseguís yogur”. Un domingo, a principios de febrero, caminaba por una de las calles invadidas entre puestos y marchantes, cegado por la luz del sol que me pegaba directo en la cara, filtrándose entre los toldos de plástico. Fue ahí que me lo topé.
Me sorprendió su altura en primer lugar. Es decir, su altura para ser mujer… porque, sí, iba vestido de corte y huipil. Eso fue lo segundo que me hizo fijarme en él: ¿un hombre indígena vestido de mujer indígena, caminando por la calle en mitad del mercado, como si nada? Algo así no se ve todos los días. De manera informal indagué un poco para saber quién era. Lejos estaba de imaginar el denso costal de tribulaciones que llevaba a cuestas.
Conseguí su teléfono. Lo llamé. Apenas pudimos entendernos: el idioma, la conectividad, qué sé yo. “Ya no chupo. Ya no puedo. Estoy enfermo. Me puse bien malo, viera”. Que se le hinchó la barriga, me dijo. Que anduvo todo amarillo. Y que lo llevaron a la iglesia. Luego, al doctor.
Fui a visitarlo a la cantina. Entré y en la barra pedí un Kuto: Q.3.50 por un octavo de litro de aguardiente bastante rascuache. Sandra, la señorita tras el mostrador (que resultó, además, ser hija del propietario), lo destapó y me lo entregó. Me senté en la esquina para tener una mejor perspectiva del recinto. Otra vez se me hizo anormal la naturalidad con que Ángel se movía entre la clientela, lo mismo que cuando lo vi caminando aquel domingo en el mercado. Nadie parecía fijarse en él. Era como parte del paisaje, un elemento más en el mosaico cotidiano. ¿Cómo es posible que una cultura tan conservadora, tan misógina, tan machista, tan homofóbica pueda tolerar –¡y asimilar!– a alguien así? Entre él y Óscar, uno de sus hermanos mayores, me dieron algunas pistas.
Ángel es oriundo de San Bartolomé Jocotenango, “probablemente el municipio más pobre del departamento de Quiché”, según refiere un legajo de historias de vida compilado por AVANCSO al que más adelante tuve acceso. Nació en 1979, justo cuando en el altiplano la represión militar crecía en brutalidad al extremo de calificar ya como terrorismo de Estado. La familia en pleno huyó cuatro años más tarde. Eran el papá, la mamá, que estaba embarazada, y tres hermanos. A salto de mata permanecieron en la montaña durante tres años. Ahí nació la hermana menor de Ángel.
“Para mí que el susto de andar todo el tiempo escondido en el monte fue lo que lo convirtió así”, me dice Óscar. “Porque él nació hombre”.
Más de un año vamos a estar fuera de las casas, por el monte, con frío y sin comer nada. Mucha hambre aguantamos. Sólo hierba mora y raíces de ixch’ab’aq comemos. Ya no hay nuestro maíz, ya no hay nuestra tortilla. Puro zacate, así como los chivos comemos nosotros.i
Todos sobrevivieron. Ninguno murió. El hambre, eso sí, los obligó a acercarse a Santa Lucía La Reforma. Ahí permanecieron “como unos seis meses”. Luego, otra vez a guarecerse en la profundidad de la sierra. “La gente tiene miedo de salir de las montañas porque los patrullas y el ejército los está buscando. Tiene miedo de salir por los caminos. Año y medio vamos a pasar sufriendo en la montaña”.
Un contratista les consiguió trabajo en las fincas de la costa. Con él obtuvieron también papeles falsos, “así los patrullas y los ejércitos que vamos hallar en el camino no van a chingar”. A veces, ni les pagaban. Anduvieron en Siquinalá, luego en Tiquisate y después en La Gomera. Si los cálculos no me fallan, en su éxodo habrán recorrido unos 400 kilómetros, poco más o poco menos.
Por último, alguien les habló de Sololá.
Bueno, ya en el año 86 vengo yo aquí a Sololá y a trabajar, a trabajar aquí con la gente. La gente va pagar tres quetzales,1 ¡puchis!, ya es buen pago. Cada semana paga aquí, cada semana paga. Hay trabajo con la gente, como la gente tiene su parcela, va dar trabajo como peón. Pero aquí está mejor, no es como en la finca, no es patrón, no es caporal, con la misma gente es ya, si uno va cumplir su trabajo no van a tratar mal. Ahora la gente está pagando doce quetzales, ¿y acaso la finca va pagar así? No, la finca muy barato paga, y sí, el patrón puro pisto tiene, pero no paga bien. Barato paga y no da su tortilla. Por eso estamos nosotros aquí, no hay molestia, no hay caporal. La finca siempre está un caporal atrás. Aquí no hay tanto peligro.ii
La familia se instala en San Lucas y, aun siendo k’iche’, no tardan en asimilarse dentro de la comunidad kaqchikel. “Gracias a Dios aquí hay trabajo, no como en San Bartolomé, donde todavía hay patrulleros amenazando”, me dice Óscar. “Nosotros somos parte del Programa Nacional de Resarcimiento, pero el resarcimiento no llega. Estamos luchando”.
A Ángel la voz le sale nasal, como si fuera janano. Sólo ahora que converso despacio con él me doy cuenta. Habla con ese timbre sereno, imperturbable, que caracteriza a tantos indígenas curtidos por la adversidad, casi podría decirse resignados a la constante embestida de lo que no les es posible evitar.
Percibo también cierta dificultad de entendimiento, quién sabe si por la pésima alimentación que recibió en esos cruciales dos primeros años de vida, mientras la familia en pleno sobrevivía en el espesor de la sierra alimentándose de hojas y bayas; quién sabe si por la cantidad de guaro que bebió, quién sabe si por algún golpe fuerte que habrá sufrido; lo cierto es que habla despacio, le cuesta articular; desvaría todo el tiempo, derrapando entre circunloquios; olvida las preguntas, se le va la orquesta. “Sos atarantado, sos mudo”, cuenta que le dice el papá. “Desde pequeño empecé a tomar, desde pequeño le di. A mí a la fuerza me dieron el licor. Trece años tenía. Yo decía que no, porque no me gustaba”.
Refiere Óscar, el hermano, que ya asentados en San Lucas un amigo de su padre, molesto por no poderle cobrar cierta deuda económica, en represalia secuestró a Ángel y lo dejó al cuidado de una señora dueña de una cantina. Ella fue –dice– quien lo echó a perder. Su versión coincide con el relato de Ángel, quien habla también de esa señora que “hizo brujería para que yo empezara a tomar”.
“Total, perdí mi vida diuna vez. Ya no dejé el guaro. Trabajaba, ganaba mi pisto, yo solito iba a traer mis dos octavos y me los tomaba en la casa, escondido para que no mirara mi papá. Después, al rato, otros dos. Hacía tres, cuatro rondas: otros dos… y así. Sí. Ya cuando me embolaba, me dormía”.
Vive con el tata. Contiguo a su casa está la de Óscar. La madre murió no hace mucho. Tienen un molino de nixtamal y se ayudan con la venta del servicio a los vecinos que quieren moler su maíz.
“Yo seguía chupando hasta que un día sacó su cincho mi papá. Me zampó unos tres cinchazos con el mero hierro. Morada hizo mi espalda. Salí de la casa, bajé la calle, encontré a un amigo y le dije: ‘Mirá, yo quiero trabajar lejos’. Y me habló de una señora en Santiago que me iba a llevar para Pana.2 Yo nunca había ido. Dos años estuve ahí, sin volver. Mi mamá estaba triste porque no me miraba. Y triste estaba yo también, porque no me hallaba en esa casa que no era mía”.
Cuenta que fue hasta los dieciocho años que decidió usar corte. “Un amigo, así igual que yo, me llevó para donde sus tíos, que esos cómo chupan, y me dijo: ‘Mirá, ¿no querés que te ponga un tu corte y un tu huipil?’ Era de Santa Catalina Palopó. Ta bueno, dije yo. Me lo puso, me arregló el pelo, me pintó y fuimos a la cofradía a bailar. Era octubre, había fiesta y los hombres va y va de bailar con nosotros. ‘¿Querés una tu cerveza, preciosa?’. Gracias, vamos pues, decía yo. Ahí mismo vendían, en el patio. Mirábamos una cantina y nos íbamos a tomar, agarrados de la mano. Nos sentábamos en la mesa y tomábamos hasta que comenzaba a tocar la marimba y otra vez a bailar”.
De regreso, ya bien borrachos, el amigo, “un poco delicado él también”, le dijo que se quedara con el corte. “Después dejé crecer mi pelo y el corte me lo ponía para ir a trabajar a la cantina de la Sandrita. ‘Uy, tu corte es bien bonito’, me dijo la muchacha que despacha a ahí”.
Otro hombre vestido de mujer le dio dinero para comprarse un corte nuevo. El dinero lo usó, sí, pero para seguir chupando: “De una vez perdida mi vida yo. Ya cuando uno mismo empieza a chupar, sigue y sigue y sigue todos los días. Antes sólo tomaba domingo o sábado, sólo esos días de descanso. Ya lunes me iba a trabajar, aunque sea con un poquito de goma me echaba un mi octavo y se me quitaba. Pero ya más después me agarró maña y diario, diario, diario, todo mi pisto”.
La familia lo regañaba. “Era por mi bien, pero uno no entiende. Ya ve que el vicio, vicio es. Hasta que de repente caí con mi enfermedad. Casi una semana sufrí yo, me quejaba, se me hinchó el estómago así, ve; parecía que estaba embarazada”. En el trabajo –dice– no podía ni agacharse ni levantarse, por el dolor. La muchacha encargada le permitió retirarse. Subió para su casa a eso de las siete de la noche. “Venía en la calle y ya no aguantaba; ya no, ya no, ya no; ¡cómo me dolía el estómago! Hasta que me llevaron con el doctor, aquí al centro de salud”.
El centro de salud es de los típicos establecimientos de servicio público en el que los usuarios, para asegurarse de que los atiendan ése mismo día, deben presentarse a las cuatro de la mañana y agarrar turno, aunque el horario de atención no empiece sino hasta las nueve. Cuenta Ángel que, al verlo, el doctor le dijo que “esa enfermedad es cisnoso y es patito”. Que por eso tenía amarillos los ojos.
Era cirrosis y era hepatitis.
A Ángel le gusta más vestirse de corte y de huipil. “Pantalón y playera, no me hallo. Ese es mi gusto. Nadie me molesta. La gente no se ríe ni se burla”. Nomás al principio, cuando empezó a usarlos. “Ahora no, porque la gente ya sabe”. Sólo a veces lo critican en la calle: “Eso es pecado, ojalá mis hijos no salgan así como usted”. Ángel les responde que todos somos humanos y que no hay que discriminar. “Pecado es estar juzgando la vida de la gente”, les dice. También lo criticaban sus hermanos: “Ponete el pantalón, cortá tu pelo”. Tres veces le han cortado el pelo, dice. “Estaba bien bolo y no me fijé”.

Le pregunto si le gusta llamarse Ángel o si le gustaría llamarse de otra manera. Responde que no le importa, que igual a veces lo llaman Angelita, o Angélica, o Ángela, o Mónica. “Sobre todo las mujeres son las que me cambian el nombre”, admite: “En la cantina sólo Ángela me dicen, y yo no me enojo”.
Me intereso por saber si ha tenido novios. “Cuando estaba pequeño sí enamoraba yo. Había dos enamorados, de ahí de la colonia San Gregorio, que se avocaban por mí. Llegaba ahí y… [titubea dos segundos] me invitaba a un agua, me invitaba a una cerveza. Entonces, cuando miraba que ya estoy bolo, sacaba diez, quince quetzales y decía: ‘Tené, te dejo para tu goma; ahí quitás tu goma mañana’. Éramos chavitos, éramos patojos. ‘Juntémonos’, me dijo. ‘Vamos a alquilar un cuarto y vivimos juntos; me lavás la ropa’, me dijo. ‘¿Y podés tortear?’ Sí, le dije yo. ‘¿Cocinar?’ También, le dije. ‘Ta bueno pues. Voy a pensar qué día y te voy a llevar’, me dijo. Ta bueno, ta bueno, le dije yo. ¡Como estábamos bolos! Y otro día: ‘Por qué no vas a ver mi casa, vonós’, me dijo. Entonces yo dije en mi mente: Saber qué va a decir la mamá, que llego a la casa y peor si se fija que yo soy hombre, no soy mujer… me da cosa. No vaya a ser que me saquen con agua caliente o me zampen un mi leñazo; tal vez mi papá ya no me pega pero otra gente sí, y yo ya estoy grande. Entonces yo le dije al muchacho que no. Y él necio, otra vez: ‘Vonós’. Yo, bolo llegaba, chupa que chupa. ‘Ahí te dejo pisto, te quitás la cruda mañana’. Vaya, le dije yo. Y de repente la muchacha de la cantina me dijo ‘Fijate que se murió tu novio, se ahorcó; agarró un lazo y se colgó. Se jué’ ”.
“Y estuvo otro, igual. También así: ‘Vamos, vamos’. Yo no quise. ‘Juntémonos, así; unidos, pues’, me dijo. ‘Yo voy a alquilar un cuarto y no vas a estar con mi familia’, me dijo. ‘Sólo nosotros vamos a vivir juntos’, me dijo. ‘Vos trabajás, trabajás, ajustamos para nuestro gasto ahí’, dijo; ‘Comprás algo vos, a veces no tengo yo, vos tenés’, me dijo. ‘Y si vos no tenés, yo tengo’, me dijo él. Pero yo no quise. Me gustaba, era bien bonito porque estábamos patojos todavía. Ah, no, no me voy, dije yo. ‘Pensá, vos’, me dijo la muchacha de la cantina. ‘Si media vez te gusta el chavo y no está con la familia, y media vez que se alquila el cuarto y se junta el pisto para pagarlo. Pensá’. Pero no”.
Fue a la escuela, pero sólo sacó primero y segundo grados; es decir, los primeros dos grados de escolaridad. No le gustó. “Hacía berrinche. Me gustaba molestar. Los pellizcaba y luego me pegaban los patojos. Yo solito, y ellos eran un montón. Me dejaba, ¿qué iba a hacer? Pero, necio, seguía molestando. Aparte, unos días hacía mi deber, otros días no hacía. ‘¿Dónde está tu deber de ayer?, ¿qué hiciste?’, preguntaba la seño. Nada, decía yo. ‘Ah, hoy sí tenés tu castigo. No salís en el recreo’. Y solito me quedaba, encerrado con llave. Y los patojos, afuera, gritando. Yo a veces me ponía a llorar. Era mala mi seño, a veces me pegaba así, en la mano: ¡Chihuá, chihuá!, con la regla. Y en la cabeza, y en la espalda. Entonces no me gustó. Once, doce años tenía. Vaya que se me quedó un poquito”, dice, “porque si uno no aprende, no hay nada. En cambio, sabiendo leer un poco ya sabe uno para dónde van las camionetas, mira las letras y ya no se pierde uno cuando sale”.
El doctor que atendió a Ángel aquella mañana le recomendó hacerse un ultrasonido y le prescribió una dosis diaria de dos tabletas de Principal Forte, otras dos de Ranitidina (150 mg) y una de Propanolol (40 mg). En el contexto económico de su familia se trata de un gasto difícil de asumir. El papá se hizo cargo del primer mes. Del segundo decidimos hacernos cargo mis compañeros y yo, menos lo del ultrasonido, que sigue pendiente porque al papá tampoco le alcanzó el dinero.
Al despedirme me queda claro que si nos recibió fue pensando que íbamos no a entrevistarlo, sino a brindarle algún tipo de asistencia, o de ayuda. Eso explica, creo, la buena disposición no sólo de él, sino del hermano: el habernos recibido, el contarnos detalles de su vida presente y pasada, el mostrarnos la casa, el libro de testimonios de las familias de San Bartolo.
Quién sabe cuántos meses sobreviva con su cisnoso y con su patito.
























