10
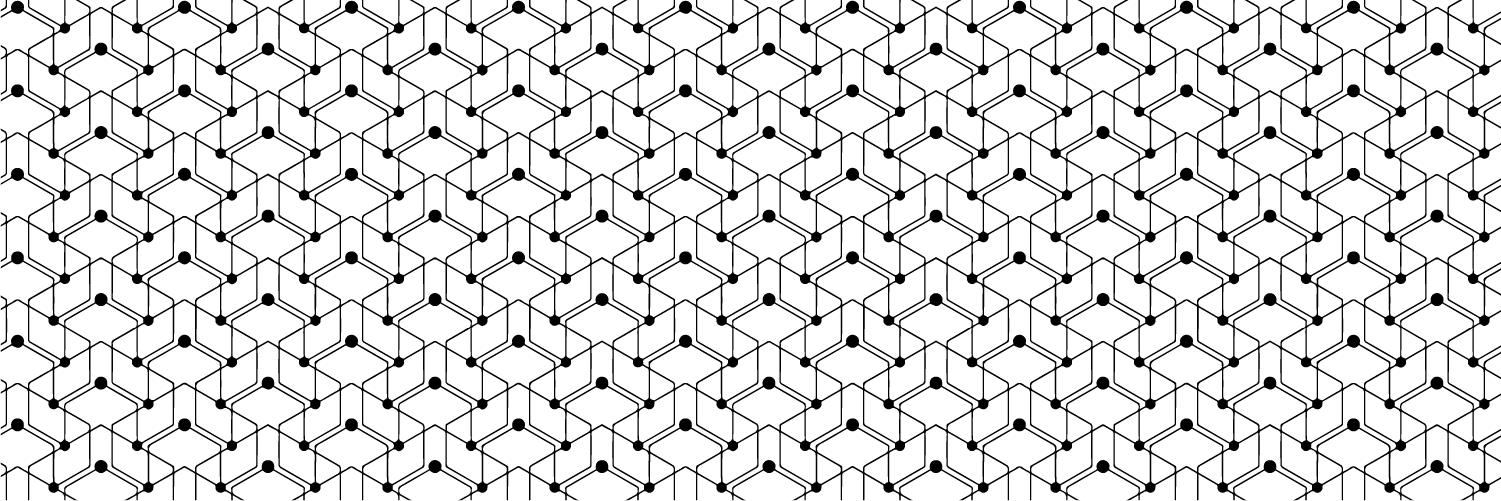
Mi infancia transcurrió en tiempos en los que había que andar con cuidado de lo que se decía. Los medios informativos se plegaban, sea por miedo, sea por afinidad, al discurso oficial post-terremoto: Heridos, pero no de muerte… Guatemala está en pie.
No se hablaba de la represión que las dictaduras militares venían implementando de manera creciente sobre las poblaciones más desposeídas. Recuerdo que antes de cada comida, a la hora de rezar elevaba mis plegarias por los niños de Camboya: la televisión y los periódicos transmitían imágenes desgarradoras sobre la guerra en aquella parte del mundo y callaba acerca de lo que ocurría a apenas cincuenta kilómetros de mi casa. El caso de Camboya se difundía intensivamente en los medios masivos como forma velada de propaganda anticomunista que, hasta cierto punto, permitía ‘justificar’ la represión militar en países como Guatemala: se encubrían las barbaridades de aquí con las de los enemigos lejanos.
¿Rezar, yo? Sí. Durante algunos años lo hice, sobre todo de niño. Crecí en el seno de una familia rigurosamente católica, de clase media acomodada, dando por hecho que las pautas que regían lo que para mí era “la normalidad” (vivienda digna, papá responsable, mamá abnegada, hermanos varios, armonía familiar, comida los tres tiempos, carne todos los días, salud de hierro, ambiente residencial seguro, vecindario cordial, áreas recreativas a mi disposición, facilidades de transporte, servidumbre para hacerme la cama, para lavarme la ropa, para cocinarme las viandas; deferencia en el trato por parte de personas acostumbradas a considerarme –sin yo saberlo– de condición “superior”) eran asimismo extensibles al resto de mis congéneres.
Las disonancias, no obstante, se encontraban ahí nomasito, cruzando la calle que separa mi casa de los cantones donde aún hoy vive la gente que se aparece de cuando en cuando, ofreciéndose para realizar oficios domésticos o de jardinería. Cuchitriles de tres por cinco metros, improvisados con cartones y láminas viejas, suelo de tierra, humo de leña, muebles escasos y tiznados, sin drenajes y a menudo también sin electricidad, en los que cabían familias enteras apretujadas entre chuchos, pulgas, piojos e instrumentos de labranza.
Así fue como tomé conciencia de que la mayoría de las leyes de este país me favorecen, porque han sido hechas por gente como yo para gente como yo. “El capitalismo es el socialismo de los ricos”, leí hace poco. En otras palabras, los ricos vivimos subsidiados: transitamos sobre calzadas de asfalto que otros no tienen a su disposición, contamos con servicios (un grifo de agua a la mano, postes de luz, energía eléctrica, señal de cable, desagües bajo tierra) a los que otros no pueden acceder, producimos porque hay con qué producir, tenemos a la mano un autobús, una farmacia, un futuro, un presente. Los demás, los de abajo, entran al ruedo en condición de desventaja, arrancan desde un punto de partida rezagado que acentúa sus dificultades de nivelación. Sumémosle a ello el inveterado racismo y queda claro que salir adelante se les complica aún más.
Para colmo, unos y otros, ricos y pobres, damos por hecho que eso es lo normal, que “así ha sido siempre y así es como debe ser”. La versión hegemónica (reforzada por el discurso de los medios masivos, la publicidad, las iglesias pentecostales, los centros de poder, las escuelas, institutos, colegios y universidades, los cursillos de liderazgo empresarial y hasta Ricardo Arjona) nos pinta un escenario en el que cualquier logro, por ambicioso que parezca, es alcanzable asumiendo la actitud correcta y esforzándose lo suficiente. La autorrealización humana queda entonces reducida a una frivolidad chata, cosificada, material, individualista; una vulgar competencia en la que sólo los ganadores conquistan merecidamente la cima, el triunfo, el éxito. No hay piedad para los débiles: el Olimpo es privilegio de unos pocos.
Dicho de otro modo, el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente. No merece otra cosa. Es el pobre, y nadie más, el culpable de su propia pobreza. Y para sustentar esta ‘ley natural’, sus tenaces e influyentes promotores echan mano de casos aislados: ‘historias de éxito’ que dan fe del ascenso prodigioso de personas que de la nada consiguen hacer una fortuna. La trampa de este argumento consiste en hacer, de la excepción, una regla. Si uno lo logró, ¿por qué no van a poder lograrlo los demás?, es el razonamiento. Pero la realidad no funciona así, y la evidencia al respecto es aplastante.
Uno de los principios fundamentales del ideario liberal postula que, si bien los logros (el punto de llegada) dependen de cada individuo, las oportunidades (el punto de partida) pueden y deben ser las mismas para todos. Tal es, en teoría, la función del Estado: garantizar que todos sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Para eso se supone que sirven los impuestos. No lo creen así los voceros del individualismo a ultranza, por mucho que hagan alarde de su enérgica vocación liberal.
En fin, lo cierto es que, como venía diciendo, la primera lección que tuve sobre desigualdad la aprendí por contraste, al observar cómo vivían los indígenas de etnia Kaqchikel al otro lado de la carretera contigua a mi casa, hacinados en covachas a las que sólo era posible acceder a través de estrechos cantones de tierra que bajaban por el barranco hasta llegar al río; y cómo, de este lado, vivíamos nosotros, la mía y otra docena de familias vecinas, en casas amplias y propiedades de una hectárea de extensión cada una. Claro que entonces no se le llamaba desigualdad. Esa palabra es moda reciente, y a estas alturas estoy detestándola cada vez más. Quisiera poder nombrarla de otro modo: inequidad, asimetría, qué se yo; algo con que despojar el concepto de toda esa retórica politizada, panfletaria, demagógica; una expresión que se refiera a lo mismo, pero sin caer en lugares comunes. Difícil.
Como buen señorito de clase media, la crianza que recibí de pequeño estuvo a cargo no sólo de mi madre, sino de una empleada doméstica que combinaba sus oficios en la cocina con eventuales atribuciones de niñera. Alba del Carmen era su nombre. Madre soltera de un chiriz tres o cuatro años menor que yo, vivía en un cuarto de la casa: el cuarto de la muchacha. Su hijo no; él creció con su abuela y sus tías en una aldea ubicada cinco kilómetros montaña arriba, a diez minutos en camioneta. De vez en cuando se lo traían; Alba, entonces, debía repartirse en tres: preparar la comida, cuidarlo a él y atenderme a mí.
Su padre (el de ella), alcohólico, solía aparecerse cada dos o tres días, apestoso, desgarbado y harapiento, en busca de alguna sobra que ella le entregaba a regañadientes, no sin antes discutir con él unos minutos en la puerta. Recuerdo cuánto sufría en esos instantes, primero negándose a atenderlo, luego cediendo, resignada, y por último volviendo a sus oficios con los ojos enrojecidos, el llanto a punto de brotar. Fueron muy pocas las ocasiones en las que se negó a salir del todo, entonces yo intercedía y acababa convenciéndola. Me caía bien el borracho. Hubiera sido interesante poder entender a fondo esa difícil relación de amor empalmado con rencor. Intuyo que habían muchas fisuras y heridas y discordias e historias amargas sedimentadas ahí.
El domingo era su día libre, y a veces me llevaba con ella e íbamos de paseo al centro, al parque, a alguna feria, a comer helado. Su manera de evitar que hiciera berrinche era amenazando con que podía oírme un policía: “Pórtese bien, porque ellos se andan llevando a los niños llorones”, decía. Un disuasivo muy convincente.
Llegué a encariñarme mucho con ella, como es lógico, lo mismo que ella conmigo. Entre los dos fue forjándose una relación de mutua confianza. Confianza en el trato, sobre todo. Hasta que, con los años, desarrollé ciertos prejuicios de clase y las cosas se complicaron. Me metía en la cocina, exclusivamente, para molestarla. Discutíamos a menudo. “Cholera de mierda, hija de la gran puta”, le decía. “Abusivo”, respondía ella, ora con rabia, ora con lágrimas; “ya va a ver, le voy a dar la queja a su mamá”.
Renunció después de más de una década consagrada a nosotros. No fue una santa, pero casi. La influencia del entorno, sumado a mi temperamento, transformaron al angelito risueño y bien portado que yo era (así dicen) en un mocoso insoportable. Pero no es por eso que se fue, creo: meses antes de su partida llegaron a instalar una casa prefabricada contigua a la mía, lo cual supuso la presencia de un equipo de obreros a cargo de nivelar el terreno y fundir la superficie de cemento. El jefe de albañiles era un tipo alto, rechoncho, de manos enormes y carácter extrovertido, que aseveraba contar con un título de maestro de escuela primaria y todo el tiempo se la pasaba haciendo exhibición de sus conocimientos. “Hablale bien de mí”, me pidió un día. Acto seguido confesó sus intenciones: “La quiero chimar, ¿me entendés?”.
Supe que Alba se casó, no estoy seguro si con él, y que tuvo más hijos. El primero, el que ya tenía, al crecer se hizo –adivinen– agente policial. Me pregunto si alguien, alguna vez, se habrá referido a él para disuadir al hijo chillón. No lo creo. Hoy, los policías tienen fama ya no de llevarse a los niños malcriados sino de tumbar alijos de cocaína, morder a ciudadanos infractores y reprimir brotes de protesta popular.
Jugaba mucho con los niños indígenas de la aldea. Chamuscas de futbol, tiro al blanco con hondas y botellas de vidrio, cohetillos y canchinflines que quemábamos para las fiestas de fin de año. No había diferencias en mi trato con ellos. Hablábamos de tú a tú, o mejor dicho de vos a vos; aunque cierto es también que nunca entraron a mi casa, ni yo a la de ellos. Siendo patojo no alcanzaba a percibir ese tipo de detalles que sólo ahora me hacen cavilar.
Mi entrada a la pubertad coincidió con el golpe de Estado de 1982 y el recrudecimiento del combate a la guerrilla. Fueron años de tierra arrasada en las montañas, y de secuestros y operativos en la capital. Muchos clasemedieros, como yo, pasamos de largo por encima de la tragedia, sin llegar a tocarla siquiera. Recuerdo que cada vez que las fuerzas de seguridad desmantelaban un reducto guerrillero en la ciudad, los colegios decretaban feriado, de tal suerte que para los alumnos la noticia era motivo de fiesta. Así de superficialmente viví los años de la guerra interna.
Ahora que lo pienso en retrospectiva, es probable que hayan sido las imágenes que sacan a pasear los devotos en Semana Santa las que comenzaron a curtir mi (in) sensibilidad ante el dolor y la sangre. Vistas de cerca son de una explicitud macabra; los ojos trabados hacia arriba, las llagas supurantes, la corona de espinas, las gotas color bermellón salpicando el rostro, los puñales clavados en el pecho. Hoy todavía siento aprensión cuando entro a los templos. Todo ahí pareciera diseñado para hacerte sentir vigilado, culpable y chiquito. Como los pobres en Guatemala.
La diferencia, que no es poca, es que yo el desasosiego puedo evitármelo sin complicaciones, permaneciendo afuera. Basta con no entrar a las iglesias para que mi ánimo permanezca más o menos a salvo.
Con los pobres ocurre al contrario: están afuera de todo; de todo proyecto que los incluya como protagonistas, de toda oportunidad que los incorpore como beneficiarios, de toda cobertura social o económica, atenidos a la caridad de la gente, a una ‘responsabilidad’ empresarial interesada y facinerosa, a la solidaridad fragmentaria de las oenegés, a los regalos que reparten los políticos en campaña, a las migajas que les avienta el gobierno cuando se acuerda de ellos.
Por lo demás, que se aguanten. Es su culpa, decíamos. Eso les pasa por huevones, por no esforzarse lo suficiente, por llenarse de hijos. “Para cada derecho corresponde una obligación. Cumplan con sus obligaciones y luego reclamen derechos. Urge una ley de control de la natalidad”, escribió un lector hace cinco años, a propósito de cierta columna que publiqué sobre las funciones del Estado. Luego remató: “Una verdadera rabia que los gringos[1] no hayan entrado acá con todo a limpiar de verdad el país. Para que reinara la paz en verdad se hubieran necesitado por lo menos dos millones de muertos”.
Eso: ya no sólo vigilados, culpables y chiquitos sino, encima de todo, muertos. Es lo que quisieran muchos.























