13
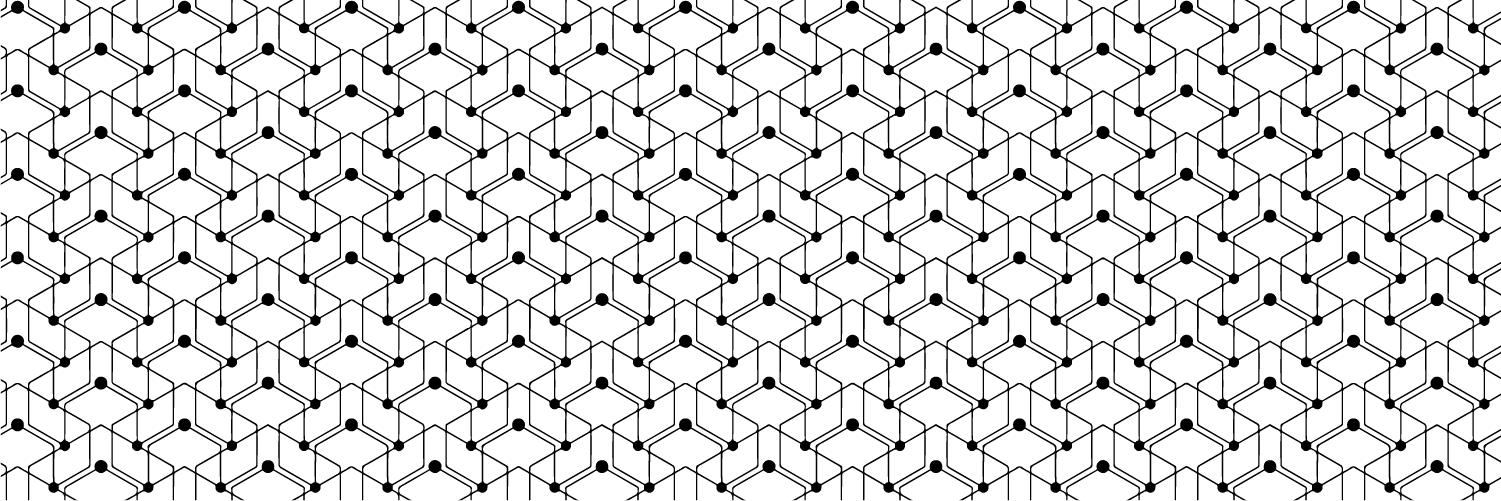
Selvin es tablayesero; esto es, alguien cuyo trabajo consiste en instalar piezas de tablayeso en las obras de construcción. Una especie de albañil especializado. Tablayeso, plafón, tablaroca… al material se le conoce por varios nombres y es, para muchos, la solución ideal a sus necesidades: barato, versátil, fácil de usar y accesible de conseguir. No se requiere mayor pericia para maniobrarlo. Es corriente, neutral y –casi podríamos decir–mediocre. Por eso, y porque la demanda es alta, es que en el mercado hay muchos tablayeseros, como Selvin. Tablayeseros que, debido tal vez a su escaso grado de instrucción técnica, de alguna manera poseen las mismas características del material con el que trabajan.
Aspiracional, sería otro adjetivo. Los arquitectos recurren mucho al tablayeso no sólo por las ventajas inherentes al producto en sí sino, además, porque a sus clientes les encanta por igual, sean éstos de clase media, alta o baja. Lo ostentan, orgullosos, en sus ambientes: todos quieren tener, aquí o allá, algún detalle de tablayeso.
Pero volvamos a Selvin. Selvin pertenece a una dinastía de tablayeseros: su papá es tablayesero, cuatro de sus siete hermanos son también tabalyeseros; otro de ellos estudia en el instituto de educación básica y las hermanas ayudan con los oficios de la casa. El padre de Selvin aprendió el oficio por necesidad, para ganarse la vida; Selvin, en cambio, lo aprendió porque lo expulsaron de la escuela y el progenitor empezó a llevárselo a las obras, junto con sus hermanos. Fue así como Selvin halló un medio más o menos cómodo de ganarse la vida: todo el mundo construye con tablayeso, instalarlo no requiere mayores bríos intelectuales, podía aprovechar los contactos del tata, y el trabajo a fin de cuentas le proporcionaba dinero suficiente para llevar una vida que él consideraba aceptable.
Con el tiempo, Selvin llegó a ser parte de todo tipo de proyectos: grandes y pequeños, sencillos y complejos. Trabajó por cuenta propia, como empleado, como colaborador, por contrato directo, subcontratado y hasta de gratis. En una de tantas resultó siendo parte de las obras de construcción de un esplendoroso mall en el corazón de la zona diez, ejecutado por cierta compañía de desarrollo inmobiliario que ya con anterioridad, a través de emprendimientos del mismo tipo, ha demostrado saber muy bien cómo cristalizar las fantasías imitativas del común de los mortales, lo cual a su vez ha sido recompensado con creces por hordas de consumidores que acuden febriles creyendo encontrar, aquí en la Tierra, una versión ad hoc del paraíso prometido.
En concreto, esta vez Selvin trabaja a destajo bajo las órdenes de Luis Carlos, arquitecto contratado para diseñar y erigir un restaurante. Se acerca el mes de noviembre y la apertura del centro comercial ha sido fijada oficialmente para dentro de tres semanas. No hay tiempo que perder: la temporada de compras navideñas arrancó ya y cada día que pasa se traduce en un montón de dinero que los inversionistas, urgidos de recapitalización, dejan de captar. De puertas para adentro, sin embargo, las obras avanzan con una lentitud inadmisible.
Luis Carlos tiene al cliente en la nuca, llamándolo veinte veces al día. ¿Cómo van las obras? Necesita cerciorarse: el restaurante tiene que estar listo (concluido, habilitado, limpio y reluciente) a tiempo para la inauguración. De modo que le endosa el apremio a sus subordinados, en cuya humanidad recaerá, durante los próximos veinte días, el peso de las circunstancias; el desgaste, los desvelos, los exabruptos…
De hoy en adelante Selvin deberá fajarse una noche sí, una noche no, echando punta hasta las dos de la madrugada para después dormir cuatro horas ahí mismo, en el suelo del local, y arrancar otra vez a las siete de la mañana siguiente.
Dos veces por semana Luis Carlos llega a supervisar la obra. Sabe que debería hacerlo más a menudo, pero se lo impiden otras obras en otros lugares que le han encomendado otros clientes. Eso sí, nunca deja de monitorear los trabajos: hizo instalar un par de cámaras de circuito cerrado que revisa desde la pantalla de su teléfono, e intercambia mensajitos con sus empleados todo el tiempo.
Cierta tarde aparece Luis Carlos, vociferando a diestra y siniestra. “¡Qué putas les pasa, partida de huevones!”, ladra. “¡Esta mierda tiene que estar lista en una semana!”. Selvin tiene los ojos rojos por el desvelo, la piel y el pelo cubiertos de ese polvillo blanco que sueltan las planchas de tablayeso al pasarles la lija. Baja la vista y aprieta los dientes. Intenta tragar saliva pero no puede, tiene la garganta demasiado seca. Respira profundo. Guarda la calma. Sigue en lo suyo.
La recta final es la parte más dura, la más angustiosa. La fatiga y el estrés constante han hecho mella en sus niveles de resistencia. Los últimos cuatro días, Selvin los embiste de un solo tirón, sin pegar ojo, cargando material, instalando, dando acabados finales, barriendo el piso, sacudiendo las paredes y los muebles. Se acerca la fecha límite. Si entrego bien y a tiempo –dice para sus adentros, dándose upas– voy a pedirle referencias al arquitecto y él va a firmar una carta diciendo que yo trabajé para él en la construcción de este centro comercial. Piensa en las puertas que se le abren y eso lo anima, lo reconforta: Primeramente Dios, de ahora en adelante no me va a faltar chance.
Jueves. Llegó la hora cero. Una circular informa a todos los trabajadores que, con motivo de la inauguración del mall, a partir del mediodía deben desalojar el lugar. Justo a las doce, una tropa de guardaespaldas (traje oscuro, pelo al rape, mocasines desgastados, radiotransmisor en la mano) da la orden: retírense ya. Selvin aprovecha la tarde libre para volver a casa temprano y caer rendido.
Como buen obrero, acostumbrado a cobrar los viernes, Selvin se presenta al día siguiente en la oficina del arquitecto. Hubiera querido levantarse tarde, descansar más; pero necesita el dinero. Además, le ilusiona tener en sus manos la recompensa de tanto esfuerzo. La secretaria le indica que, por un error involuntario (“disculpe, ¿oye?”), el pago saldrá fraccionado y hoy “fíjese que” sólo van a poder entregarle una parte. Le extiende un cheque al portador (José Carlos no sabe cuál es su apellido) y un papel para la respectiva firma de acuso de recibo. ¿El monto? 500 quetzales.
“Gracias”, dice, y se va directo al banco. Horas más tarde, esa misma noche José Carlos pasa por el centro comercial y aprovecha para revisar unos pendientes en el restaurante. Cruzando la entrada, voltea la vista a una de las mesas: ahí está Selvin, todo emperifollado, en compañía de su esposa y las dos hijas de ambos. José Carlos se acerca para saludar y Selvin, nervioso, se levanta de la silla, cortándole el paso a la mesera que llega también, con la cuenta en la mano. Deja el papel sobre una bandeja de plástico, da media vuelta y se va. Selvin y el arquitecto cruzan, brevemente, algunas palabras. Éste se despide, cordial pero distante. De reojo alcanza a ver el total a pagar por la cena.
El monto: poco más de 450 quetzales.
¿Quién dijo que era gratis la versión ad hoc del paraíso en la Tierra?
Aspiracional, sería el adjetivo…























