9
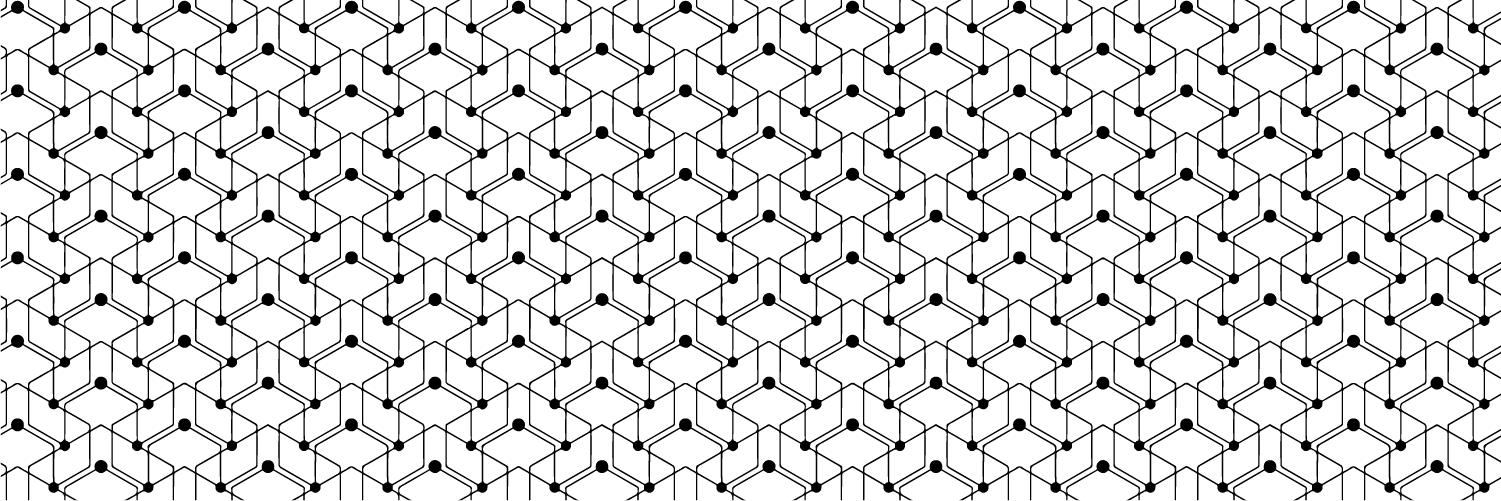
Las cosas en San Miguel Ixtahuacán, antes del ingreso de la minera, eran distintas. Crisanta Pérez lo recuerda bien. “Eran distintas”, dice, y percibo cierto dejo de nostalgia en el tono de su voz. De nostalgia, pero también de sereno orgullo: la minera transformó su vida. Hace veinte años Crisanta era cortadora de café. “Nada me importaba”, admite, “porque todo estaba normal; no teníamos problemas”. Ahora es una lideresa indispensable para la organización y la toma de decisiones de su comunidad. Si algo traen los reveses en la vida, además de sufrimiento, es el permitirte saber de qué estás hecho, cuál es tu temple. El infortunio hace que algunos crezcan, se empoderen, se organicen, resistan. Y vayan, poco a poco, ganando batallas.
De jornalera en una finca de café a activista por la defensa del territorio comunitario tras el ingreso fulminante de las industrias extractivas, la historia de Crisanta refleja la transición del sistema productivo en Guatemala: en veinte años, el modelo de Estado finquero dio paso a una matriz económica distinta, en la que vastas zonas de la más apartada ruralidad se conciben como pozos de excavación al servicio del capitalismo transnacional. De fragmento en fragmento, sin homogeneidad, en calidad de canteras para la obtención de materias primas; tal es la forma como usualmente nuestros países logran conectarse a la globalización.
A Ixtahuacán puede llegarse desde la cabecera de San Marcos, pero ello implica doblar en Cuatro Caminos, Totonicapán, hacia Quetzaltenango, bordear la ciudad y continuar vía San Juan Ostuncalco. Por eso la ruta más socorrida, sobre todo para quienes llegan desde la capital, es seguir, después de Cuatro Caminos, recto, en dirección a Huehuetenango y luego, llegado el momento, doblar a la izquierda por un desvío cuyo trazo llama la atención debido a tres cualidades: el asfalto en perfecto estado, el paso casi nulo de vehículos y la ausencia de vallas publicitarias. Debe haber, supongo yo, alguna correspondencia entre estas tres variables: la falta de anuncios se justifica en razón de la poca gente que pasa por ahí; y el hecho de que la carretera esté tan bien conservada es consecuencia, asimismo, del escaso tráfico. Lo único que no cuadra es por qué, si la ruta se usa tan poco, alguien decidió que ameritaba invertir en asfaltarlo. Ese alguien, claro, es el llamado ‘proyecto Marlin’, la mina de oro más grande de América Central.
Ubicada en la frontera entre los municipios de Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, la empresa minera llegó en 1996 bajo el nombre de Montana Exploradora, propiedad de Montana Gold Corporation, quien dos años después se la vendía a otro consorcio, Glamis Gold, que a su vez se fusionó en 2006 con Goldcorp, en una de esas transacciones archimillonarias, típicas del capitalismo en su fase actual, que evidencian cómo las grandes fortunas tienden a concentrarse cada vez más.
Tras once años de operar, la mina Marlin reporta 2.1 mil millones de dólares en utilidades netas, para lo cual fue necesario remover más de 38 millones de toneladas de montaña marquense. Las críticas al proyecto se centran en tres aspectos principalmente: la distribución de las utilidades resultantes de la actividad minera, los efectos de ésta en la salud y el bienestar humano, y la desinformación sobre los impactos ambientales y sociales, sobre todo en relación con los recursos hídricos. El proceso de separar el oro de la roca requiere el empleo de 250 mil litros de agua cada hora, que se deposita en piletas enormes mezcladas con cianuro, un componente de alta toxicidad. La minería a cielo abierto está prohibida en la Unión Europea, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Argentina, Australia y algunos estados de EEUU.
Un poco de todo esto nos lo cuenta Crisanta desde su propia perspectiva. Vamos a buscarla al lugar en donde vive, en la aldea Ágel, muy cerca de donde opera la mina. La carretera, sinuosa y empinada, sube y baja y vuelve a subir y a bajar atravesando una montaña, luego otra, y luego otra más. Las vistas parecieran como arrancadas de un almanaque, con su cadena de macizos verdeazulados degradándose en intensidad hasta fundirse con la bruma en lontananza. El aire es un caramelo de menta que refresca los pulmones. No se observa un solo vehículo, no se escucha un solo motor, ni un solo vestigio de civilización más que la carretera misma. Hasta donde la vista alcanza no parece haber otra presencia humana. Se siente uno soberano, morador único de estos dominios.

Pasé por acá en 1998 y recuerdo dos cosas: las tupidas nubes de polvo en el camino, y más gente pasando. No mucha, pero sí alguna; sobre todo lugareños, a pie. La carretera transparentó el horizonte, hizo desaparecer el polvo pero trajo la ambición y el conflicto; prosperidad para unos pocos, problemas para el resto. En eso, no en otra cosa, consiste el ‘desarrollo’ en las periferias que abastecen de recursos a las insaciables metrópolis.
Nos acercamos al epicentro industrial de la región, un enclave invasivo de despojo rodeado de naturaleza impertérrita, prehistórica. Al lado del camino se ven, masivos, grotescos, los tajos y boquetes dejando al descubierto las entrañas de la tierra. Es como la autopsia de un gigante cirrótico, la barriga escindida en dos, las tripas profusas, expuestas. La aldea Ágel está ahí nomás, a tiro de piedra. Una llamada y listo, estamos ubicados: Gregoria vive a la orilla de la carretera, al final de una pendiente, a pocos metros de la iglesia, el salón municipal y la cancha de básquet.
Las paredes de su casa son de adobe, pero adentro, en el dormitorio, han clavado varias telas de corte jaspeadas para evitar que penetre del polvillo. Hay chunches por todos lados, en cada esquina, no sólo adentro de los armarios sino debajo de ellos y de las bancas y de las camas: canastos, costales, petates, calzado, ropa, sombreros, maletas, cajas de cartón, fardos de papel de baño. Las habitaciones son austeras, pero espaciadas.
Tiene 46 años y siete hijos, pero no todos viven ahí; sólo los pequeños. Es propietaria de tres casas mínimas y cuatro negocios… que generan poco negocio, porque Crisanta es un bólido imparable cuya jornada, cuando hay ropa que lavar, arranca a las tres de la mañana y termina pasadas las diez de la noche si le toca asistir a la junta del frente de defensa del agua. Digamos que, para ella, entre tanto quehacer el comercio no es una prioridad.
Gregoria Crisanta Pérez Bámaca –su nombre retumba como si alguien somatara el suelo con el tacón del zapato– nació aquí, en Ágel. Cuenta que su infancia, aunque sencilla, fue providencial: “Antes era distinto”. Estudió hasta cuarto primaria. Combinaba la escuela con las tareas de la casa: cargar agua, moler maíz, tortear, barrer. “Como el piso era de tierra, no se trapeaba”. A los once años el papá la llevó, junto con sus hermanos, a trabajar a las fincas. “Era bonito para mí”, dice, ya perdida la inocencia. Fue ahí que aprendió a cortar café. Luego, a los 17, se trasladó a la capital, a trabajar, durante cinco años. No hablaba español, sólo mam, pero al cabo del tiempo se las pudo. Regresó a Ixtahuacán, viajó a Tapachula, trabajó ahí algunos meses, volvió de nuevo y se casó.
Recuerda las limitaciones económicas que tuvo que enfrentar en esa época. No conseguía trabajo. “Fue difícil vivir aquí. Me aventé a hacer tamales para la venta. Al principio tuve vergüenza, pero mi esposo me apoyó. Eso me ha ayudado bastante hasta hoy: el negocio”. Compró una refrigeradora y empezó a hacer helados en bolsa, tipo cuquito; pero obtenía muy poca ganancia. “Quería hacer helados de paleta, encontré cómo y los empecé a hacer; me fue mejor”. Luego aprendió a hacer helados de nieve. Las utilidades le permitieron sacar adelante a sus hijos. “Hace tres años compré una carreta y ahora vendo también papalinas y frutas; todo eso me ha ayudado para sostener a su familia”.

Le pido más detalles de su infancia, que me cuente de qué vivían sus padres y sus hermanos, cómo han cambiado las cosas, a qué se refiere cuando dice que antes todo era distinto. “Mis padres tenían animales y con eso nos sustentaban”, explica, “pero ahora es más difícil porque la empresa vino a comprar las tierras”.
Eso: las tierras. Ahora comienzo a entender. Imagino el delicado equilibro de una comunidad, como tantas otras que hay en eso que los políticos demagogos llaman “la Guatemala profunda”, lejos de todo, difícil de acceder, abandonada a su suerte. Imagino una supervivencia exigua y agreste, pero armoniosa en razón de estrechos lazos vecinales fortalecidos a lo largo de generaciones. Imagino un día a día ajeno a cualquier atisbo de modernidad, sin teléfonos, sin cableado eléctrico, sin drenajes, sin carros ni motos; cuando mucho una escuelita raquítica y un centro de salud desabastecido. Imagino un modo de vida estrechamente vinculado con la tierra, la flora y la fauna. Imagino la frágil e inmediata dependencia recíproca entre el campesino y los recursos de la naturaleza. Imagino el comercio modesto, escaso, remitido a la compraventa de algunos víveres, abarrotes y enseres traídos de otros lados. El mínimo indispensable, vaya. Y el camión de la Pepsi, y el camión de la Gallo, apareciéndose cada tres semanas, tal vez más. ¿El resto? Ideas remotas, sueños incomprensibles, discursos panfletarios, promesas de campaña. Allá, lejos, las fincas, los caporales, los patronos con sus modos y ademanes perentorios en idioma fuereño.
Había a la mano pastos para las vacas, bosques para cortar leña, manantiales para extraer agua, pequeños mamíferos y aves silvestres para la caza; animales de corral, laderas en módico arrendamiento para la siembra de frijol, de ayote, de maíz, de hortalizas. Esto habrá sido así, calculo, hasta bien entrados los años noventa. Luego, la globalización, y con ella el ingreso a gran escala de las transnacionales: un modelo extractivo, voraz, cuya carta de presentación ofrecía, y sigue ofreciendo, traer –por fin– el cacareado desarrollo, diseminar la bonanza por goteo, hacer accesibles las oportunidades, llevar el impulso de la prosperidad –ahora sí– a cada recodo del país, elevar el bienestar de toda la población.
A Ixtahuacán este modelo entró sin anunciarse, calladita la boca, con el sigilo propio de quienes actúan a traición. “No fuimos informados, no fuimos consultados; nadie sabía”, subraya Crisanta. “Hasta que compraron las tierras”. Montana Exploradora los tomó desprevenidos.
Dos velocidades vitales, dos maneras de entender el mundo, diametralmente opuestas la una de la otra, colisionaron entonces: la noción bucólica, orgánica, apacible (“el buen vivir”, dirían los progres), y la visión desarrollista, modernizante, comprometida con obtener siempre el máximo rendimiento posible, obsesionada con el avance, el cambio, la novedad. No hace falta resaltar que, en semejante correlación de fuerzas, quienes llevaban las de perder eran los vecinos de Ixtahuacán: el impacto de esta colisión entre dos lógicas incompatibles tuvo, para los pobladores, consecuencias violentas y traumáticas. Tanto, que cuesta imaginarlo.
La comunidad se organizó. Algunos, sobre todo los que vivían alrededor de las tierras que compró la empresa, mostraron su oposición a que la gente siguiera vendiéndoselas. “Entre los que se organizaron estaba mi papá. Él fue uno de los que se opuso desde que supimos las intenciones que tenían, pero no se logró evitar nada porque el alcalde ya les había otorgado el permiso de instalarse”. Con el tiempo fueron dándose cuenta de la profundidad de las excavaciones. Vieron cómo talaban los árboles para rebanar la tierra. “Al poco tiempo empezaron a secarse los nacimientos de agua, empezaron las enfermedades de la piel, empezaron las rajaduras de las viviendas, y al empezar la organización en defensa del territorio empezó también el conflicto social”. Insiste otra vez en esa idea recurrente que tiene sobre un pasado feliz y mejor: “Antes, la gente vivía en armonía con los vecinos; ahora el conflicto se sigue viviendo”.
Habla de compras de tierras con engaños y amenazas. Habla de una comunidad dividida por rencillas e intereses dinerarios. Habla de cooptación de instituciones de gobierno. Habla de represión policial. Habla de acoso por parte de la municipalidad y de las autoridades locales. Habla de puertas que se cerraban, de reclamos que caían en saco roto, de quejas que llegaban a oídos sordos. Nadie les hacía caso. Hasta que interpusieron una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí sí fueron atendidos. Ahí sí fueron escuchados.
Sus problemas con la policía, sus percances con la ley se dieron a consecuencia de un pulso que sostuvo con la empresa minera, y por el que fue acusada con cargos de destrucción de propiedad. En su defensa, ella alega que no, que fue al revés, que son ellos quienes instalaron postes de tendido eléctrico en su propiedad. Ambas versiones se ajustan parcialmente a los hechos. Esto es lo que cuenta Crisanta:
A finales del año 2004 llegaron a pedirle permiso de atravesar el cableado por una ladera de su propiedad. Ella dijo que no, y así lo acordaron en un compromiso hablado, “porque de ese modo se acostumbra en San Miguel”. Intranquila, fue con sus vecinos inmediatos y les preguntó si ellos habían autorizado el paso de los cables. Le dijeron que sí. Al saberse sin el apoyo de ellos, decidió dar marcha atrás en su decisión y otorgar el permiso, “pero sin firmar papel”, asegura; “y sólo los cables, no los postes”.
Meses después llegaron a pedirle que firmara un papel en blanco. Ella preguntó para qué y le respondieron que era un requisito que debían presentar en el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala para poder cortar las ramas de algunos árboles. De buena fe, firmó, y ese fue su error: la engañaron. “Cuando vi los postes y anclas instalados en mi terreno, me enojé”. A lo largo de todo el 2005, con una paciencia y una determinación de proporciones épicas, fue a quejarse, primero a las oficinas de la minera en Ixtahuacán; ahí le dijeron que ellos no eran los responsables y la remitieron a la compañía eléctrica: ellos le dijeron que ya habían saldado cuentas con Montana. “Volví entonces con la minera y me respondieron que yo ya había cedido el derecho y que no tenía nada que reclamar”.
El siguiente paso fue ir a consultarle a una abogada local, hermana del alcalde que le otorgó el permiso a la minera para trabajar en San Miguel. “Me dijo que definitivamente yo no tenía derecho de reclamar”. Pero ella siguió reclamando, aunque no le hicieran caso.
A todo esto, comenzaron a aparecer rajaduras en las paredes de algunas casas, ocasionadas –según establecieron después varios estudios– por la maquinaria pesada que subía y bajaba por la carretera. En el 2006 la prensa publicó el reporte de las utilidades de la empresa: la comunidad supo, por primera vez, todo lo que la empresa había ganado en un año con el oro extraído. Entonces, la gente se dio cuenta de que había vendido su tierra demasiado barata y se organizó para renegociar el precio. Por todos esos problemas hubo trece días de manifestaciones. Procesaron a varios de sus compañeros. Como táctica para desinflar la oposición, la empresa contrató a algunos inconformes.[1] En el 2007 los pobladores miguelenses se dieron cuenta de algo que antes ignoraban: la empresa no había respetado el derecho comunitario a la consulta.
Fue hasta mayo del 2008 que decidió bloquear el tendido eléctrico, sabiéndose respaldada por una organización de base más grande. “Éramos sólo mujeres, porque yo pensaba que a los hombres fácil los meten a la cárcel”. Lo hizo, dice, con la ayuda de uno de sus hijos. Un ingeniero de alto rango en la corporación llegó a hablar con ella, en ánimo conciliador, intentando llegar a un acuerdo. Incluso llegó a ofrecerle 25 mil quetzales en efectivo a cambio de ceder en su empeño, pero Crisanta no cedió.
Pusieron una demanda contra ella en el Ministerio Público. Recibió citación para acudir a una junta conciliatoria, pero ni ella ni sus compañeras se presentaron. Llegaron a visitarla del Ministerio de Trabajo, diciéndole que los empleados de la mina la habían demandado. Estuvo detenida por la policía. Pero no lograron doblegarla. Para entonces, su caso era conocido ya por varias organizaciones de derechos humanos que no dudaron en brindarle asesoría y respaldo.
Los días previos a realizarse la consulta popular, Crisanta se dedicó a concienciar a la población. Un total de 26 comunidades rechazaron la minería. “No se pudo con todas, porque el alcalde tenía cooptados a algunos líderes”, recuerda. Llegó el año 2009 y la empresa seguía comprando tierras, intentando ganarse a la comunidad con la construcción de escuelas, salones comunales, canchas polideportivas, carreteras y hasta un centro de atención permanente en materia de salud. “La gente pensó que era un beneficio, pero por ejemplo, el hospital ahí está construido y terminado, aunque sin medicamentos; entonces, se equivocaron”. Sin embargo, admite, “las escuelas y las carreteras sí fueron beneficio porque aquí, por lo regular, son los mismos vecinos los que aportan para la construcción”.
Crisanta es vicepresidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo Cocode, presidenta del Comité de Aguas y Saneamiento, integrante del Frente de Defensa Miguelense y miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Comude. “A nosotros más nos valen nuestros bienes naturales, porque aseguran la vida del ser humano; en cambio, el dinero viene y se va. Preferible tener árboles, bosques, tierra, agua, que es lo que nos sustenta. Nuestros abuelos sobrevivieron sin pisto, mi mamá cambiaba frijol por café sin usar el dinero”, asegura. Y concluye, solemne: “No puedo traicionar la resistencia de un pueblo en defensa de la madre tierra. La lucha no tiene precio”.
Gracias al dictamen emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron una resolución a favor de cinco comunidades de San Miguel Ixtahuacán. Fruto de eso emprendieron el proyecto de suministro de agua potable. La Corte le ordenó al Estado de Guatemala abastecer de agua a esas comunidades. Crisanta participa en el comité que acompaña el proceso.
El caso de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán marca el inicio de una embestida del capital corporativo transnacional cuyas réplicas se han hecho sentir en otras regiones del país. Las pautas se repiten, poco más o menos: se trata de lugares lejanos, refundidos, a donde el Estado nunca se ha preocupado por llegar, y que de pronto ven alterado su precario equilibrio social, cultural, económico y político con el ingreso de proyectos extractivos o hidroeléctricos de enorme envergadura. Las empresas llegan y se instalan con la venia del gobierno y la prepotente convicción de que el poder todo lo vence y el dinero todo lo compra.
De parte de las comunidades la desconfianza, ya de por sí, está profundamente instalada en razón de conflictos de larga data (Chixoy, Exmibal, Perenco), con orígenes que se remontan a los años setenta del siglo pasado, e incluso antes: en 1954, tras el golpe de Estado financiado por la CIA, se aprueba en Guatemala un código petrolero bajo el liderazgo de John Foster Dulles, quien fuera presidente de la Fundación Rockefeller y Secretario de Estado de los EEUU. Como dato revelador, cabe señalar que la primera versión de este código fue publicada en inglés.
Para colmo, muchas empresas extractivas se niegan a atender las lecciones que dejaron experiencias anteriores y persisten en su costumbre de irrumpir de súbito, sin previa mediación; lo cual, obvio, contribuye a exacerbar el clima de hostilidad.
Y es que, con el paso de los años (que bien cabría medir en siglos), los pobladores de estas tierras han acumulado un resentimiento del todo comprensible si atendemos su historia, pero que la lógica occidental ve con muy malos ojos, percibiéndolo como necedad genética propia de aborígenes ignorantes, atrasados y llenos de envidia, que se niegan, y le niegan al resto del país, la oportunidad de una vida más cómoda y moderna. Adviértase la proyección del racismo en esta manera de concebir al ‘otro’. Los pueblos indígenas son vistos, así, como “enemigos del desarrollo”, y en tal razón se ha llegado a justificar no sólo su sometimiento sino incluso su exterminio.
La perspectiva del problema cambia al entender el rol que el indio (sujeto colonial oprimido por excelencia) desempeñó en el truncado ‘proyecto de desarrollo’ de nuestro país: un peón nada más, a quien se obligaba a trabajar para luego dejarlo al margen de los frutos de su esfuerzo.
No sé de nadie que haya explicado mejor esta realidad que un refugiado de las Comunidades de Población en Resistencia[2] a quien Sergio, mi colega de viaje, entrevistó hace años en la Zona Reina del Quiché. Sus palabras no son textuales, pero a grandes rasgos expresaban lo siguiente: Nuestros abuelos vivían en las tierras bajas de la costa sur y para la Revolución de 1871 los echaron a las montañas. Pasó el tiempo y de todos modos seguíamos bajando a las fincas de la costa a trabajar, pero nos pagaban poco, nos endeudábamos en las tiendas, y si enfermábamos, nos echaban. Por eso, cuando vino la guerrilla a ofrecer liberación, nosotros les hicimos caso. Pero no funcionó. ¡Y ahora que encontraron oro y plata en las montañas, quieren echarnos de acá también!
Cabe agregar que Eduardo Villacorta Hadal, ex vicepresidente regional de Goldcorp Inc. y ex director ejecutivo para Centroamérica de Glamis Gold, se encuentra prófugo de la justicia, señalado de financiamiento ilícito en el caso más grande conocido hasta ahora de cooptación del Estado. Queda al descubierto, así, el carácter eminentemente corrupto de la operación minera a su cargo en Guatemala, y a la vez se hace evidente que la capacidad de maniobra ante el Estado que tienen estos mega consorcios es muy superior al de las comunidades.
De los cien municipios del país que en el año 2010 contaban con licencias mineras, 77 de ellos eran foco de conflicto social. El sentir de las comunidades apunta a que las instituciones públicas correspondientes poseen escasa o nula legitimidad para ejercer su función mediadora, pues se perciben como promotoras del modelo extractivo.
A finales del 2015 la actividad minera generaba menos de 5 mil empleos formales. Se trata de un sector independiente que está desvinculado del resto de la economía, explica el especialista Jonathan Menkos en su columna de Prensa Libre publicada el 11 de julio del 2017; “así es que las empresas llegan, explotan los recursos y se van, por lo que la mejor forma de trasladar algo de su actividad a la sociedad es por medio del pago de impuestos”. Sin embargo –agrega–, entre 2010 y 2015 los impuestos y regalías aportados fueron cercanos a los 53 millones de dólares anuales, lo que sirvió para financiar tan sólo el 0.7% del presupuesto de gastos del gobierno central guatemalteco.
Al día siguiente de nuestro encuentro con Crisanta, tras pasar la noche en la cabecera de Huehuetenango, enfilamos rumbo hacia Barillas, municipio ubicado 140 kilómetros al norte. Cubrir el trayecto nos lleva cuatro horas: así de deteriorado está el camino. Ahí conocemos a dos personajes, María y Adalberto, con historias de vida que de alguna manera complementan el relato de Crisanta y permiten dimensionar el drama causado por la imposición unilateral de un modelo económico en detrimento de otro.
María Pérez Marcos es q’anjob’al, tiene 32 años y es madre soltera de una preciosa niña de siete: Eulalia Maribel. La alegría radiante de la pequeña contrasta con el aspecto sombrío de su progenitora. Eulalia es curiosa, desinhibida; María tiene el miedo instalado en los ojos, la mirada sufriente, como acostumbrada a esperar siempre lo peor. ¿Cuántas pesadillas, cuántas noches de insomnio llevará a cuestas; cuánto infierno en vida sentirá su corazón? Algo en la madre me perturba y algo en la nena me enternece; y al contemplar las dos presencias, una junto a la otra, mi mente se dispara y no puedo evitar pensar, quién sabe por qué, en la cantidad de niñas guatemaltecas que a esa tierna edad han sido ya reiteradamente violadas, la mayoría de veces por miembros de su propia familia. Pero esa es otra historia. Excúseseme el desvarío.

“Tuve un poco de estudio”, cuenta María, “pero mis padres no tenían dinero, así que tuve que trabajar mucho, cortando café y cardamomo, cargando”. Vive en el cantón Recreo “A”, a las afueras del casco principal. Trabaja en un restaurante y es activista contra la hidroeléctrica. El marido la abandonó por otra mujer cuando Eulalia Maribel tenía siete meses de nacida. Se expresa con dificultad, no se la ve cómoda; el español no es lo suyo. Aparte, pareciera como si el velo del miedo estuviera reprimiéndola todo el tiempo, succionándola hacia adentro. Una idea recurrente envuelve casi cada una de sus frases: “No queremos más problemas, no queremos más conflicto, no queremos más cárcel, no queremos más órdenes de captura”.
En el 2012, explica, hubo Estado de Sitio en Barillas. “Los ejércitos entraron a nuestras casas y corrimos a las montañas, por el miedo. Mataron a un compañero y les dispararon a otros dos. Metieron a 18 a la cárcel.[3] Hay denuncias en nuestra contra y queremos saber por qué. Sólo defendemos nuestras tierras y nos oponemos a la construcción de la hidroeléctrica. Botaron los árboles y los animales se fueron. Están llevándose todas las riquezas. ¿Acaso nos pidieron permiso? ¿Qué les va a quedar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Tal vez yo ya no lo voy a ver, pero mi lucha es por ellos, para que ellos no se queden sin nada. Tengo miedo por mi hija, pero pienso seguir luchando para que no sufran las siguientes generaciones”.
A sus compañeros los capturaron con cargos de narcotráfico, plagio y secuestro, “pero son trabajadores del campo”, explica María; “están organizados, pero no son delincuentes. Dejaron solas a sus mujeres y a sus hijos por ir a cumplir su condena en la cárcel; todo por culpa de los empresarios. En Barillas estamos sin ley. No hay policía, sólo los ejércitos. No queremos que entre la policía porque van a venir a capturar más gente”. Y repite, como un mantra fatídico: “No queremos más problemas, no queremos más conflicto, no queremos más cárcel, no queremos más órdenes de captura”.
Un tío de María, hermano del papá, se separó de la familia por ir a trabajar con los empresarios de la hidroeléctrica. “Él les dio nuestros datos, nuestros nombres, dónde vivimos, todo; por eso estamos viviendo con miedo. Le pagan cien quetzales al día y ahora nos están persiguiendo, él mismo nos está persiguiendo, junto con otras personas que trabajan para la empresa. Dijo que nos iba a matar, y por eso los compañeros y compañeras de la resistencia lo tienen amenazado a él también. Vinieron unos hombres armados a querer sacar a mi papá, pero yo estoy decidida a dar mi vida por mi pueblo y mi territorio. Me han dicho que nuestros abuelos sufrieron mucho y estuvieron trabajando para los españoles, pasaron su vida en pobreza, no levantaron la voz por sus derechos y los de sus hijos; pero nosotros no nos dejamos”.
Se refiere a los españoles en tiempo pasado y en tiempo presente: en el pasado, por los conquistadores; en el presente, por los propietarios de la hidroeléctrica. “Yo quisiera ser ejemplo de lucha para los jóvenes y niños. No quiero que ellos sufran como yo he sufrido. Quisiera darle estudio a mi hija y que ella también sea ejemplo para sus amigas”.
La hidroeléctrica que menciona María es la llamada Hidro Santa Cruz, subsidiaria de dos compañías españolas: Ecoener e Hidralia. Eso me lo cuenta Adalberto Villatoro, a quien conocemos de chiripa. Es el propietario del hotel donde pasamos la noche.
Adalberto es originario de San Pedro Necta, municipio ubicado a sesenta kilómetros de distancia en línea recta (aunque para llegar por tierra sea preciso cubrir más de cien), pero lleva 42 de sus 65 años viviendo en Barillas. Es agricultor, dice, y se dedica al cultivo de café y cardamomo. Tiene diez hijas y dos hijos. Su liderazgo en la comunidad lo llevó, junto con otros vecinos, a encabezar una manifestación en la que el pueblo se oponía al Estado de Sitio decretado por el gobierno. “Por salir al frente de esta situación nos tomaron no como líderes políticos, sino por estar coaccionado a la gente y estar causando bochinches y problemas. Se nos acusó de plagio y secuestro y fuimos a parar al Preventivo de la zona 18”. El Preventivo y la zona 18 están en la capital, a 400 kilómetros y doce horas de camino (a veces más) de su casa, de su familia.

Eso fue el 1 de mayo del 2012, cuando tres pobladores que se oponían a la hidroeléctrica sufrieron un atentado. Uno de ellos murió y los otros dos resultaron gravemente heridos. Todas las sospechas recayeron en el personal de la Hidro Santa Cruz. La justicia ordinaria condenó a dos de los empleados de la compañía como autores del homicidio, pero éstos se sometieron a las cortes de la capital. Finalmente el Tribunal de Mayor Riesgo los absolvió, en una decisión no exenta de cuestionamientos.
Puesto en vigor el Estado de Sitio, durante los 18 días siguientes el gobierno envió un destacamento integrado por 480 efectivos del Ejército y 350 agentes de la Policía Nacional Civil. El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala concluyó que el Estado de Sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad.
Se constataron casos de detenciones ilegales, robo de dinero y sustracción de documentos, y se denunciaron abusos contra las mujeres, que sufrieron allanamiento de sus casas y, en algunos casos, destrucción de pertenencias y agresiones verbales y sexuales. Ante el temor de ser atacados, varios líderes y lideresas, como María, tuvieron que refugiarse en la montaña, replicando lo que habían hecho antes, en tiempos del conflicto armado. Algunos permanecieron escondidos durante año y medio, por el temor a sufrir represalias.
Un total de 52 órdenes de captura fueron giradas contra líderes y opositores. ¿Los cargos? Terrorismo, narcotráfico, posesión ilícita de armas, secuestro, atentados contra la seguridad de la nación… ¿Por qué esos cargos? Porque no gozan de medidas sustitutivas; es decir, no admiten la posibilidad del arresto domiciliario ni de la libertad bajo fianza. Es una manera de sacar del juego a los líderes más beligerantes y desarticular sus esfuerzos de resistencia. La empresa actuaba a través de sus trabajadores, que interponían las denuncias; pero, a la vez, ofrecían el servicio de defensa legal a varios procesados y sus familias para ganarse su apoyo, y los que aceptaron disfrutaron de beneficios. Se sabe que esta estrategia, además de exacerbar la división social, estaba encaminada a agotar los plazos de recurso para dilatar los procesos.
La Hidro Santa Cruz se defendía ante la opinión pública argumentando que invertía en programas sociales, con jornadas médicas para niños, becas para estudio, etcétera. Al mismo tiempo, para conseguir aliados en el terreno optó por contratar a varios líderes comunitarios como personal de seguridad. Muchos de ellos eran líderes de COCODES de primer nivel o alcaldes auxiliares, y parte de su cometido consistía en aprobar un acta colectiva de aceptación del proyecto hidroeléctrico.
Pero también contrató, en calidad de coordinador de las relaciones comunitarias, a Juan Garrido, un ex militar condenado por narcotráfico. La población local denunció que, durante el tiempo que Garrido laboró para la empresa, hubo infiltración de trabajadores de la Hidro Santa Cruz en sus debates, compra de autoridades y líderes, y acoso contra las mujeres.
Los vecinos de Barillas denuncian también que la hidroeléctrica inició la compra de tierras mediante engaños, a través de un intermediario que decía querer los terrenos para potros o siembra de café y cardamomo, lo que propició que se cedieran a precios por debajo del mercado. Quienes se negaban a vender, recibían amenazas.
Todo empezó cuando, en julio de 2009, algunos forasteros fueron observados tomando mediciones del terreno y de los caudales del río Cambalam. Dados los antecedentes en otras zonas del país, y dada la pésima reputación de las industrias extractivas, aquello dio lugar a todo tipo de especulaciones alarmistas. Ya entonces, un grupo de vecinos opuestos al proyecto retuvo a un ingeniero y a catorce trabajadores de seguridad de la empresa, a quienes quitaron las armas y les obligaron a firmar un papel comprometiéndose a salir de ahí. La empresa reaccionó denunciando las intimidaciones, iniciándose entonces un conflicto que desde ese momento sólo fue de mal en peor.
A finales de 2003 se había promulgado la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos en Energías Renovables. Esta ley estableció un amplio régimen de exención de impuestos, incluyendo los aranceles para la importación de maquinaria y de equipos, el impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años y el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), también por 10 años. Además, asignó certificados de reducción de emisiones de carbono a los propietarios de los proyectos, que podrían comercializarlos como fuente adicional de ingresos.
Hidro Santa Cruz pretendía servirse del río Cambalam y construir su central generadora aprovechando una caída de 272 metros de altura, justo donde se ubica un centro recreativo y ceremonial, patrimonio del municipio. El proyecto arrancó sin tener en cuenta a los interlocutores locales ni brindar información pública. Los vecinos temían que la compañía privatizara el sitio, sagrado para algunos, y que a partir de entonces el ingreso les sería vedado. El río, además, se utiliza como afluente para descargar las aguas negras de Barillas, y los comunitarios no querían que se les prohibiera el derecho de desagüe.
“Nuestra inconformidad no era en contra del desarrollo sino de la manera en que quisieron imponer los proyectos, sin consultarle a la población”, subraya Adalberto. “Entonces formamos una mesa de diálogo con el presidente y sus ministros”. Eran cuatro personas. Pero no fue –dice– una mesa de diálogo: la idea era llegar a ciertos acuerdos básicos antes de negociar con la empresa, pero el gobierno los traicionó al incorporar a representantes de la Hidro Santa Cruz desde la primera junta, “como presionando para aprobar la concesión, que es por cincuenta años, sin pagar impuestos”.
Adalberto se le plantó al presidente: “¿Por qué, si faltan 32 kilómetros de asfalto en la carretera que viene desde Huehue, y ya nos han engañado inaugurándola cinco veces, vamos a ceder, si siguen burlándose de nosotros y no muestran seriedad?”. Barillas es un municipio fértil y generoso, con enorme potencial debido a su biodiversidad, pero aislado del resto del país. La Franja Transversal del Norte, una vía de 362 km de largo que conecta el Oriente con el Noroccidente del país, fue anunciada con bombos y platillos en 1980; no obstante, después de 37 años, y tras un proceso de implementación plagado de anomalías y reparos, aún no ha sido concluida. Tampoco la carretera a la que se refiere Adalberto, esos 140 kilómetros que comunican con la cabecera departamental.
“Sí ha habido avances”, reconoce Adalberto. “Antes se hacían entre doce y catorce horas de Huehuetenango para acá, pero estaríamos mucho mejor si los gobiernos se interesaran en realizar proyectos favorables para estas zonas productivas del país. Por eso tenemos que alzar nuestra voz, para que alguien nos escuche. Otros países saben de nuestra riqueza natural y han puesto la mira aquí, pero ellos no vienen para el desarrollo de los pueblos, sino para explotar y llevarse los recursos. Tiene que haber gente con liderazgo para que esos proyectos nos beneficien también a nosotros”.
Por eso, por alzar la voz, Adalberto y sus compañeros de lucha guardaron prisión durante 17 meses, casi un año y medio, por atrasos intencionales en las audiencias. “Le caímos mal al presidente por opositores. Dijo que éramos líderes negativos y que merecíamos un escarmiento para que no nos metiéramos en situaciones de provocar conflicto”. Hasta que una juez, Yassmín Barrios, tomó el caso, vio que se trataba de un montaje y ordenó la inmediata liberación de los activistas. “Los medios de comunicación, algunos de manera solapada, otros más abiertamente, al principio hicieron campaña a favor del gobierno. Nos tildaban de secuestradores, pero nosotros no secuestramos a nadie; sólo manifestamos”, insiste Adalberto. “La gente conoció la verdad hasta que los medios independientes aclararon, máxime cuando el presidente y sus funcionarios empezaron a ser capturados”. Más de 60 titulares de ese régimen, incluyendo el presidente, la vicepresidenta y varios ministros, han sido puestos tras las rejas (o tienen orden de captura) señalados de corrupción.
Barillas produce cardamomo, café, ganado, maíz, frijol, pimienta, naranja, maní; pero el comercio se dificulta debido al mal estado de las carreteras. “Aquí es tierra fértil, se produce bastante; pero cuesta por el acceso. Necesitamos que el asfalto llegue a Barillas para poder transportar los productos. Necesitamos institutos aquí para que la población no tenga que irse a estudiar hasta Huehue o Xela. Hacen falta escuelas, maestros, capacitación técnica en agricultura. Hay mortandad de mujeres en sus partos, y niños desnutridos. Necesitamos inversión en educación, salud y trabajo”, concluye Adalberto.

Finalmente, tras más de ocho años de conflicto social y legal, Hidro Santa Cruz publicó en los medios de prensa guatemaltecos un comunicado anunciando su decisión de retirarse de Barillas. La empresa reconocía que su proyecto “no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en los que pretendía instalarse”. El saldo, aparte de dejar un tejido social debilitado y dividido, se traduce también en miedo, desconfianza, criminalización y sufrimiento. A todo esto, las condiciones de subdesarrollo en la comunidad, lejos de reducirse, se han agudizado en un contexto cuya norma es la escasez de empleo (que la empresa tampoco estaba ayudando seriamente a mitigar), los salarios bajos y la migración forzada: más del 85% de los barillenses abandona sus hogares por motivos de subsistencia, ya sea de manera temporal, para ir a trabajar a México, o a cortar café en el oeste del departamento, o con otros fines agrícolas; o de modo permanente, buscando en Estados Unidos las oportunidades de superación que no encuentran en su propio país.
Una consecuencia más, de sabor agridulce, es el retiro en 2012 de la subestación de la Policía Nacional Civil asentada en el municipio. Desde entonces, aunque son muchas (y muy comprensibles) las voces que declaran preferir que las ‘fuerzas del orden’ permanezcan lejos de la comunidad, lo cierto es que la seguridad ciudadana ha venido agravándose, con un incremento en delitos comunes y linchamientos.
Otras cuatro horas de pésimo camino nos esperan antes de llegar a la cabecera departamental. Menos mal está el paisaje: la carretera, que atraviesa la sierra de los Cuchumatanes, es una serpiente interminable de cuestas que suben y luego bajan y suben y bajan otra vez, de San Ildefonso Ixtahuacán a San Juan Ixcoy, de San Juan Ixcoy a Cabcín, de Cabcín a la meseta, donde está el entronque que lleva a Todos Santos; de la meseta a Paquix, donde está el otro cruce que va a La Capellanía, y siguiendo de largo ese cruce, por último, el descenso rumbo a Chiantla. Las montañas no son verdes, sino azules. Se confunden con el celaje en una gama asombrosa que varía de tonalidades según la hora, la temperatura, la época del año, la bruma, la lluvia guardada en las nubes.
De cuando en cuando aparecen niños bloqueando el camino con un cordel que lleva flecos de plástico de colores. Pala en mano, están rellenando los baches y piden una compensación. Así logran juntar algunos quetzales al final de la jornada.
Al pasar por Santa Eulalia, lo mismo que por Soloma, nos desvían obligándonos a ir por calles estrechas y atiborradas. La iglesia de San Pedro Soloma, “el valle del ensueño”, destaca por su tamaño y por su derroche: los retablos de madera, la puerta de ingreso, la cúpula dorada, los frescos que no son frescos, sino enormes mantas vinílicas que cuelgan de las paredes, reproduciendo turbadoras escenas de la biblia. Así es como los muchos coyotes oriundos de este municipio agradecen a su dios por haberles permitido prosperar.
Y no es para menos, teniendo en cuenta que su fortuna descansa en la necesidad de millones de guatemaltecos de migrar en busca de las oportunidades que no tienen aquí.























